
Colegió de México
La creación de la escuela secundaria como un ciclo intermedio entre la primaria y la preparatoria fue un proyecto largamente acariciado desde fines del siglo XIX que no se vio realizado sino varias décadas más tarde, después de un largo y azaroso proceso. En 1925 se dividió la Escuela Nacional Preparatoria en dos ciclos independientes, uno que complementaría la enseñanza primaria superior y que realizaba el propósito de Justo Sierra de formar al estudiante "para vivir útilmente entre el grupo ilustrado de la nación". El otro ciclo debería preparar al alumno para ingresar a la Universidad.
El establecimiento de la secundaria obedeció principalmente a la inquietud de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana por extender la educación escolar y darle un carácter popular. Sin embargo, y aun cuando la escuela secundaria se fraguó durante años, en su creación influyeron también factores poco académicos y vio la luz en medio de conflictos estudiantiles y políticos que condicionaron su orientación inicial.
A finales del Porfiriato la educación primaria estaba dividida en elemental, de tres o cuatro años según la entidad, y superior de dos años. Las autoridades empleaban el término instrucción "secundaria" para referirse a cualquier estudio posprimario ya fuera educación técnica, normal, profesional o la enseñanza impartida en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).
La escuela
secundaria se desprendió de la Preparatoria muy lentamente y después de
que ésta sufrió innumerables cambios. ![]() La ENP, creada en 1867 por Gabino Barreda con una orientación netamente
positivista, tenía como meta principal preparar al alumno para el ingreso
a las carreras profesionales. Educadores del Porfiriato, preocupados por
que el carácter elitista de la institución cerraba la puerta a muchos
estudiantes y les impedía continuar sus estudios más allá de la primaria,
intentaron, en el Segundo Congreso de Instrucción en 1891, redefinir la
naturaleza y los objetivos de la ENP y buscar otra opción de educación
posprimaria. Los congresistas no llegaron más lejos que reiterar el carácter
educativo e integral de los estudios preparatorios y reconocerles un valor
propio que se certificarían con un diploma, sin ligarlos necesariamente
a los profesionales. A partir del Congreso se extendió el curriculum a
seis años y se determinó su uniformidad para todas las carreras y en toda
la República, lo que en la práctica no pasó de ser un mero deseo.
La ENP, creada en 1867 por Gabino Barreda con una orientación netamente
positivista, tenía como meta principal preparar al alumno para el ingreso
a las carreras profesionales. Educadores del Porfiriato, preocupados por
que el carácter elitista de la institución cerraba la puerta a muchos
estudiantes y les impedía continuar sus estudios más allá de la primaria,
intentaron, en el Segundo Congreso de Instrucción en 1891, redefinir la
naturaleza y los objetivos de la ENP y buscar otra opción de educación
posprimaria. Los congresistas no llegaron más lejos que reiterar el carácter
educativo e integral de los estudios preparatorios y reconocerles un valor
propio que se certificarían con un diploma, sin ligarlos necesariamente
a los profesionales. A partir del Congreso se extendió el curriculum a
seis años y se determinó su uniformidad para todas las carreras y en toda
la República, lo que en la práctica no pasó de ser un mero deseo.
La definición
del carácter de la Escuela Nacional Preparatoria continuó inquietando
por años a varios educadores. De ahí en adelante la institución fue objeto
de varias reformas: su programa se hacía más breve o se enriquecía de
acuerdo con el criterio de las autoridades en turno o por la fuerza de
acontecimientos que sacudían al país y hacían necesarios dichos cambios.
![]() Durante el huertismo fue organizada como una escuela militar y además
se intentó despojarla de su carácter positivista y hacer su curriculum
más flexible, disminuyendo las ciencias naturales y las matemáticas y
aumentando las materias humanísticas.
Durante el huertismo fue organizada como una escuela militar y además
se intentó despojarla de su carácter positivista y hacer su curriculum
más flexible, disminuyendo las ciencias naturales y las matemáticas y
aumentando las materias humanísticas. ![]()
José Vasconcelos
como director de la Preparatoria en el gobierno de Carranza de inmediato
restituyó a la institución su carácter civil. La Preparatoria continuó
con tendencias antipositivistas y sujeta a los cambios políticos. Vasconcelos
fue destituído por sus simpatías con el gobierno de la Convención y Carranza
decidió dejar a la institución sin director. Sin embargo el secretario
de Instrucción, Félix Palavicini, personalmente intentó modificar el curriculum
de la Preparatoria estableciendo materias electivas de acuerdo con el
destino profesional de los jóvenes. Estos cambios no pasaron de ser meros
proyectos. ![]()
A principios
de 1916, Carranza logró desligar la Preparatoria de la Universidad, con
la idea de que las universidades deberían contar sólo con escuelas universitarias.
![]()
Otro de los cambios que trajo consigo el régimen carrancista fue la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1917 que puso a la Escuela Nacional Preparatoria en manos del gobierno municipal y después bajo la Dirección General de Educación.
David Osuna,
a la cabeza de dicha Dirección, y un grupo de colaboradores, entre ellos
un destacado educador, Moisés Sáenz, emprendieron un minucioso estudio
comparativo de la enseñanza secundaria de México con la de otros paises.
Osuna, (a cuya labor no se le ha prestado suficiente atención), señaló
sus debilidades: el abismo que la separaba del ciclo primario, su limitado
carácter educativo y las deficiencias de sus contenidos y metodología
que hacían los estudios inapropiados para los adolescentes y eran causa
de alarmantes índices de deserción y reprobación. ![]() Osuna sugería que "haciendo una transacción debería dejarse el término
preparatoria para distinguir la preparación para las carreras, y la secundaria,
que comprendiera los primeros años, como preparación general para la vida".
Osuna sugería que "haciendo una transacción debería dejarse el término
preparatoria para distinguir la preparación para las carreras, y la secundaria,
que comprendiera los primeros años, como preparación general para la vida".
![]()
Osuna y
sus colegas intentaron establecer escuelas secundarias con un curriculum
de tres años para evitar que la enseñanza media se concentrara únicamente
en la Escuela Nacional Preparatoria. El proyecto no se realizó pero Moisés
Sáenz, al frente de la institución en 1918, trató de hacerla accesible
a un mayor número de estudiantes por medio de cursos optativos y salidas
laterales. Aumentó las materias de carácter práctico, introdujo innovaciones
pedagógicas y buscó incrementar la participación de los alumnos. Según
sus críticos la escuela "quedó afligida de normalismo". ![]() El rechazo de los preparatorianos y en general de la comunidad universitaria
a estas medidas ocasionó un conflicto que se prolongó hasta finales del
régimen carrancista. La
Escuela Nacional Preparatoria también fue escenario de varios disturbios
por la inconformidad de los estudiantes con la supresión de la matrícula
gratuita y el anuncio de que se adelantarían las vacaciones de verano.
La Escuela, sita en el viejo San Ildefonso, se iba convirtiendo en un
polvorín. Ante la creciente rebeldía de los estudiantes y como respuesta
a lo que se consideraba la imposición del pragmatismo proyanqui de Sáenz
y Osuna, la Universidad Nacional creó su propia preparatoria libre con
sede en la Escuela de Altos Estudios.
El rechazo de los preparatorianos y en general de la comunidad universitaria
a estas medidas ocasionó un conflicto que se prolongó hasta finales del
régimen carrancista. La
Escuela Nacional Preparatoria también fue escenario de varios disturbios
por la inconformidad de los estudiantes con la supresión de la matrícula
gratuita y el anuncio de que se adelantarían las vacaciones de verano.
La Escuela, sita en el viejo San Ildefonso, se iba convirtiendo en un
polvorín. Ante la creciente rebeldía de los estudiantes y como respuesta
a lo que se consideraba la imposición del pragmatismo proyanqui de Sáenz
y Osuna, la Universidad Nacional creó su propia preparatoria libre con
sede en la Escuela de Altos Estudios. ![]()
En 1920 México parecía entrar en un período de paz. Los sonorenses que se sucedieron en la presidencia durante casi diez años compartieron metas y estrategias. Consideraban a la educación popular como uno de los elementos indispensables para reconstruir al país, integrar una nación, disminuir desigualdades y fortalecer al Estado. Si bien su objetivo era la extensión de la educación primaria, en especial en las areas rurales, las autoridades también se preocuparon por que las opciones educativas fueran más allá de la enseñanza básica. La reforma de la Preparatoria continuaba siendo inminente.
Cuando José
Vasconcelos asumió la rectoría de la Universidad Nacional en 1920, durante
el gobierno interino de Adolfo de la Huerta, encontró una preparatoria
debilitada por la indefinición y las continuas alteraciones a los programas.
En octubre de ese año el rector puso en marcha un nuevo plan de estudios
"para vincular vida intelectual y trabajo, dar flexibilidad a la institución
y promover el desarrollo armónico del individuo". ![]()
Pese a estas medidas, los disturbios, que Vasconcelos atribuía a la indisciplina, eran frecuentes. Según Claude Fell, el intelectual cerraba los ojos a causas como
el reclutamiento anárquico, la falta de preparación de los profesores, la afluencia de alumnos provenientes de las clases medias y populares que buscan más una capacitación profesional que una formación enciclopédica y clásica y la inconformidad de los estudiantes con un curriculum que los alejaba de la realidad social.![[MCT 219]](../../imagenes/mcommnt.gif)
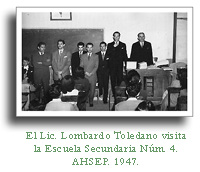 La
elección de Vicente Lombardo Toledano como director calmó los ánimos temporalmente
ya que era maestro de la Preparatoria, de la Universidad, de la Escuela
de Altos Estudios y tenía estrechos nexos con intelectuales y obreros.
La
elección de Vicente Lombardo Toledano como director calmó los ánimos temporalmente
ya que era maestro de la Preparatoria, de la Universidad, de la Escuela
de Altos Estudios y tenía estrechos nexos con intelectuales y obreros.
![]() Lombardo buscaba unificar la enseñanza preparatoria y continuar la obra
de apertura de Vasconcelos. Anhelaba, en sus propias palabras, "dar a
los educandos el conocimiento de actividades que los unan con los obreros...
borrando el concepto de jerarquía en las distintas labores sociales".
Lombardo buscaba unificar la enseñanza preparatoria y continuar la obra
de apertura de Vasconcelos. Anhelaba, en sus propias palabras, "dar a
los educandos el conocimiento de actividades que los unan con los obreros...
borrando el concepto de jerarquía en las distintas labores sociales".
![]() Pero el director tomó su propio camino, convocó un Congreso de Escuelas
Preparatorias una vez que Vasconcelos asumió el cargo de secretario de
la recién creada Secretaría de Educación, y formuló un nuevo plan de estudios.
Pero el director tomó su propio camino, convocó un Congreso de Escuelas
Preparatorias una vez que Vasconcelos asumió el cargo de secretario de
la recién creada Secretaría de Educación, y formuló un nuevo plan de estudios.
Sólo unos
meses después, el subsecretario Bernardo Gastélum presentó al Consejo
Universitario un plan que dividía a la Preparatoria en enseñanza secundaria
como ampliación de la primaria y que se desarrollaría en tres años, y
preparatoria, que debería capacitar para el estudio de las carreras universitarias.![]() Los directores de ambos ciclos dependerían de la Universidad Nacional.
La escuela secundaria ocuparía los edificios de San Pedro y San Pablo
y el de San Gregorio, y la Nacional Preparatoria seguiría alojada en el
viejo edificio de San Ildefonso. Estas disposiciones deberían entrar en
vigor en 1924.
Los directores de ambos ciclos dependerían de la Universidad Nacional.
La escuela secundaria ocuparía los edificios de San Pedro y San Pablo
y el de San Gregorio, y la Nacional Preparatoria seguiría alojada en el
viejo edificio de San Ildefonso. Estas disposiciones deberían entrar en
vigor en 1924.
La opinión
pública se manifestó en contra de lo que llamó "manía" de "reorganizar"
continuamente la Preparatoria sin dar oportunidad de poner en práctica
los planes. ![]()
Un motivo insignificante, detonante de la tensión en que vivían la Secretaría de Educación Pública y la Preparatoria, desencadenó un conflicto de graves consecuencias y pospuso las reformas. La reacción desmesurada y autoritaria de Vasconcelos frente a un acto intrascendente de desobediencia estudiantil cobró proporciones alarmantes. El cese de Lombardo de la dirección de la Preparatoria y otras acciones represivas trajeron renuncias y despidos en serie, que a su vez provocaron desórdenes, huelgas, pleitos y enfrentamientos y dejaron como saldo varios heridos. La opinión pública y hasta las mismas autoridades interpretaron estos escándalos como desahogos de "pasiones políticas o partidistas" y aseguraron que los jóvenes preparatorianos eran manipulados por los enemigos de la Secretaría de Educación para "originar estos acontecimientos y esconderse las manos".
El desafortunado
episodio ganó a Vasconcelos la enemistad de los preparatorianos. Con la
designación de nuevas autoridades en la Preparatoria y en la Universidad,
el conflicto estuvo a punto de adquirir dimensiones catastróficas e hizo
necesaria la intervención del presidente Alvaro Obregón. ![]()
Como resultado,
se cancelaron las matrículas de la Preparatoria y se abrieron nuevas inscripciones
para quienes desearan sujetarse "a las disposiciones disciplinarias dictadas
por la superioridad". La solicitud de inscripción debería ir firmada por
los padres o tutores. ![]() La Preparatoria volvió a abrir sus puertas "protegida" por fuerzas de
la gendarmería "para hacer guardar el orden".
La Preparatoria volvió a abrir sus puertas "protegida" por fuerzas de
la gendarmería "para hacer guardar el orden".
Vasconcelos publicó un nuevo plan que reafirmaba la división de la Preparatoria en dos ciclos: La secundaria para todos los alumnos y la preparatoria para quienes desearan ingresar a la universidad. Su renuncia unos meses después dejó el proyecto en manos del gobierno sucesor.
Uno de los resultados de este conflicto fueron las rígidas medidas impuestas a la escuela secundaria desde su nacimiento, que obligaron a los estudiantes a educarse en un ambiente hostil, sometidos y tratados como enemigos potenciales del régimen.
El siguiente gobierno, el de Plutarco Elías Calles, (1924-1928) separó definitivamente la secundaria de la Preparatoria y de la Universidad. El sistema de escuelas secundarias comenzó a funcionar mediante dos decretos presidenciales, uno en agosto y otro en diciembre de 1925. Con el primero se crearon dos planteles federales uno para varones y otro mixto, y en diciembre se puso en marcha el ciclo "secundario" en la antigua Escuela Nacional Preparatoria. Unos años después, a principios de 1928, se estableció una secundaria especial para señoritas, la número seis, dentro de la Escuela Nacional de Maestros, por la renuencia de los padres a mandar a sus hijas a escuelas mixtas.
El nuevo ciclo quedó bajo la vigilancia de un centro coordinador y técnico, la Dirección de Enseñanza Secundaria creada en 1926, dependiente a su vez de la Secretaría de Educación. Esta Dirección tenía la responsabilidad de fomentar la educación secundaria federal, formular las normas de trabajo, democratizar las escuelas, nacionalizar los programas de estudio y, fundamentalmente, aumentar las oportunidades educativas para "todos los hijos del país".
Un año antes, durante el invierno de 1925 varios maestros, entre ellos Rafael Ramírez, habían asistido a un curso sobre enseñanza secundaria organizado por el Instituto Internacional de Educación del Teachers College de la Universidad de Columbia. A su regreso emprendieron la reorganización de la educación secundaria. Ramírez, un poco más adelante, agradeció al rector de la Universidad la contribución de la educación estadounidense al proyecto educativo de México, aunque aclaraba que el sistema de educación secundaria no era idéntico al de Estados Unidos, pero sí se inspiraba en sus objetivos y filosofía.
Las autoridades
no ocultaron el doble propósito que los llevó a dividir la Escuela Nacional
Preparatoria: por un lado democratizar la enseñanza y, por otro, debilitar
a la institución que provocaba dificultades y problemas muy serios de
control y de gobierno. También argumentaban que la Nacional Preparatoria,
a pesar de los cambios, seguía apegada al viejo molde positivista y no
respondía ya "ni a la nueva situación ni al nuevo concepto de equilibrio
social emanado de la Revolución". Afirmaban que "había terminado su misión
como centro instaurador de aspiraciones sociales y como reflejo del pensamiento
colectivo contemporáneo". ![]()
Los propulsores del nuevo ciclo reiteraban que éste ofrecería una opción "democrática" a quienes, por alguna razón, no podían ingresar de inmediato a una carrera, y diversas posibilidades y salidas flexibles hacia diferentes actividades. Expresaban su confianza en que la secundaria fomentaría la convivencia entre jóvenes de distintas clases sociales con intereses, hábitos y capacidades diferentes, lo que además de beneficiar la formación de su carácter, redundaría en un acercamiento entre ellos.
Sin hacer
mención de los nuevos anexos de San Pedro y San Pablo, las autoridades
señalaban que el antiguo plantel de San Ildefonso resultaba insuficiente
para los numerosos alumnos que se aglomeraban en un único local. Expresaban
la urgencia de separar a los estudiantes de los cursos secundarios, que
por su edad presentaban problemas relacionados con la adolescencia, y
proporcionar a todos suficientes salones, bibliotecas, campos de juego
y laboratorios. ![]()
El nuevo
ciclo debería ampliar y perfeccionar la enseñanza primaria superior, encauzar
la vocación de los estudiantes, formarles un carácter ético y prepararlos
para cumplir sus deberes de ciudadanos y participar en la producción y
la distribución de la riqueza. ![]() También incluía entre sus metas capacitar a los alumnos para el descanso
y la recreación espirituales y físicas "tan necesarias para cultivar personalidades
independientes y libres".
También incluía entre sus metas capacitar a los alumnos para el descanso
y la recreación espirituales y físicas "tan necesarias para cultivar personalidades
independientes y libres". ![]()
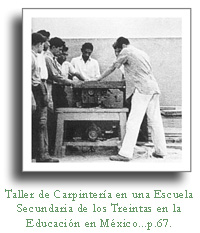 Sin
embargo, los métodos que se proyectaban contradecían estos objetivos.
Las autoridades reiteradamente hicieron ver que la disciplina era una
meta prioritaria y que la secundaria tenía como finalidad "desterrar los
graves vicios disciplinarios de la Escuela Nacional Preparatoria" y encontrar
fórmulas para encauzar las energías juveniles "por senderos de orden y
trabajo". Los creadores del nuevo ciclo, alarmados por "los notorios desmanes
que aquellos alumnos cometían tanto dentro de la escuela como fuera de
ella", confiaban que las actividades extraescolares y "el buen empleo
del tiempo libre" disminuirían los desórdenes. Los estudiantes deberían
dedicar las mañanas a las clases académicas y las tardes a trabajos de
taller o de índole vocacional. Para mantenerlos continuamente ocupados,
se les recetarían como en los "high schools" del país vecino, buenas dosis
de deportes, excursiones, y "clubes" literarios, musicales, de arte dramático,
de acción cívica, social y escolar. (Como veremos más adelante, la pobreza
de los locales hizo que esto no fuera más que un deseo).
Sin
embargo, los métodos que se proyectaban contradecían estos objetivos.
Las autoridades reiteradamente hicieron ver que la disciplina era una
meta prioritaria y que la secundaria tenía como finalidad "desterrar los
graves vicios disciplinarios de la Escuela Nacional Preparatoria" y encontrar
fórmulas para encauzar las energías juveniles "por senderos de orden y
trabajo". Los creadores del nuevo ciclo, alarmados por "los notorios desmanes
que aquellos alumnos cometían tanto dentro de la escuela como fuera de
ella", confiaban que las actividades extraescolares y "el buen empleo
del tiempo libre" disminuirían los desórdenes. Los estudiantes deberían
dedicar las mañanas a las clases académicas y las tardes a trabajos de
taller o de índole vocacional. Para mantenerlos continuamente ocupados,
se les recetarían como en los "high schools" del país vecino, buenas dosis
de deportes, excursiones, y "clubes" literarios, musicales, de arte dramático,
de acción cívica, social y escolar. (Como veremos más adelante, la pobreza
de los locales hizo que esto no fuera más que un deseo).
Esta constante actividad organizada y vigilada debería impedir cualquier "asociación independiente" provocadora de "brotes indisciplinarios". Reforzada con numerosas medidas represoras, daba como resultado un régimen casi policiaco: supresión de alumnos irregulares; mecanismos administrativos y de control que permitirían localizar, "rápida y seguramente", a todos los jóvenes en cualquier momento para "puntualizar responsabilidades y señalar en caso necesario las sanciones correspondientes"; registros actualizados de notas de conducta, puntualidad y aplicación; excesivas tareas diarias, uso de la biblioteca como "un factor disciplinario". Las autoridades esperaban así evitar la contravención a los reglamentos. Un sistema de puntos negativos o positivos sería, a su manera de ver, una especie de capital moral y aliciente para que los alumnos abandonaran malos hábitos.
Si nada
de esto funcionaba, se recurriría a medidas drásticas como la expulsión.
Para no dejar dudas sobre la seriedad de estas disposiciones, diariamente
se enviaban a los hogares notas con los retardos, las faltas de asistencia
y demás detalles que según el criterio oficial mantendrían a los padres
informados y en contacto con la dirección de las escuelas. ![]() Este
estricto control contrastaba fuertemente con las normas de respeto a la
libertad, individualidad y creatividad del niño que deberían orientar
a la escuela primaria, así como con los métodos de los pedagogos del porfiriato,
contrarios a la coerción, los castigos, los premios o listas de honor
y cualquier acto que pudiera exaltar demasiado o disminuir la autoestima
de los alumnos.
Este
estricto control contrastaba fuertemente con las normas de respeto a la
libertad, individualidad y creatividad del niño que deberían orientar
a la escuela primaria, así como con los métodos de los pedagogos del porfiriato,
contrarios a la coerción, los castigos, los premios o listas de honor
y cualquier acto que pudiera exaltar demasiado o disminuir la autoestima
de los alumnos.
Sin embargo, las escuelas estaban lejos de contar con buenas instalaciones que permitieran las actividades complementaria. Las autoridades reconocían el pésimo estado de los locales. Por ejemplo, admitían que hubo que establecer las secundarias números uno y cinco en el edificio colonial de San Pedro y San Pablo, antiguo alojamiento de fuerzas militares, y que por los desperfectos del sitio tuvieron que cambiar a los estudiantes al viejo Seminario Conciliar. Aceptaban que
salta a la vista que el edificio de Regina es inadecuado para una escuela moderna en la que son indispensables aulas amplias y bien acondicionadas salones para talleres, laboratorios y bibliotecas, para dibujo y modelado: estanque de natación, campos deportivos, buenos servicios sanitarios.![[MCT 231]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Los otros planteles no estaban en mejores condiciones y se alojaban también en vetustos edificios. El estado de la escuela de Mascarones era calificado por la Secretaría de Educación de "poco menos que ruinoso" y su ubicación de "inconveniente". La secundaria número cinco nocturna, para obreros y empleados, se alojó en el local de la ENP y trabajó con equipo y útiles de la Secundaria número uno.
Según informes
oficiales, el mobiliario de todas las escuelas era insuficiente y defectuoso,
no había mesabancos apropiados, pocas poseían bibliotecas, talleres o
laboratorios. Los educadores también lamentaban que a pesar del aspecto
"relativamente halagador" que presentaba la educación física, los locales
carecían de gimnasios, campos de deporte apropiados, albercas y baños.
La única excepción era la escuela de San Jacinto, en Tacuba, que tenía
un edificio construído exprofeso, además de otro adaptado para albergar
a 1584 alumnos (mujeres y varones). Esta escuela estaba rodeada de varios
patios y jardines, contaba con anexos, museo, campos deportivos y hasta
un tanque de natación, aunque sólo tenía 3 regaderas. ![]()
No obstante
las carencias de la mayoría de las escuelas, las voces oficiales con gran
optimismo afirmaban que, a pesar de todo, la enseñanza secundaria se había
"abierto paso de una vez por todas en el corazón del pueblo". ![]()
 Conseguir
maestros capacitados para enseñar en el nuevo ciclo fue otro problema.
En un principio las secundarias uno y dos fueron atendidas por profesores
de la ENP y la Escuela Nacional de Maestros, mientras que la tres y la
cuatro contaron con profesorado propio reclutado entre maestros normalistas
y profesionistas. Las autoridades se ufanaban de que la planta de maestros
de las secundarias estaba formada por profesionistas diversos (83) además
de médicos(24), abogados(18),ingenieros (81) y maestros normalistas "distinguidos"
(123). Pero al mismo tiempo confesaban que 102 de los 431 profesores carecían
de título profesional. Según informes oficiales, se exigía a los maestros
que llevaran cursos especiales sobre educación, sobre técnica de enseñanza
y sobre su materia. Aunque se intentaba que fueran profesores de tiempo
completo y no de asignatura, para 1928 sólo 28 eran de planta.
Conseguir
maestros capacitados para enseñar en el nuevo ciclo fue otro problema.
En un principio las secundarias uno y dos fueron atendidas por profesores
de la ENP y la Escuela Nacional de Maestros, mientras que la tres y la
cuatro contaron con profesorado propio reclutado entre maestros normalistas
y profesionistas. Las autoridades se ufanaban de que la planta de maestros
de las secundarias estaba formada por profesionistas diversos (83) además
de médicos(24), abogados(18),ingenieros (81) y maestros normalistas "distinguidos"
(123). Pero al mismo tiempo confesaban que 102 de los 431 profesores carecían
de título profesional. Según informes oficiales, se exigía a los maestros
que llevaran cursos especiales sobre educación, sobre técnica de enseñanza
y sobre su materia. Aunque se intentaba que fueran profesores de tiempo
completo y no de asignatura, para 1928 sólo 28 eran de planta. ![]()
Los programas
de estudio eran semejantes a los del ciclo secundario de la Escuela Nacional
Preparatoria y las materias estaban graduadas de menor a mayor dificultad
y, en lenguaje oficial,"de precedencia lógica de una materia a otra".
![]() La vida escolar era muy activa: las organizaciones estudiantiles (la secundaria
número uno tenía 20) y los "teams" deportivos (la número 3 tenía 73),
realizaban frecuentes asambleas y juegos de concurso (la secundaria número
2 organizó 302 en 1928). Las visitas a museos y a fábricas, las excursiones,
las fiestas, y las reuniones sociales de alumnos y profesores eran parte
importante del quehacer cotidiano.
La vida escolar era muy activa: las organizaciones estudiantiles (la secundaria
número uno tenía 20) y los "teams" deportivos (la número 3 tenía 73),
realizaban frecuentes asambleas y juegos de concurso (la secundaria número
2 organizó 302 en 1928). Las visitas a museos y a fábricas, las excursiones,
las fiestas, y las reuniones sociales de alumnos y profesores eran parte
importante del quehacer cotidiano. ![]() Otras actividades importantes dentro de las escuelas eran los reconocimientos
médicos y físicos de los jóvenes.
Otras actividades importantes dentro de las escuelas eran los reconocimientos
médicos y físicos de los jóvenes. ![]()
Los alumnos de la secundaria deberían de pagar la misma cuota que regía en la ENP, $ 30 anuales, que estaba destinada a la adquisición de material para las instituciones, pero las autoridades aseguraban que de los 5521 alumnos inscritos en 1928, 2258 estaban exentos de pago.
Aún cuando
la inscripción en las secundarias aumentó con rapidez, éstas fueron insuficientes
para responder a la demanda. La Secretaría de Educación informaba que
en 1925 se había recibido al 35% de los egresados de las escuelas primarias
del DF y en 1928 el porcentaje había aumentado a 46% Sin embargo el siguiente
año 3,478 alumnos quedaron fuera de las secundarias de la capital. ![]()
En 1928
existían en el DF seis escuelas secundarias: la número 1, ubicada en el
exSeminario, en la calle de Regina; la número 2, en el edificio de Santo
Tomás, anexa a la Escuela Nacional de Maestros; la número tres, en la
calle de Marsella; la número cuatro en el antiguo edificio de Mascarones;
la número cinco, nocturna, en el edificio de la antigua Escuela Nacional
Preparatoria y la número seis, especial para señoritas. ![]() Había, además, 3 escuelas secundarias en los estados y 15 escuelas privadas,
diez en la capital y cinco en las entidades. La matrícula en todas ellas
había crecido de 800 a 5521 alumnos, de los cuales 1492 eran mujeres y
menos de la mitad (2381) eran alumnos regulares, es decir, cursaban todas
las materias del mismo año. De estos, 1904 estaban en primer año, 771
en segundo año, y 706 en tercero. Las autoridades no explicaban estos
índices que mostraban un alto grado de deserción después del primer año.
Había, además, 3 escuelas secundarias en los estados y 15 escuelas privadas,
diez en la capital y cinco en las entidades. La matrícula en todas ellas
había crecido de 800 a 5521 alumnos, de los cuales 1492 eran mujeres y
menos de la mitad (2381) eran alumnos regulares, es decir, cursaban todas
las materias del mismo año. De estos, 1904 estaban en primer año, 771
en segundo año, y 706 en tercero. Las autoridades no explicaban estos
índices que mostraban un alto grado de deserción después del primer año.
![]() Por el contrario, se decían satisfechas de los resultados pues afirmaban
que sólo el 1.5% de la población escolar, había sido reprobada.
Por el contrario, se decían satisfechas de los resultados pues afirmaban
que sólo el 1.5% de la población escolar, había sido reprobada.
Asimismo los propulsores de la secundaria se enorgullecían de haber podido organizar para la nueva generación "sociedades de cooperación, de orden, de trabajo, que son sin duda alguna la más bella conquista en el orden disciplinario y la característica más saliente de las nuevas y progresistas instituciones". Voceros oficiales informaban que si bien los estudiantes de San Ildefonso
atados a tradiciones de indisciplina e irresponsabilidad trataron de soliviantar a sus compañeros de otras escuelas para que se declararan en huelga, este incidente marcó el fin de una larga etapa de trastornos disciplinarios que partiendo de la Antigua Escuela de San Ildefonso se propagaban rápidamente a las demás escuelas y que en ocasiones, como sucedió en 1923 llegaron a asumir proporciones alarmantes.A finales del gobierno callista se convocó una junta mixta de maestros universitarios y de secundaria para estudiar el problema de articular dicho ciclo con la Escuela Nacional Preparatoria. Según los asistentes, los métodos y procedimientos de la secundaria estaban de acuerdo con los más avanzados y habían resuelto el antiguo problema disciplinario de la Preparatoria, que en los años anteriores a 1926 daba lugar a una huelga cada dos meses. Aseguraban que desde la separación de la secundaria no se había presentado ningún incidente desagradable "que pudiera tener siquiera remota semejanza con los que eran cosa común y corriente en el edificio de San Ildefonso".![[MCT 241]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Sin embargo,
contradiciendo los optimistas informes oficiales, las escuelas secundarias
no dejaron de dar dolores de cabeza a los sucesores de Calles. Durante
el gobierno de Emilio Portes Gil los funcionarios de la SEP, obsesionados
con la disciplina, mantuvieron una estrecha vigilancia sobre los alumnos
e impusieron un excesivo número de actividades extraescolares. Aún así
en 1929 los estudiantes se adhirieron al movimiento universitario que
pedía la derogación de un nuevo plan, con un año más de estudios, con
lo que no sólo se perdieron 47 días de clase, sino que sgún informes oficiales
se habían relajado "los buenos hábitos mentales, morales y sociales que
con tanto esfuerzo se había logrado despertar en los educandos". ![]() Los problemas de disciplina se atribuían a los estudiantes que rebasaban
el límite de edad (más del 10% tenían más de veinte años), por lo que
se concluyó que no era conveniente admitir alumnos de edades tan diversas,
aduciendo que los mayores de 15 años:"por haber salido del período de
la adolescencia, por sus malos y arraigados hábitos, por su retardo mental,
o por anomalías y deficiencias domésticas" constituían un "serio estorbo
para la atención racional del gran número de los preadolecentes y adolescentes
que por ser alumnos normales son los más perjudicados en su educación".
Los problemas de disciplina se atribuían a los estudiantes que rebasaban
el límite de edad (más del 10% tenían más de veinte años), por lo que
se concluyó que no era conveniente admitir alumnos de edades tan diversas,
aduciendo que los mayores de 15 años:"por haber salido del período de
la adolescencia, por sus malos y arraigados hábitos, por su retardo mental,
o por anomalías y deficiencias domésticas" constituían un "serio estorbo
para la atención racional del gran número de los preadolecentes y adolescentes
que por ser alumnos normales son los más perjudicados en su educación".
![]()
Se determinó que los alumnos mayores tendrían salidas hacia escuelas técnicas o "si se empeñaban en hacer estudios secundarios" podrían acudir a la nocturna donde tenían prohibido tener contacto con los preparatorianos. Los actos de indisciplina eran severamente castigados.
Otro de los problemas que enfrentó la SEP fue la fricción que se generó entre la federación y los estados a causa de la enseñanza secundaria. La Secretaría de Educación se quejaba de que los estados se negaban a acatar sus disposiciones. Las autoridades locales no sólo se resistían a cumplir los lineamientos oficiales, sino que también aceptaban estudiantes que no llenaban los requisitos que exigía la Secretaría para las escuelas incorporadas, concedían exámenes a título de suficiencia a quienes no habían cursado sus estudios en escuelas oficiales, revalidaban los estudios de escuelas extranjeras sin conocer sus planes y se negaban a reconocer los cursados en secundarias federales.
En la Asamblea
Nacional de Educación Secundaria, realizada en 1929, las autoridades coincidieron
en la urgencia de expedir la Ley Orgánica de Enseñanza Secundaria Federal
para definir objetivos y orientaciones, unificar los criterios de su organización
y funcionamiento, pero sobre todo, aunque no lo decían explícitamente,
para garantizar el control de la Secretaria de Educación sobre las secundarias
de todo el país. En espera de esta ley orgánica, continuaron dictándose
severas disposiciones para conservar el orden y la disciplina en las secundarias
y preparatorias, así como en las nocturnas. Por ejemplo, a los alumnos
de la secundaria se les prohibió asociarse con los de la Preparatoria
e incluso pasar al patio de la escuela, o viceversa, bajo amenaza de expulsión.
![]()
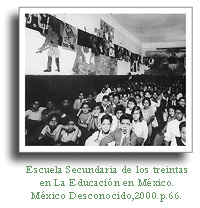 En
1931 la labor revisionista del secretario de Educación, Narciso Bassols
para modernizar la dependencia incluyó también a la escuela secundaria.
Una de las principales reformas de Bassols fue la del escalafón, plan
de promoción y salarios de maestros que operaba en la Secretaría de Educación.
Como parte de esta reforma el 31 de agosto de 1932 fue promulgada la ley
de Inamovilidad del profesorado de Escuelas Secundarias que estipulaba
que un maestro requería 7 años de servicios en escuelas secundarias, normales
o universitarias para asegurar una plaza. Conforme esa ley, 126 profesores
deberían adquirir el título de maestro en ciencias de la educación especializado
como profesor de enseñanza secundaria. Mientras tanto, el secretario de
Educación dictó un acuerdo por el cual en primer año podrían enseñar profesores
normalistas de reconocida competencia y con una larga experiencia docente.
En segundo y tercero se daría preferencia a licenciados en derecho o economía.
En
1931 la labor revisionista del secretario de Educación, Narciso Bassols
para modernizar la dependencia incluyó también a la escuela secundaria.
Una de las principales reformas de Bassols fue la del escalafón, plan
de promoción y salarios de maestros que operaba en la Secretaría de Educación.
Como parte de esta reforma el 31 de agosto de 1932 fue promulgada la ley
de Inamovilidad del profesorado de Escuelas Secundarias que estipulaba
que un maestro requería 7 años de servicios en escuelas secundarias, normales
o universitarias para asegurar una plaza. Conforme esa ley, 126 profesores
deberían adquirir el título de maestro en ciencias de la educación especializado
como profesor de enseñanza secundaria. Mientras tanto, el secretario de
Educación dictó un acuerdo por el cual en primer año podrían enseñar profesores
normalistas de reconocida competencia y con una larga experiencia docente.
En segundo y tercero se daría preferencia a licenciados en derecho o economía.
Para apoyar la titulación de maestros, la Universidad, a petición de la Secretaria de Educación, impartió 39 cursos, 22 en la facultad de Filosofía y Letras y 17 en la Normal Superior, a los que se inscribieron 106 profesores de las escuelas secundarias del DF. En el periodo de vacaciones el departamento de Enseñanza Secundaria organizó otros cursos sobre ciencias biológicas, español, geografía, matemáticas, física, química, historia patria, civismo para 42 profesores.
Hasta entonces
las escuelas secundarias habían funcionado mediante disposiciones que
el departamento daba según el caso, por lo que las autoridades emitieron
un reglamento que entraría en vigor el 1° de enero de 1933. Según éste,
la enseñanza secundaria se desarrollaría en tres cursos anuales y la población
escolar estaría dividida en grupos que no excediera los 50 alumnos, (aunque
fue frecuente que contaran con 60 y 70). En una misma escuela no podría
haber, simultáneamente, alumnos menores y mayores de 16 años. Los varones
deberían tener más de 13 años y menos de 16 para ingresar a escuelas de
menores y 16 cumplidos para las diurnas de mayores; para las nocturnas,
tener más de 13 y comprobar que durante el día desempeñaban algún trabajo
remunerado. ![]()
También
se hizo un intento de unificar los planes de estudios, ya que había cinco
programas en matemáticas, tres en anatomía, fisiología e higiene, dos
en historia patria, dos en literatura. En civismo, materia en la que cada
maestro enseñaba lo que podía, se hizo un cambio esencial, reflejo sin
duda de la ideología marxista del secretario y de la ola de radicalismo
que afectaba al mundo occidental y que había despertado interés en la
suerte de los trabajadores. En el tercer año, por ejemplo, se impartía
la materia "conceptos fundamentales de la economía", cuyo contenido era:
los factores de la producción, el trabajo, el capital, la circulación,
la distribución, el consumo. Se estudiaban asimismo las doctrinas económicas:
liberalismo, catolicismo social, socialismo de Estado, cooperativismo,
marxismo, las ideas económicas de la revolución mexicana. ![]() Las prácticas cívicas incluían visitas a fábricas, a sindicatos de obreros,
a escuelas técnicas, a la Secretaría de Agricultura y al Departamento
de Trabajo. Contemplaban también la organización de cooperativas de producción
y trabajo y actividades como la lectura de algunos contratos colectivos.
Las prácticas cívicas incluían visitas a fábricas, a sindicatos de obreros,
a escuelas técnicas, a la Secretaría de Agricultura y al Departamento
de Trabajo. Contemplaban también la organización de cooperativas de producción
y trabajo y actividades como la lectura de algunos contratos colectivos.
En las escuelas
para señoritas el curso de civismo debería "hacer sentir a las alumnas
la importancia de su papel" y marcar "muy claramente" la diferencia de
las funciones femeninas y masculinas. Se incluía en el programa el estudio
del feminismo en México y en otros países, pero "teniendo cuidado de encauzar
las tendencias de la mujer a fin de que no descuide su actuación en el
hogar". A pesar de que las materias del curso estudiaban las diversas
funciones de la mujer como ama de casa, como "factor económico" o como
luchadora social, las actividades sugeridas para las alumnas eran muy
diferentes de las de sus compañeros. ![]() Las
mujeres deberían cooperar en la conservación del mobiliario y en la limpieza
y embellecimiento de la escuela; organizar un costurero escolar, confeccionar
ropa, juguetes, dulces y otras golosinas para niños pobres. Además de
repartir donativos, tenían la obligación de visitar exposiciones donde
se exhibieran principalmente obras hechas por mujeres, formar una bibliografía
con lecturas de interés para la mujer y coleccionar artículos sobre asuntos
femeninos.
Las
mujeres deberían cooperar en la conservación del mobiliario y en la limpieza
y embellecimiento de la escuela; organizar un costurero escolar, confeccionar
ropa, juguetes, dulces y otras golosinas para niños pobres. Además de
repartir donativos, tenían la obligación de visitar exposiciones donde
se exhibieran principalmente obras hechas por mujeres, formar una bibliografía
con lecturas de interés para la mujer y coleccionar artículos sobre asuntos
femeninos. ![]()
La disciplina
ocupó también un lugar preponderante en el nuevo reglamento. Esta vez
se hablaba de una disciplina "orgánica" basada en la conciencia del deber
y resultado de la actuación conjunta de maestros y alumnos. Las sanciones
a la indisciplina iban de la amonestación privada a la expulsión definitiva.
Los alumnos eran conminados a "guardar dentro y fuera del establecimiento,
en su porte y modales, la urbanidad, la decencia y el decoro dignos de
personas cultas" y estaban bajo la constante amenaza de las autoridades
por sus desórdenes en la via pública y en los tranvias. ![]() El
reglamento también definía las actividades de las sociedades de la alumnos
y de las agrupaciones de padres y maestros.
El
reglamento también definía las actividades de las sociedades de la alumnos
y de las agrupaciones de padres y maestros.
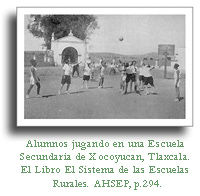 Otro
problema que preocupaba a las autoridades era el de las familias de clase
media en zonas fronterizas que con grandes sacrificios enviaban a sus
hijos a escuelas secundarias al vecino país por falta de escuelas mexicanas.
Los educadores consideraban urgente aliviar a los padres de esta carga
económica y contrarrestar "la influencia de la educación extraña afirmando
la conciencia de nuestra nacionalidad y el sentimiento de la patria".
Por lo tanto, la SEP decidió aprovechar las instalaciones de las primarias
fronterizas para fundar las de enseñanza secundaria, no obstante que esta
solución dejó un vacío en la educación primaria. Las escuelas de Nogales,
Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas fueron transformadas
en secundarias. Sólo quedó en pie la primaria de Matamoros.
Otro
problema que preocupaba a las autoridades era el de las familias de clase
media en zonas fronterizas que con grandes sacrificios enviaban a sus
hijos a escuelas secundarias al vecino país por falta de escuelas mexicanas.
Los educadores consideraban urgente aliviar a los padres de esta carga
económica y contrarrestar "la influencia de la educación extraña afirmando
la conciencia de nuestra nacionalidad y el sentimiento de la patria".
Por lo tanto, la SEP decidió aprovechar las instalaciones de las primarias
fronterizas para fundar las de enseñanza secundaria, no obstante que esta
solución dejó un vacío en la educación primaria. Las escuelas de Nogales,
Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas fueron transformadas
en secundarias. Sólo quedó en pie la primaria de Matamoros. ![]()
No obstante
los esfuerzos por multiplicar las escuelas secundarias, y abrirlas a un
mayor número, en más de una ocasión los funcionarios revelaron que "a
pesar de todo" la secundaria era un privilegio y sólo llegaban a ella
los hijos de la clase rica o media. Esto se debió, en parte, a que las
secundarias no se edificaron ni en barrios populares, ni en el medio rural
sino en el centro de la capital o en colonias residenciales. En 1933 se
crearon tres secundarias para mujeres, una en San Jacinto, otra en Artes
y otra en San Cosme, que pasó después al antiguo edificio de Corregidora.
Todas las escuelas ocupaban edificios del gobierno, más o menos adaptados
y reparados. El año siguiente la demanda hizo que se abrieran más escuelas:
una en Mixcoac, la número 10, para jóvenes de San Ángel, Coyoacán y colonia
del Valle y la número 9 para trabajadoras. En 1934 las diez secundarias
federales del DF. dieron cabida a 8, 145 alumnos. Las escuelas fronterizas
contaron con 900 estudiantes, las incorporadas foráneas con 699 y las
secundarias particulares incorporadas con 4, 021. ![]()
Como contraparte de esta política se trató de hacer las secundarias más accesibles disminuyendo las cuotas ligeramente: $10 por derecho de inscripción y $10 como colegiatura en julio, con dispensas del 20 % para los estudiantes "pobres y estudiosos".
Las escuelas
secundarias particulares se multiplicaron con más rapidez que las oficiales
a pesar de las restricciones que imponía el gobierno. Entre otras, sólo
se concedía su incorporación por un año. En 1929 había 19 escuelas privadas
incorporadas aunque su matrícula era inferior a la de las públicas.![]() Según el investigador John Britton, los requisitos para el funcionamiento
de las secundarias privadas no eran muy estrictos y eran principlamente
académicos. En efecto, durante el callismo las únicas condiciones para
incorporar las secundarias privadas eran que no estuvieran destinadas
a la formación de ministros de culto, que los directores se comprometieran
a guardar lealtad al gobierno de la República y a obedecer las leyes vigentes
y, sobre todo, a dar atención primordial a la obra educativa. Las autoridades
dejaban claro que esto no implicaba el laicismo y que incluso se habían
incorporado escuelas en cuyos programas figuraban materias con carácter
religioso. El mismo autor afirma que la Iglesia tuvo gran ingerencia en
ellas.
Según el investigador John Britton, los requisitos para el funcionamiento
de las secundarias privadas no eran muy estrictos y eran principlamente
académicos. En efecto, durante el callismo las únicas condiciones para
incorporar las secundarias privadas eran que no estuvieran destinadas
a la formación de ministros de culto, que los directores se comprometieran
a guardar lealtad al gobierno de la República y a obedecer las leyes vigentes
y, sobre todo, a dar atención primordial a la obra educativa. Las autoridades
dejaban claro que esto no implicaba el laicismo y que incluso se habían
incorporado escuelas en cuyos programas figuraban materias con carácter
religioso. El mismo autor afirma que la Iglesia tuvo gran ingerencia en
ellas. ![]() En diciembre 1931 el Decreto Revisado de Incorporación dejó establecido
el laicismo en las
En diciembre 1931 el Decreto Revisado de Incorporación dejó establecido
el laicismo en las 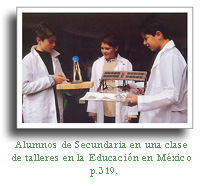 escuelas
particulares y prohibió la enseñanza religiosa y el que los ministros
de culto dirigieran escuelas o enseñaran en ellas.
escuelas
particulares y prohibió la enseñanza religiosa y el que los ministros
de culto dirigieran escuelas o enseñaran en ellas. ![]() Un año después, en diciembre de 1932 un nuevo decreto prohibió también
lugares dedicados al culto, inscripciones, decoraciones, estampas o esculturas
religiosas en los edificios escolares. Además advertía sobre materias
del plan de estudios en las que con un pretexto u otro pudiera hacerse
enseñanza confesional y señalaba que los programas deberían ser los mismos
que en las escuelas oficiales, a fin de que en materias como historia
patria y civismo, hubiera criterios iguales.
Un año después, en diciembre de 1932 un nuevo decreto prohibió también
lugares dedicados al culto, inscripciones, decoraciones, estampas o esculturas
religiosas en los edificios escolares. Además advertía sobre materias
del plan de estudios en las que con un pretexto u otro pudiera hacerse
enseñanza confesional y señalaba que los programas deberían ser los mismos
que en las escuelas oficiales, a fin de que en materias como historia
patria y civismo, hubiera criterios iguales. ![]()
Para ser
incorporada, una escuela debería contar con locales e instalaciones adecuadas,
tener una planta de maestros de comprobada preparación profesional y los
mismos métodos de evaluación y requisitos de admisión que las escuelas
secundarias de la federación. Asimismo las secundarias privadas deberían
guardar fiestas nacionales y celebrar las conmemoraciones cívicas. ![]() Estas eran condiciones indispensables para su reconocimiento oficial,
pero no hubo coerción para regular la educación secundaria en los planteles
que no buscaban reconocimiento oficial.
Estas eran condiciones indispensables para su reconocimiento oficial,
pero no hubo coerción para regular la educación secundaria en los planteles
que no buscaban reconocimiento oficial. ![]()
La respuesta
de la Unión de Padres de Familia ante el nuevo decreto de incorporación
fue muy negativa, sin embargo Bassols se mantuvo firme. Para fines de
su gestión, en 1934, había 37 secundarias privadas bajo el control de
la Secretaría: 33 en el DF y el resto en Guadalajara, Torreón, Saltillo
y Tampico. ![]()
EL VIRAJE, LA SECUNDARIA SOCIALISTA
Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se dio otra orientación a la escuela secundaria, como consecuencia de un plan de gobierno (Plan Sexenal) que aspiraba a la creación de una sociedad más equilibrada. Este proyecto contemplaba varios cambios, entre ellos, poner la educación escolar al servicio de las clases trabajadoras y garantizar la continuidad de su escolaridad desde la primaria hasta la profesional. Uno de los primeros pasos fue la reforma constitucional de 1934 que instauró la educación socialista.
El nuevo
gobierno dejó claro desde un principio que pretendía controlar la educación
secundaria y darle un sesgo eminentemente popular. Consideraba que el
número de profesionistas liberales egresados de las universidades y centros
de cultura superior era exagerado para las exigencias sociales del país.
En cambio, afirmaba, la agricultura se mantenía en un enorme atraso, la
industria era improductiva y los recursos naturales "no eran aprovechados
en una forma científica". Por lo tanto, la segunda enseñanza debería orientarse
hacia la técnica y hacia otras profesiones útiles a la sociedad. ![]() Informes oficiales revelaban que sólo 20% de los alumnos eran hijos de
obreros, mientras que 75% eran hijos de empleados públicos, profesionistas,
comerciantes e industriales y un 5% de capitalistas, lo que según las
autoridades, era muestra del carácter elitista de la secundaria.
Informes oficiales revelaban que sólo 20% de los alumnos eran hijos de
obreros, mientras que 75% eran hijos de empleados públicos, profesionistas,
comerciantes e industriales y un 5% de capitalistas, lo que según las
autoridades, era muestra del carácter elitista de la secundaria. ![]()
En marzo
de 1935 un decreto presidencial concedió al Estado la facultad exclusiva
de impartir educación primaria, secundaria y normal y estipuló que :"Ninguna
institución, llámese de cultura media o superior, podrá impartir educación
secundaria, sin autorización expresa de la Secretaría de Educación Pública".
![]() El
nuevo régimen definía la enseñanza secundaria como un servicio que se
impartía a los jóvenes "tanto para explorar la vocación como para ampliar
su cultura" y cuyo objetivo principal era: "constituir al adolescente
en factor de producción en cualesquiera de los tres grados de la enseñanza
para el caso de que no pudiera continuar sus estudios.
El
nuevo régimen definía la enseñanza secundaria como un servicio que se
impartía a los jóvenes "tanto para explorar la vocación como para ampliar
su cultura" y cuyo objetivo principal era: "constituir al adolescente
en factor de producción en cualesquiera de los tres grados de la enseñanza
para el caso de que no pudiera continuar sus estudios. ![]()

Para el
primer titular de la SEP, Ignacio García Téllez, la escuela secundaria
había descuidado capacitar a los alumnos para la producción y "los dejaba
sin rumbo fijo en esta hora de crisis y de luchas sociales". Señalaba
que había que reorientar este ciclo hacia el socialismo y al mismo tiempo
encauzar a los jóvenes hacia profesiones técnicas y "no para que congestionaran
las aulas universitarias y siguieran las carreras liberales". A su modo
de ver, los egresados de la secundaria deberían continuar perfeccionando
sus conocimientos prácticos para dirigir posteriormente la producción
cooperativizada. ![]()
Para el
director del Departamento de Enseñanza Secundaria, Juan B Salazar, la
secundaria socialista debería combatir "uno de los más arraigados vicios
que heredamos de la Colonia, la inclinación prematura de los jóvenes a
seguir carreras liberales o profesionales lucrativas con propósitos de
hacer fortuna para obtener beneficios y ganancias que en nada favorecen
a la colectividad". ![]() Salazar aseguraba que la secundaria socialista no era una escuela de privilegiados
y que su carácter popular residía en que no oponía dificultades ni de
orden económico ni reglamentarias a quienes ingresaban a sus aulas.
Salazar aseguraba que la secundaria socialista no era una escuela de privilegiados
y que su carácter popular residía en que no oponía dificultades ni de
orden económico ni reglamentarias a quienes ingresaban a sus aulas. ![]() Confiaba en que el trabajo manual y el aprendizaje práctico de un oficio
llevarían al alumno a estimar el esfuerzo del obrero y del campesino e
identificarían a estudiantes de diferentes clases sociales con un mismo
ideal. Por lo tanto, dispuso que pedagogos "competentes y expertos" impartieran
por lo menos cinco horas semanales de enseñanza de algún oficio. Al mismo
tiempo, aumentó el número de laboratorios y talleres.
Confiaba en que el trabajo manual y el aprendizaje práctico de un oficio
llevarían al alumno a estimar el esfuerzo del obrero y del campesino e
identificarían a estudiantes de diferentes clases sociales con un mismo
ideal. Por lo tanto, dispuso que pedagogos "competentes y expertos" impartieran
por lo menos cinco horas semanales de enseñanza de algún oficio. Al mismo
tiempo, aumentó el número de laboratorios y talleres.
En éstos,
muchos de ellos organizados como cooperativas de trabajo y producción,
deberían ponerse en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas
y realizar labores útiles, tales como reconstruir o reparar objetos del
hogar y la comunidad. ![]() A principios del cardenismo se contaba sólo con dos talleres de carpintería,
tres de encuadernación, tres de electricidad, tres de corte y confección,
dos de cocina, y dos laboratorios de ciencias biológicas y tres de física
y química.
A principios del cardenismo se contaba sólo con dos talleres de carpintería,
tres de encuadernación, tres de electricidad, tres de corte y confección,
dos de cocina, y dos laboratorios de ciencias biológicas y tres de física
y química. ![]() Seis años después el incremento de talleres y laboratorios era significativo,
aunque insuficiente. Si bien se habían planeado diez tipos diferentes
de talleres de "tipo económico" para sombreros y artículos de paja, cestería,
sericultura, plomería, imprenta, curtiduría, etc, los informes oficiales
daban cuenta de la creación de nueve de carpintería, cinco de ellos equipados
con maquinaria eléctrica de primera calidad, dos de imprenta, nueve de
encuadernación, once de cocina, dos de electricidad, y uno de herrería.
Asimismo los gabinetes de física y química habían aumentado a veinte y
los de ciencias biológicas a seis.
Seis años después el incremento de talleres y laboratorios era significativo,
aunque insuficiente. Si bien se habían planeado diez tipos diferentes
de talleres de "tipo económico" para sombreros y artículos de paja, cestería,
sericultura, plomería, imprenta, curtiduría, etc, los informes oficiales
daban cuenta de la creación de nueve de carpintería, cinco de ellos equipados
con maquinaria eléctrica de primera calidad, dos de imprenta, nueve de
encuadernación, once de cocina, dos de electricidad, y uno de herrería.
Asimismo los gabinetes de física y química habían aumentado a veinte y
los de ciencias biológicas a seis. ![]()
El plan
de estudios de la escuela secundaria contenía las materias que, según
las autoridades, tradicionalmente habían formado la base de la educación
científica, pero esta vez se le asignaban nuevos objetivos y una metodología
diferente para responder a las metas de la educación socialista: "formar
generaciones activas y justicieras que sepan siempre utilizar la ciencia
y la cultura en beneficio colectivo". Las materias estaban agrupadas en:
"instrumentales" (aritmética, algebra, geometría plana y del espacio,
trigonometría, español, inglés o francés); materias relativas al "conocimiento
de la Naturaleza", (física, química, elementos de cosmografía, botánica,
anatomía fisiología e higiene) que deberían formar una idea "clara acerca
del origen natural del Universo y de la Tierra y destruir en la mentalidad
del alumno las absurdas creencias que quieren dar al origen del Cosmos
un carácter sobrenatural y anticientífico"; ![]() materias referentes al "conocimiento de la sociedad": (geografía humana,
historia general, historia de México, nociones sobre sociedad humanas,
evolución de la sociedad mexicana, organización económica y política de
México, literatura española, iberoamericana y de México). Estos conocimientos
se consideraban indispensables para la formación revolucionaria del alumno.
materias referentes al "conocimiento de la sociedad": (geografía humana,
historia general, historia de México, nociones sobre sociedad humanas,
evolución de la sociedad mexicana, organización económica y política de
México, literatura española, iberoamericana y de México). Estos conocimientos
se consideraban indispensables para la formación revolucionaria del alumno.
![]() Por
ejemplo, la enseñanza del civismo tenía como finalidad crear conciencia
socialista en el joven, por lo que se dejaba claro que "en tal virtud,
las prácticas de urbanidad y las llamadas buenas maneras no formarían
parte de esta materia".
Por
ejemplo, la enseñanza del civismo tenía como finalidad crear conciencia
socialista en el joven, por lo que se dejaba claro que "en tal virtud,
las prácticas de urbanidad y las llamadas buenas maneras no formarían
parte de esta materia". ![]() Los estudios "complementarios" incluían música y canto, oficios de taller
y prácticas agrícolas y por último, educación artística, que debería propagar
la ideología socialista organizando orfeones, conjuntos musicales y teatrales,
círculos literarios, etc.
Los estudios "complementarios" incluían música y canto, oficios de taller
y prácticas agrícolas y por último, educación artística, que debería propagar
la ideología socialista organizando orfeones, conjuntos musicales y teatrales,
círculos literarios, etc.
Los programas hacían hincapié en la enseñanza objetiva, desterrando la memorística y verbalista. Todas las materias tendrían un fin utilitario y se aprovecharían para dar a conocer problemas relacionados con la vida del proletariado y buscar sus soluciones. Se daría preferencia a los trabajos en laboratorio, visitas a los museos, excursiones al campo y todo lo que pusiera al educando en contacto directo con la realidad.
Para que estos propósitos no se quedaran en buenos deseos los estudiantes deberían formar parte de un Comité Central Revolucionario y Socialista en el que maestros y alumnos lucharían juntos por difundir la cultura socialista y combatir males como analfabetismo, bajo estandar de vida, alcoholismo, mortalidad infantil, entre otros.
La disciplina,
que había sido una de las prioridades de los gobiernos anteriores no parecía
preocupar mucho a las autoridades cardenistas. Apenas un pequeño apartado
del programa señalaba que en la secundaria socialista la disciplina se
conservaría "a base de convencimiento, de trabajo sistematizado y por
la conciencia de la responsabilidad colectiva". Una Comisión de Honor,
integrada por un profesor, un compañero del acusado y un representante
de cada uno de los otros años escolares, resolvería los casos de indisciplina.
![]()
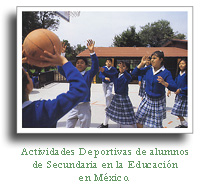
Las escuelas
serían mixtas. Esta reforma debería ser objeto de un estudio cuidadoso
por comisiones especiales de maestros y padres de familia, "para evitar
torcidas interpretaciones " .![]()
Los maestros deberían dedicar su tiempo íntegro a la escuela ya que la edad de los alumnos requería una atención constante. Se les recomendaba orientar la personalidad del alumno en función de las necesidades colectivas. La responsabilidad de los maestros de "preparar jóvenes revolucionarios que combatieran la explotación y que lucharan por la transformación de un sistema social injusto", exigía que declararan su fe en la educación socialista y en los ideales de la revolución y su solidaridad con las clases trabajadoras. Asimismo, la promoción del maestro dependía de su ideología socialista y de su pertenencia al Comité de Acción Revolucionaria y Socialista, aunque se le reconocía el derecho a agruparse, a sugerir reformas y a manifestar libremente sus iniciativas.
LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
Para facilitar
a los trabajadores la continuidad de sus estudios, el 1° de enero de 1935
fue creado el Departamento de Educación Obrera, con la consigna de que
sus programas deberían estar guiados por la lucha de clases. Las escuelas
secundarias para obreros, sobre todo, deberían capacitar a sus alumnos
para dirigir las industrias, la agricultura, la minería, y en general,
"todo trabajo colectivo y racionamente organizado". La enseñanza debería
ser suficientemente completa para responder a las necesidades económicas
y sociales del país y debería relacionarse "íntimamente con las organizaciones
obreras y campesinas para estar al corriente de la lucha de la clase laborante
y fincar sus enseñanzas en hechos reales". ![]()
Una de las innovaciones del cardenismo fue la creación de escuelas secundarias nocturnas para adultos. Sus lineamientos eran diferentes de las secundarias para adolescentes ya que antes que nada deberían tomar en cuenta la edad y condiciones de los alumnos adultos y en seguida las características o necesidades del medio. Por lo tanto deberían desaparecer en ellas los rasgos que tenían su razón de ser por estar dirigidos a adolescentes.(Por ejemplo su carácter vocacional). Los planes de estudio deberían simplificarse para dar una cultura general que capacitara mejor al alumno para la vida cotidiana. Los programas de cada asignatura consideraban la experiencia y madurez de los adultos.
Según disposiciones
oficiales, en estas escuelas se suprimiría el tiempo dedicado al taller
o las actividades de campo, inútiles para estudiantes que llegaban a la
escuela después de un día de labores. En cambio se establecerían cursos
de perfeccionamiento de algunos oficios o cultivos agrícolas de acuerdo
con las activides del medio, no obstante que estas escuelas sólo se establecieron
en las ciudades.![]()
En los primeros años del régimen se crearon dos secundarias nocturnas, un centro matutino y una secundaria vespertina con inscripción de 2177 alumnos, de los cuales sólo fueron promovidos 692. En 1940 vieron la luz cuatro escuelas más, (dos de ellas, llamadas Vicente Lombardo Toledano y Luis de la Rosa) que dieron cabida a 2583 alumnos.
Otra modalidad
educativa del régimen para impulsar la educación de los trabajadores fueron
los centros nocturnos de nueve años que abarcaban o incluían los estudios
primarios y secundarios. Al finalizar el año de 1937 se crearon 22 pero
fueron concentrados en 13, que en 1940 alcanzaron un total de 1543 alumnos.
![]()
Los internados
mixtos de enseñanza secundaria fueron también creación del cardenismo.
Dichas instituciones estaban destinadas exclusivamente al servicio de
los trabajadores organizados y tenían como finalidad esencial preparar
a sus hijos como profesionistas técnicos "para hacerles útiles a sí mismo
y a su clase". ![]() Las becas que recibían los alumnos hicieron que numerosas familias (1376)
apoyaran este tipo de instituciones. El programa era el mismo de la segunda
enseñanza pero se añadieron algunas materias equivalentes a las de las
vocacionales técnicas para que los jóvenes no encontraran dificultades
al ingresar al Instituto Politécnico Nacional.
Las becas que recibían los alumnos hicieron que numerosas familias (1376)
apoyaran este tipo de instituciones. El programa era el mismo de la segunda
enseñanza pero se añadieron algunas materias equivalentes a las de las
vocacionales técnicas para que los jóvenes no encontraran dificultades
al ingresar al Instituto Politécnico Nacional. ![]()
En 1938 se integró una comisión para estudiar el problema de la falta de unificación de las escuelas del sistema de enseñanza secundaria, lo que muestra que el problema no había sido solucionado. El Consejo Consultivo de Educación Secundaria hizo un minucioso estudio de los planes y programas de las escuelas posprimarias: en unos se daba una importancia desmedida a las matemáticas en detrimento de la historia, en otros las materias de biológia o las de cultura estaban en primer plano. Era necesario un plan de estudios que conciliara los intereses creados por las variantes de escuelas secundarias existentes: obreras, técnicas, y nocturnas. Una reforma introdujo una nueva modalidad: materias electivas para el tercer año, lo que según las autoridades permitiría facilitar la investigación y conectar la secundaria única con todas las escuelas profesionales y técnicas.
Frente al
temor a la orientación eminentemente técnica de la secundaria que la alejaba
de los estudios profesionales, la Universidad creó sus propias escuelas
secundarias que deberían operar como escuelas de extensión y seguir un
programa que preparaba para continuar una educación universitaria. Estas
medidas provocaron la airada respuesta del mismo Cárdenas quien condenó
lo que consideró "un mal uso de la autonomía universitaria". Según el
presidente, estas escuelas eludían la intervención oficial. Insistió en
que los funcionarios no tenían prejuicios contra la alta cultura y lamentó
que la Universidad "patrocinara corrientes contrarias a los elementos
de la Revolución" y fomentara la resistencia contra la aplicación de leyes
que trataban de beneficiar al pueblo. ![]() Sin embargo y no obstante la desconfianza de muchos maestros ante estas
escuelas, la SEP no se opuso a ellas. Según Britton, tras la renuncia
del rector Fernando Ocaranza la Universidad se hizo a un lado de la enseñanza
secundaria.
Sin embargo y no obstante la desconfianza de muchos maestros ante estas
escuelas, la SEP no se opuso a ellas. Según Britton, tras la renuncia
del rector Fernando Ocaranza la Universidad se hizo a un lado de la enseñanza
secundaria. ![]()
Para finales
del régimen cardenista el aumento de escuelas secundarias controladas
por el gobierno federal era considerable. Al ponerse en marcha el Plan
Sexenal, en 1934, la SEP contaba con 10 escuelas secundarias federales
en el DF, 5 de varones y 5 de señoritas. Había escuelas federales foráneas
en Nogales, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua, Piedras Negras, Coahuila,
Nuevo Laredo Tamaulipas, Matamoros, La Paz y Chilapa, Guerrero. En 1938
se crearon las secundarias por cooperación en varios estados. En 1940
el número de secundarias federales había aumentado a 44: 14 en el DF,
18 en los estados, y 12 más por cooperación. A esta cifra había que añadir
61 escuelas privadas incorporadas a la SEP. Sin embargo, el número de
alumnos disminuyó sensiblemente a raíz de la educación socialista,( de
13 650 alumnos a 11, 255) sobre todo en las escuelas privadas. Las autoridades
de la SEP atribuían este descenso a que se limitó a 50 el cupo en cada
grupo, pero la razón más importante fue la reacción adversa a la educación
socialista, sobre todo en las escuelas particulares. ![]()
Aunque fue un proyecto que se gestó lentamente, la escuela secundaria vio la luz en medio de conflictos políticos y estudiantiles que condicionaron su funcionamiento inicial y le imprimieron un carácter represivo. Asimismo, a pesar de que su creación obedeció a la necesidad de ofrecer una opción educativa democrática y popular, quizás en parte porque no se les destinaron fondos suficientes, las secundarias estuvieron al servicio de las élites citadinas, fundamentalmente en la capital de la República. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se intentó convertir la enseñanza secundaria en una opción verdaderamente popular. Este régimen la desligó totalmente de los estudios profesionales y le asignó como objetivo constituir al alumno en factor de producción. Más que disciplinar a los jóvenes como había sido el papel inicial de la escuela secundaria, se buscaba hacer de ellos partícipes de una cultura "capaz de preparar su liberación económica". Asimismo, en concordancia con un proyecto de nación más igualitaria, se crearon escuelas secundarias nocturnas para garantizar a los trabajadores la preparación técnica que les permitiera "asumir la dirección de los medios de producción".
Sin embargo,
las secundarias dejaron fuera a una población importante tanto de las
ciudades como del campo. Para finales del cardenismo funcionaban en el
país 14, 384 primarias federales de las cuales 779 eran urbanas y semiurbanas.
Ni aun para para los egresados de estas pocas escuelas había cabida en
las escuelas secundarias. ![]()
No obstante,
en estas dos décadas la escuela secundaria dio un giro completo. En sus
inicios su próposito eran dividir a los estudiantes en dos grupos: los
futuros preparatorianos y los que no podían realizar estudios posteriores.
Paulatinamente se convirtió en una institución de carácter popular que
intentaba crear un puente entre la enseñanza primaria y la educación técnica
superior para responder así a los reclamos de una sociedad en lucha por
restructurarse de una manera más justa. ![]()

![[Previous]](../../imagenes/prevsecc.gif) |
![[Parent]](../../imagenes/parntsec.gif) |
![[Next]](../../imagenes/nextsec.gif) |