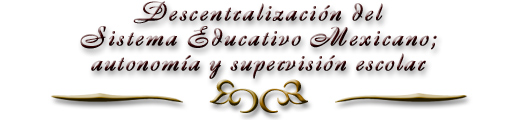
![]() Beatriz
Calvo Pontón
Beatriz
Calvo Pontón
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Institut International de Planification de l´Education / UNESCO
El presente
artículo aborda algunos aspectos del diagnóstico sobre la supervisión
escolar![]() en la educación pública del nivel primario en el estado de Chihuahua,
en la educación pública del nivel primario en el estado de Chihuahua,![]() realizado en el Instituto Internacional de Planificación de la Educación
(IIPE) de la UNESCO.
realizado en el Instituto Internacional de Planificación de la Educación
(IIPE) de la UNESCO. ![]() Formó
parte de un proyecto de investigación más amplio "el mejoramiento de la
supervisión escolar y servicios de apoyo en la educación básica" desarrollado
en diferentes países de Africa y Asía. Los correspondientes estudios llegaron
a una importante conclusión: el debilitamiento de dichos servicios ha
sido una causa del deterioro de la calidad de la educación básica. Es
por ello que el IIPE se propuso continuar con esta línea de estudio en
América Latina. Así, el conjunto de trabajos busca no solamente entender
cómo funcionan los respectivos sistemas de supervisión, sino sobre todo,
conocer, a partir de información empírica, las posibilidades de innovación
en la supervisión en diferentes regiones y definir estrategias que fortalezcan
las capacidades y habilidades del personal implicado.
Formó
parte de un proyecto de investigación más amplio "el mejoramiento de la
supervisión escolar y servicios de apoyo en la educación básica" desarrollado
en diferentes países de Africa y Asía. Los correspondientes estudios llegaron
a una importante conclusión: el debilitamiento de dichos servicios ha
sido una causa del deterioro de la calidad de la educación básica. Es
por ello que el IIPE se propuso continuar con esta línea de estudio en
América Latina. Así, el conjunto de trabajos busca no solamente entender
cómo funcionan los respectivos sistemas de supervisión, sino sobre todo,
conocer, a partir de información empírica, las posibilidades de innovación
en la supervisión en diferentes regiones y definir estrategias que fortalezcan
las capacidades y habilidades del personal implicado.
Enmarcado
en la política de descentralización del Sistema Educativo Mexicano![]() (SEM), el diagnóstico de la supervisión en Chihuahua se propuso descubrir
la energía y el potencial institucionales de la supervisión y de sus sujetos,
así como las posibilidades de capitalizar la autonomía adicional que los
estados, las supervisiones escolares y las escuelas adquieren con la descentralización.
De esta manera, se pretende encontrar las condiciones para construir nuevas
políticas y culturas de supervisión, generadoras de innovaciones pedagógicas
que democraticen los procesos escolares. Por tanto, este tipo de diagnósticos
cualitativos escolares
(SEM), el diagnóstico de la supervisión en Chihuahua se propuso descubrir
la energía y el potencial institucionales de la supervisión y de sus sujetos,
así como las posibilidades de capitalizar la autonomía adicional que los
estados, las supervisiones escolares y las escuelas adquieren con la descentralización.
De esta manera, se pretende encontrar las condiciones para construir nuevas
políticas y culturas de supervisión, generadoras de innovaciones pedagógicas
que democraticen los procesos escolares. Por tanto, este tipo de diagnósticos
cualitativos escolares![]() son instrumentos útiles en la elaboración de política educativa desde
y para la escuela.
son instrumentos útiles en la elaboración de política educativa desde
y para la escuela.
El diagnóstico aborda las tres modalidades de supervisión escolar actualmente ofrecidas por el sistema educativo de Chihuahua: la federalizada general, la federalizada indígena y la estatal. La información fundamentalmente proviene de historias de vida de supervisores y otros funcionarios educativos. A partir de las visiones de su mundo particular y cotidiano, (re)construimos una historia de la supervisión y describimos cómo las prácticas de este servicio han sido generadas. En este sentido, entendemos a la supervisión como un proceso que se construye históricamente.
El presente texto se divide en cuatro apartados. El primero trata sobre la descentralización educativa desde una doble óptica: las bondades que éste ofrece desde la posición oficial, y los problemas a los que se enfrenta en la práctica cotidiana. En el segundo apartado se describe el lugar estratégico que la supervisión ocupa en el SEM, especialmente en el actual proceso de descentralización. En el tercero, se explica cómo funciona la supervisión en Chihuahua. Describimos algunas cuestiones sobre la normatividad que la rige, con objeto de posteriormente contrastarla con aquello que los supervisores realizan en la práctica. Así intentamos explicar por qué lo dicho formalmente sobre ella no corresponde con las formas de operar de los supervisores en los escenarios educativos cotidianos.
Por último, el cuarto apartado incluye algunas reflexiones sobre lo que es y ha sido este servicio educativo, así como sobre la conveniencia de construir políticas educativas oficiales específicas que transformen las prácticas del mismo, para finalmente lograr impactar en el aprendizaje de las y los estudiantes.
I. Descentralización y autonomía
La investigación
se llevó a cabo dentro del marco de la política de la modernización educativa
iniciada en 1989, cuyo medida más importante ha sido la descentralización
del SEM, puesta en marcha en 1992 y reglamentada en la Ley General de
Educación, promulgada en 1993. Esta consistió en la transferencia de escuelas
y docentes de educación básica federales (entre ellos, los supervisores
escolares) de los niveles preescolar, primaria y secundaria en las modalidades
de educación normal, indígena y especial, ubicados en los estados de la
República Mexicana, a los respectivos gobiernos estatales. Desde entonces,
el SEM se conforma por escuelas y docentes federales, que al seguir
ubicados en el Distrito Federal, mantienen la denominación de federal;
y por escuelas y docentes estatales que forman parte de cada uno de los
gobiernos de las entidades federativas. Estos últimos incluyen a los anteriormente
federales, que con la descentralización se les conoce en la mayoría de
los estados como federalizados y en otros, como transferidos,
y a los estatales que antes de ésta, ya eran parte del sistema educativo
del estado donde se encontraban. ![]()
La descentralización juega un importante papel dentro de una larga historia de crisis general en México, expresada en el aumento de la pobreza y de la miseria extrema de un número cada vez mayor de mexicanos. Problemas que van junto con este deterioro de las condiciones de vida, tales como altos índices de desnutrición, enfermedades, desempleo etc. a su vez, han provocado otros en el campo de la educación pública, que pese a los esfuerzos de algunos gobiernos, no han podido ser erradicados: analfabetismo, deserción, ausentismo, reprobación, repetición, bajo aprovechamiento y, en general, fracaso escolar.
Pero además, fenómenos surgidos en las estructuras institucionales federales, y que se reproducen en los niveles regionales y locales, hasta llegar a los más pequeños como son escuelas y aulas, afectan tan profundamente como los anteriores, a nuestra educación: el centralismo, el burocratismo, el anquilosamiento de las prácticas docentes, así como la presencia del sindicato magisterial (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE) en el SEM. Dichos fenómenos son resultado de complejas historias y culturas escolares, entendidas como una mezcla de tradiciones, costumbres, rituales y de múltiples intereses, que no sólo han impuesto formas de organización y de funcionamiento del sistema educativo, sino también han limitado las posibilidades de resolver los graves problemas de la educación.
De ahí que,
desde la óptica oficial, la descentralización se ha propuesto varios objetivos.
Primero: ha pretendido hacer más eficientes los sistemas educativos de
los estados, desarmando la compleja y centralizada estructura burocrática
del SEM. Ello ha supuesto, por una parte, modificar las formas institucionales
de funcionamiento y de gestión, pues con la transferencia de los servicios,
cada estado debe resolver los asuntos financieros, administrativos, laborales,
sindicales y pedagógicos en su territorio; y por otra, integrar en una
sola estructura, los sistemas federal (que con la descentralización adoptaron
la denominación de subsistemas federalizados o transferidos) y estatal
en aquellos estados que cuentan con ambos. ![]()
Segundo:
este sentido de eficiencia ha implicado la promoción de una nueva autonomía
que transita desde los gobiernos estatales, hasta las escuelas, pasando
por las comunidades y las supervisiones escolares. Con ello se intenta
ofrecer mayores posibilidades de tomar decisiones propias y de instrumentar
acciones, dando respuesta de manera específica a las necesidades pedagógicas
regionales y locales. De ahí, que varias líneas de trabajo han sido formalmente
impulsadas: a) el diseño de políticas educativas regionales (que incluye
la elaboración de planes estatales de educación, de ciertos contenidos
curriculares, de material didáctico etc.); b) el diseño de las leyes estatales
de educación, y c) la creación de los consejos de participación social
a nivel de cada estado, cada municipio y cada escuela, conformados por
representantes de los maestros, su organización sindical, las autoridades
educativas, los padres y madres de familia, y los grupos de la comunidad.
![]()
Sin embargo, lejos de tratarse de un proceso armónico entre magisterio, gobiernos estatales y gobierno federal, y lejos de estar obteniendo resultados sistemáticos, homogéneos y equitativos en todas las entidades federativas, la descentralización ha sido un muy complejo y en casos conflictivo proceso, con ritmos y avances no solamente diferentes, sino desiguales. Pero además, la autonomía otorgada por la descentralización ha implicado serios riesgos.
Son varias
las situaciones que frenan el avance de la descentralización. Por ejemplo,
dada su ubicación geográfica, muchas comunidades y escuelas, especialmente
en zonas rurales e indígenas y que generalmente son las más pobres, se
mantienen en serias condiciones de aislamiento. De ahí que sean éstas
las que siempre hayan recibido escasa o nula atención por parte de la
institución educativa, así como de las autoridades gubernamentales, y
que funcionen con carencias de infraestructura, de planteles, de apoyos
y asesorías pedagógicas,![]() de material didáctico, de personal docente suficiente, de preparación
adecuada de los maestros etc. La descentralización no ha cambiado en esencia
su situación.
de material didáctico, de personal docente suficiente, de preparación
adecuada de los maestros etc. La descentralización no ha cambiado en esencia
su situación.
En el ámbito económico, la transferencia de los servicios educativos federales a los gobiernos estatales ha afectado negativamente a los estados, especialmente a los más pobres. En primer lugar, se han agudizado las desigualdades entre estos, pues cada gobierno estatal ha tenido que atender con el mismo presupuesto con el que contaba antes de la descentralización, no solamente sus propios servicios educativos, sino también los federales, que además incluyen los correspondientes al nivel de secundaria, pues con la modernización educativa, éste se convirtió en obligatorio.
En segundo
lugar, la transferencia ha implicado otras responsabilidades para los
gobiernos estatales, que han sido motivo de conflictos entre maestros
y gobiernos y entre éstos y gobierno federal, dada la falta de recursos
económicos: la homologación de los salarios y prestaciones de los maestros
federalizados y estatales, en los casos en los que existen los dos subsistemas;
y los aumentos de salarios y de prestaciones del magisterio federalizado.
![]()
En el ámbito administrativo, la integración de los subsistemas federalizado y estatal en aquellos estados que cuentan con ambos se ha dado en forma muy lenta y complicada, pues generalmente persisten grandes diferencias con respecto a condiciones de trabajo, salarios y prestaciones. Si a esto agregamos la pertenencia de maestros federalizados y estatales a diferentes secciones del SNTE que operan en el mismo estado, la situación se hace más difícil, pues cada una tiene su propia historia, intereses y dinámicas.
También observamos un avance desigual en lo que respecta a la elaboración de las leyes estatales de educación. Como muestra, tenemos que seis años después de iniciada la descentralización, no todos los estados del país contaban con ellas. De acuerdo con el informe anual del secretario de Educación Pública en septiembre de 1998, 23 de los 31 estados las habían promulgado.
Los problemas en el ámbito pedagógico son varios. Uno se refiere a la falta de equipos técnicos y profesionales en ciertas entidades federativas, dando lugar al avance desigual, especialmente en lo concerniente al diseño de política educativa regional. Otro se deriva de las disposiciones oficiales que ofrecen condiciones muy limitadas para la intervención regional en la descentralización de la educación básica. Por una parte, la SEP mantiene centralizada las funciones más importantes, por ejemplo, la elaboración de política educativa, de los programas y contenidos nacionales educativos, la evaluación de los procesos escolares, así como la formación y actualización de los docentes. Por otra parte, la LGE concede a los gobiernos estatales la responsabilidad de diseñar sus propios planes y programas, pero sujetos a la autorización de la SEP, y la posibilidad de ofrecer un reducido número de cursos regionales de actualización docente.
En el ámbito sindical, muchas secciones estatales del SNTE han conseguido sostener su poder, resistiendo, oponiéndose o apoyando las medidas oficiales de los gobiernos estatales, según sean las conveniencias de cada caso. De esta manera, el sindicato ha seguido jugando un papel importante en el sistema educativo.
Con respecto a los riesgos que puede implicar la autonomía otorgada por la descentralización, vislumbramos algunos. Tanto la transferencia de los servicios educativos federales a los gobiernos estatales como la creación de los consejos de participación social han sido estrategias, congruentes con los modelos económicos neoliberales de los países como el nuestro, a través de las que el gobierno federal cede a diferentes instancias oficiales (gobiernos de los estados y de los municipios), a las comunidades, a las escuelas y a los grupos locales, responsabilidades económicas, que antes eran de su ámbito.
Especialmente los consejos de participación social -que, en la mayoría de los estados sólo existen en la formalidad- son medidas que intentan reducir costos, al convertirse en sustitutos de funciones y obligaciones que por ley corresponden a la federación. Cuando llegan a funcionar, juegan un papel importante en la diversificación de formas de financiamiento, sobre todo en lo referente a la construcción y mantenimiento de escuelas, a la adquisición de recursos financieros, mobiliario, equipo escolar, material didáctico y de apoyo. Esta situación ha sido interpretada por docentes y por padres y madres de familia, como una forma sutil de privatizar la educación.
Por otra
parte, la autonomía tradicionalmente ha servido como recurso para promover
la competencia entre escuelas con objeto de que cada una logre mayor reconocimiento
y prestigio. Es el caso de los concursos académicos y extra-curriculares
entre zonas escolares, organizados por supervisores y directivos de diferentes
escuelas. Lejos de tratarse de esfuerzos colectivos al interior de cada
plantel que beneficien a todos los alumnos, especialmente a los más débiles,
han sido medidas que promueven la competencia individual y favorecen a
los alumnos ya de por sí privilegiados. Al seleccionar, preparar y premiar
únicamente a los sobresalientes, los concursos escolares actúan en detrimento
del resto. En este sentido, la descentralización, entendida dentro de
la lógica individualista propia de la filosofía del libre comercio, se
ajusta a esta forma de entender la competencia escolar. ![]()
Finalmente,
la autonomía puede dar lugar al uso incorrecto y/o excesivo de esta facultad
en el ámbito de la educación, por parte de grupos de poder, en función
de sus propios intereses y objetivos. Por ejemplo, existen grupos tanto
oficiales como de la comunidad que han impulsado la puesta en marcha de
proyectos "educativos" en los estados, contrarios a la filosofía de la
educación pública nacional y/o de la ley. ![]() Son ilustrativos dos casos en los que se introdujeron programas "pedagógicos"
en escuelas públicas de educación básica: en Tamaulipas, la meditación
trascendental, promovida por el gobernador del estado; y en Chihuahua,
la enseñanza de valores, promovida por un poderoso grupo de empresarios.
Son ilustrativos dos casos en los que se introdujeron programas "pedagógicos"
en escuelas públicas de educación básica: en Tamaulipas, la meditación
trascendental, promovida por el gobernador del estado; y en Chihuahua,
la enseñanza de valores, promovida por un poderoso grupo de empresarios.
No obstante
los múltiples problemas y limitaciones de la descentralización, ésta también
ha ofrecido expectativas y ciertas condiciones para que la educación se
acerque más a las localidades. En este sentido, algunos estados han podido
iniciar procesos para impulsar y promover acciones que supongan cambios
promisorios en su educación. Por ejemplo, algunos de ellos, han realizado
ejercicios a nivel regional, relativos al diseño de políticas educativas,
de planes y programas de estudio, especialmente en el campo de la actualización
de los docentes; a la promoción de un nuevo liderazgo por parte de supervisores
y directores de escuela; al impulso al trabajo docente colectivo y colegiado
en los planteles escolares; a la difusión de los proyectos colectivos
escolares![]() como estrategias para resolver problemas pedagógicos de manera concreta
en zonas escolares y en escuelas etc.
como estrategias para resolver problemas pedagógicos de manera concreta
en zonas escolares y en escuelas etc. ![]()
II. La supervisión escolar: un servicio estratégico
La supervisión
en todo el territorio nacional ocupa una posición estratégica dentro del
SEM. Su función de enlace entre las altas autoridades de éste, y directores
de escuelas y docentes de grupo dentro de su jurisdicción, otorga a los
supervisores condiciones para tener acceso a distintos grupos de sujetos
sociales, así como para intervenir en diversos procesos educativos. En
un sentido, pueden ejercer influencia en la toma de decisiones, pues su
cercanía a las autoridades institucionales les permite dar a éstas la
información sobre las necesidades diarias de los estudiantes, de los docentes
y de las escuelas, y pueden hacer extensas a mayor número de ellas, las
prácticas pedagógicas que han probado arrojar buenos resultados. En otro
sentido, está en sus manos promover el trabajo educativo en las escuelas,
ya que junto con directores, maestros y resto de participantes definen
el rumbo que éstas toman. Sus actitudes hacia el trabajo y hacia las tareas
propiamente académicas, sus estilos de trabajo, sus intereses políticos,
económicos, partidistas y/o sindicales, así como sus posiciones de poder
han servido para impulsar las tareas y las innovaciones educativas en
las escuelas y en sus zonas escolares, pero también para lograr objetivos
de otra índole. 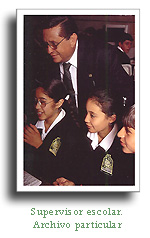
No obstante
su importancia, esta situación estratégica de los supervisores no ha ido
acompañada de condiciones que les permitan ejercer adecuadamente sus funciones.
Los servicios de supervisión escolar tradicionalmente han sido parte de
un sistema reproductor de prácticas burocráticas, autoritarias y anquilosadas
que día con día deterioran más los resultados de la educación. No se cuenta
con equipos de supervisores profesionalmente sólidos, que impulsen las
tareas pedagógicas en las zonas escolares que atienden. En la práctica,
los supervisores siguen distinguiéndose más por sus estilos autoritarios
y por funciones exclusivamente de inspección,![]() es decir, administrativas, de vigilancia y de verificación, ya que ha
sido entendida más como una medida instrumental y/o programática basada
en criterios técnicos y tecnocráticos de eficiencia, eficacia, competitividad,
y menos por sus funciones de supervisión, que implicaría el ofrecimiento
de asesoría y guía pedagógicas
es decir, administrativas, de vigilancia y de verificación, ya que ha
sido entendida más como una medida instrumental y/o programática basada
en criterios técnicos y tecnocráticos de eficiencia, eficacia, competitividad,
y menos por sus funciones de supervisión, que implicaría el ofrecimiento
de asesoría y guía pedagógicas![]() a los directores y maestros de las escuelas.
a los directores y maestros de las escuelas.
Pero también se distingue por el papel que los supervisores han jugado en los escenarios políticos, sindicales y partidistas. Como todo el magisterio de educación básica, son parte del SNTE y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se mantuvo como el partido político oficial hasta el año 2000. Salvo algunas excepciones, su sentido de fidelidad hacia la organización sindical es mayor que hacia la institución educativa. La ausencia de independencia entre ésta y sindicato imprime un sello especial, no sólo a los procesos de supervisión, sino a la educación mexicana.
En la práctica, las funciones que los supervisores realizan y las acciones que llevan a cabo a diario, más que responder a un deber ser y a una normatividad oficial, responden a tradiciones, a usos y costumbres, a toda una cultura que se ha construido a lo largo del tiempo y a una complejidad de factores coyunturales que se presentan en la inmediatez de su realidad. Por ejemplo, resolver problemas de traslado a escuelas que se encuentran en comunidades de muy difícil acceso, del espacio físico, de la falta de equipo de la oficina, del pago de servicios y de otros gastos de operación, ocupan gran parte del tiempo de trabajo de los supervisores, pues se trata de necesidades urgentes que no pueden esperar. Por otra parte, las tareas administrativas exigidas por la SEP y por las instancias oficiales estatales son asuntos que tampoco pueden desatender. Por tanto, cumplir con la obligación de visitar escuelas que la normatividad impone y que es la actividad esencial de la supervisión, depende de las condiciones de cada zona, de los apoyos otorgados a los supervisores y de la prioridad que cada uno le otorgue.
En este sentido, cada supervisor asume de manera personal la responsabilidad de su cargo. Si bien es cierto que los supervisores han estado bajo el control de sus líderes sindicales, igualmente cierto es que han gozado de cierta autonomía para llevar a cabo su trabajo, de la manera que mejor les parezca, siempre y cuando, no contradigan las disposiciones del sindicato. Esto implica que si no cumplen con sus obligaciones, no son sujetos de sanción alguna, salvo casos verdaderamente excepcionales, pues el SNTE los protege. Por tanto, realizar de manera adecuada sus funciones pedagógicas se convierte en una decisión personal.
El servicio
de supervisión de educación básica del SEM incluye a los supervisores/inspectores
![]() federales y estatales, abarcando en estos últimos, a los federalizados
o transferidos, pues con la descentralización, todos los trabajadores
de la educación pasaron a ser estatales, excepto los del Distrito Federal.
De acuerdo con el catálogo de puestos docentes de Carrera Magisterial
federales y estatales, abarcando en estos últimos, a los federalizados
o transferidos, pues con la descentralización, todos los trabajadores
de la educación pasaron a ser estatales, excepto los del Distrito Federal.
De acuerdo con el catálogo de puestos docentes de Carrera Magisterial
![]() cuyos
registros son los más actualizados y completos, existen dieciocho modalidades
de supervisores/inspectores en la educación básica.
cuyos
registros son los más actualizados y completos, existen dieciocho modalidades
de supervisores/inspectores en la educación básica. ![]()
El diagnóstico
se centró únicamente en los supervisores federalizados y estatales de
zona escolar, quienes deben realizar sus tareas de manera directa en las
escuelas primarias. Sin embargo, también fueron incluidos los jefes de
sector, no considerados formalmente como supervisores/inspectores, y los
auxiliares técnicos de supervisión,![]() no contemplados por la normatividad, pues bajo ciertas circunstancias
llevan a cabo tareas de supervisión en los planteles federalizados en
los estados.
no contemplados por la normatividad, pues bajo ciertas circunstancias
llevan a cabo tareas de supervisión en los planteles federalizados en
los estados.
Especialmente
los auxiliares técnicos juegan funciones importantes, ya que informalmente
realizan tareas de supervisión. Se trata de maestros o maestras de grupo
que fungen como auxiliares por invitación personal de algún jefe de sector
y/o supervisor, pasando así a formar parte de su personal de apoyo. Para
tal efecto se les concede una comisión, a través de la que, sin perder
la plaza ni los derechos laborales correspondientes, quedan liberados
de la responsabilidad de atender grupo. Ello implica que no ocupan puestos
escalafonarios ni reciben nombramiento como auxiliares. Al término de
la comisión, deben volver a la situación laboral anterior. Así, estos
cargos son parte de los usos y costumbres, es decir, de las normas no
escritas que la cotidianidad ha convertido en regla.
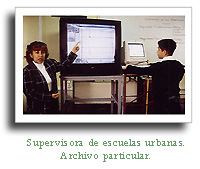
En la práctica,
se encargan de llevar a cabo la mayor parte de las tareas pedagógicas
de la supervisión, tales como asesorar maestros de grupo, visitar escuelas
y conducir talleres docentes, pero también, apoyan el trabajo administrativo.
En muchos casos existe una tendencia a separar el trabajo de la supervisión:
mientras que el supervisor se encarga de la realización de las tareas
administrativas y burocráticas, la maestra o maestro auxiliar se encarga
del trabajo pedagógico. Existe escasa información sobre los auxiliares.
Ha sido a través de las experiencias empíricas que hemos podido conocerlos
mejor. ![]()
Con la finalidad de abarcar las diferentes modalidades de supervisión escolar en la educación primaria, el diagnóstico consideró a los supervisores indígenas, quienes pertenecen al sistema de educación indígena bilingüe y bicultural de la SEP. Este sistema tiene el objetivo de ofrecer educación a los 56 grupos étnicos que habitan en el país. Con la descentralización, los servicios educativos indígenas fueron transferidos a los susbsistemas federalizados de los estados. Sin embargo, funcionan con su propia estructura, normatividad y equipos de trabajo, e inclusive, con su nomenclatura: jefes de zonas de supervisión (equivalente a jefes de sector) y supervisores bilingües de educación indígena (equivalente a supervisores escolares).
III. Chihuahua y el mundo empírico de la supervisión
En este apartado, nos proponemos mirar de cerca la vida cotidiana de estos sujetos educativos llamados supervisores. Además de entender cómo funciona la supervisión en Chihuahua, interesa encontrar, en lo invisible de lo cotidiano, las potencialidades que existen entre los supervisores, y hacerlas visibles. De ahí, que intentamos buscar las posibilidades de hacer uso de su autonomía, entendida como mecanismo para transformar sus funciones y convertirse en agentes activos de la educación con objeto de hacer de las escuelas espacios democráticos. Para tal efecto nos propusimos dar respuesta a tres preguntas: ¿qué supervisan los supervisores? ¿cómo supervisan? y ¿para qué supervisan?
Pero primero,
veamos algunas cuestiones planteadas por la normatividad que rige a la
supervisión. En los estados que han contado con los sistemas de educación
federal (ahora federalizado o transferido) y estatal, existen, por lo
general, dos distintas normatividades. La federal, plasmada en varios
manuales elaborados y editados por la SEP en los años ochenta, ![]() se mantiene vigente en el Distrito Federal y en todo el territorio nacional
donde existen servicios de supervisión escolar de educación primaria federalizados.
Por su parte, las supervisiones tradicionalmente estatales siguen guiadas
por la normatividad de los respectivos gobiernos.
se mantiene vigente en el Distrito Federal y en todo el territorio nacional
donde existen servicios de supervisión escolar de educación primaria federalizados.
Por su parte, las supervisiones tradicionalmente estatales siguen guiadas
por la normatividad de los respectivos gobiernos.

Pero además, con objeto de ampararse legalmente para ejercer su autoridad y tomar las respectivas decisiones, jefes y supervisores deben conocer al detalle, manejar con habilidad y aplicar con eficiencia, los capítulos y artículos del Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública. Este documento atiende el aspecto laboral y dicta las medidas disciplinarias del personal a sus cargos, puntos álgidos en las relaciones entre docentes y supervisores.
Los manuales de supervisión de zona escolar entienden a ésta como enlace entre autoridades y comunidad, en dos sentidos. Es ascendente por ser conducto de comunicación entre directores de planteles y autoridades; y es descendente por orientarse hacia las escuelas y la comunidad. Le asignan el objetivo de ofrecer asesoría técnico-administrativa y técnico-pedagógica a directivos y docentes de escuelas, y de promover la participación en las actividades educativas, de los grupos de la comunidad, en especial de padres y madres de familia.
Los manuales
se proponen "facilitar" el trabajo de los supervisores, al estructurar,
detallar y calendarizar minuciosa y exhaustivamente sus tareas y funciones,
actividades y acciones. A manera de resumen, podemos decir que la reglamentación
del servicio de la supervisión cubre cinco fases (planeación, organización,
integración, dirección y control); diez funciones generales, nueve administrativas
y una pedagógica, "que es la fundamental";![]() veintiún funciones técnico-administrativas y doce técnico-pedagógicas
correlacionadas con veintiséis funciones del personal directivo y con
nueve del personal docente, y ciento cincuenta y cinco sugerencias de
actividades y seis tipos de acciones, con objeto de cumplir con las treinta
y tres funciones específicas técnico-pedagógicas y técnico-administrativas.
veintiún funciones técnico-administrativas y doce técnico-pedagógicas
correlacionadas con veintiséis funciones del personal directivo y con
nueve del personal docente, y ciento cincuenta y cinco sugerencias de
actividades y seis tipos de acciones, con objeto de cumplir con las treinta
y tres funciones específicas técnico-pedagógicas y técnico-administrativas.
![]()
En Chihuahua coexisten los dos subsistemas educativos. Pero, dado que la normatividad de la supervisión estatal funciona sobre bases muy débiles, muchos supervisores estatales se han visto en la necesidad de seguir la normatividad federal. En lo que sigue, observaremos que las condiciones cotidianas materiales, administrativas, laborales y pedagógicas de trabajo alejan a los supervisores del deber ser plasmado en la normatividad.
Estas tienen que ver con la ubicación geográfica de las escuelas, con el número de éstas dentro de cada zona escolar, y con el estado de las instalaciones y del equipamiento de las oficinas de supervisión. Dichos factores inciden, de una forma u otra, en el desempeño del trabajo de los supervisores.
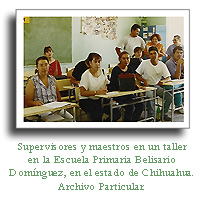 Encontramos
zonas, especialmente urbanas, en las que se facilita el acceso del supervisor
a las escuelas, pues están cerca unas de otras. No obstante, en las mismas
ciudades hay muchos planteles que se ubican en zonas muy grandes, o bien,
en lugares periféricos. Trasladarse allí, se convierte en un gran problema
para los supervisores. El acceso a los planteles rurales es todavía más
difícil, pues generalmente se encuentran muy separados unos de otros,
y seguido en comunidades alejadas que no cuentan con caminos pavimentados.
Especialmente en la Sierra Tarahumara, muchas se localizan en terrenos
montañosos y muy accidentados a las cuales sólo se llega por pequeños
caminos y brechas. A otras se llega por avioneta o, inclusive, a pie.
De esta manera, el tener fácil o difícil acceso a las escuelas, es uno
de los factores básicos para que éstas sean o no visitadas por los supervisores.
A esto habría que agregar el escaso apoyo económico que los supervisores
reciben para visitar escuelas: aproximadamente ciento sesenta pesos quincenales.
Encontramos
zonas, especialmente urbanas, en las que se facilita el acceso del supervisor
a las escuelas, pues están cerca unas de otras. No obstante, en las mismas
ciudades hay muchos planteles que se ubican en zonas muy grandes, o bien,
en lugares periféricos. Trasladarse allí, se convierte en un gran problema
para los supervisores. El acceso a los planteles rurales es todavía más
difícil, pues generalmente se encuentran muy separados unos de otros,
y seguido en comunidades alejadas que no cuentan con caminos pavimentados.
Especialmente en la Sierra Tarahumara, muchas se localizan en terrenos
montañosos y muy accidentados a las cuales sólo se llega por pequeños
caminos y brechas. A otras se llega por avioneta o, inclusive, a pie.
De esta manera, el tener fácil o difícil acceso a las escuelas, es uno
de los factores básicos para que éstas sean o no visitadas por los supervisores.
A esto habría que agregar el escaso apoyo económico que los supervisores
reciben para visitar escuelas: aproximadamente ciento sesenta pesos quincenales.
Las condiciones materiales de las instalaciones y del equipamiento de las oficinas de supervisión seguido son obstáculos para el buen funcionamiento de este servicio. Las supervisiones federalizadas, incluyendo las indígenas, enfrentan mayores problemas que las estatales. En primer lugar, los supervisores del subsistema estatal son menos que los federalizados. En segundo, disfrutan de instalaciones físicas y de oficinas bien equipadas. Tienen asignados cubículos, mobiliario, teléfono, fax y fotocopiadoras, y ya sea de manera personal o compartida, cuentan con servicio de secretaria.
No todos los jefes de sector y supervisores federalizados, entre ellos, los indígenas, tienen acceso a oficinas. En ocasiones, las autoridades proporcionan salones o locales pequeños que sobran en escuelas viejas que han dejado de funcionar y que generalmente no cumplen con el mínimo de condiciones para que funjan como oficina. Además de encontrarse en condiciones de fuerte deterioro, lo común es que sean insuficientes para acomodar al personal docente, administrativo y de intendencia, en caso de haberlo. Además, el mobiliario y el equipo por lo general tampoco son suficientes.
De esta manera, jefes y supervisores consumen gran parte de su jornada de trabajo en la realización de diferentes actividades con la finalidad de hacerse de recursos económicos, físicos y materiales. Acostumbran visitar a autoridades educativas, funcionarios municipales, autoridades ejidales, grupos privados y empresas para gestionar la adquisición de locales y/o para solicitarles donaciones para amueblarlos y equiparlos como oficinas, o bien, apoyo económico para construir las oficinas, reconstruirlas y/o darles mantenimiento.
Además, continuamente organizan kermeses, rifas o venta de comida para generar ingresos y así pagar la renta y los servicios de la oficina, tales como luz, gas, teléfono y comprar material de construcción, mobiliario y papelería. Generalmente cuentan con el apoyo de directores y profesores de las escuelas de sus zonas, así como con los padres y madres de familia, quienes ofrecen su tiempo, su mano de obra e inclusive, su dinero.
Otra fuente de ingreso de los supervisores, jefes de sector y mesas técnicas de ambos susbsistemas es la elaboración y venta de material didáctico a directores y profesores de los planteles, tales como exámenes, guías etc.
Normativamente, los cargos de supervisión debieran ser resultado de un ascenso escalafonario. Antes de la descentralización, los maestros que aspiraban a ocupar cargos docentes o a promoverse de una categoría laboral a otra, teóricamente debían someterse a los dictámenes de la Comisión Mixta de Escalafón, instancia formada por representantes oficiales y representantes del sindicato magisterial. En la actualidad funcionan las comisiones estatales mixtas de escalafón.
Estas comisiones y los respectivos procesos han estado tradicionalmente controladas por el SNTE, siendo éste quien generalmente ha otorgado los nombramientos no solamente de supervisión, sino del resto de los cargos magisteriales. Para ello, ha utilizado criterios, tales como la lealtad al gremio, la disciplina hacia sus representantes y el trabajo político al interior del sindicato.
En Chihuahua, especialmente entre 1976 y 1989, el grupo hegemónico del SNTE, "Vanguardia Revolucionaria", utilizaba dos estrategias para fortalecerse. En primer lugar, otorgaba puestos de dirección de escuelas y comisiones sindicales a maestros disidentes de izquierda, con objeto de que al aceptarlas, quedaban sometidos a su autoridad. En segundo lugar, ofrecía puestos de supervisión a maestros que sabía le brindarían apoyo incondicional. De esta manera, el camino sindical permitió a muchos docentes obtener el puesto de supervisor, entre éstos, a un grupo importante de los actuales jefes de sector y supervisores.
A partir de 1996, la Comisión Estatal Mixta de Escalafón fue reactivada en el estado, con objeto de dictaminar a los maestros que concursan por distintos cargos. Para concursar por una supervisión, se consideraban los siguientes aspectos: antigüedad, desempeño, preparación (licenciatura, normal, posgrados, otros cursos, como talleres) y un máximo de dos notas laudatorias por año. Sin embargo, según la información ofrecida por algunos entrevistados, para ganar escalafonariamente el puesto de supervisor, los criterios que más puntuación reciben son antigüedad y preparación. Y en caso de empate, el concursante con mayor antigüedad tiene mayores posibilidades de ganar el puesto. Sin embargo, no obstante algunos esfuerzos realizado para operar de acuerdo con la normatividad, lo cierto es que la organización sindical sigue manteniendo un fuerte control en la designación de los cargos, entre éstos, las supervisiones.
Estos varían en las tres modalidades. En el caso de la supervisión federalizada, a pesar de la existencia de grandes carencias materiales y económicas, ésta goza de mejores condiciones institucionales para llevar a cabo el trabajo pedagógico, que la indígena y la estatal. Veamos algunos aspectos.
Capacitación y actualización de supervisores
Los supervisores escolares en México no solamente han carecido de una formación básica y específica que los prepare en el trabajo administrativo y pedagógico, sino que no han sido sujetos de un proceso continuo de capacitación a lo largo de su servicio que los actualice en su trabajo. En parte, esto se explica por la forma como por lo general llegaron a sus cargos: por la vía sindical, sin necesidad de cumplir con méritos académicos. Para muchos, esta situación ha implicado su lejanía del trabajo pedagógico, ubicándolos en una posición de debilidad académica ante los profesores de grupo, quienes se encuentran en el ejercicio educativo diario. De ahí que esto explica por qué su interés se ha centrado más en las tareas administrativas, es decir, en lo que "sí sabemos hacer".
Los supervisores federalizados, abarcando a los indígenas, recuerdan que al ocupar sus cargos, únicamente recibieron de sus jefes de sector la información sobre sus funciones. Por tanto, el grado de conocimiento de éstas dependía del interés de los jefes, pues había quienes pacientemente los orientaban en sus tareas, pero también quienes se limitaban a indicarles, sin explicación alguna, sus funciones: la revisión de documentos y programas, y las visitas a las escuelas. De esta manera, los supervisores se veían obligados a aprender, prácticamente solos, en el proceso mismo de su trabajo. Algunos dicen haber tenido "la suerte" de haber contado con los manuales de supervisión. Entonces, debíamos comernos ese librito para ver qué teníamos que hacer. Pero la mayor parte de ellos, desconocía estos valiosos, aunque obsoletos textos.
La actualización de los supervisores estatales ha sido en general más débil. Por una parte, la supervisión estatal no cuenta con manuales. Por tanto, solamente algunos supervisores "afortunados" que sabían de la existencia del codiciado manual federal, buscaban la manera de conseguirlo y así tener alguna guía en su trabajo. El resto se formaba en la práctica.
En 1996, como una medida descentralizadora, fueron creado en todo el país los centros de maestros, con la finalidad de brindar asesoría y actualización a los docentes que atienden grupo. Sin embargo, ni jefes de sector ni supervisores reciben cursos específicos que los actualice en sus respectivas funciones.
Ambos subsistemas cuentan con instancias regionales de apoyo y asesoría pedagógica: las mesas técnicas del subsistema federalizado y la Unidad de Servicios Técnicos del subsistema estatal. Estas oficinas se conforman por maestros comisionados, cuya función es brindar apoyo al personal de supervisión, directores de planteles y maestros de grupo de primaria a través de varias tareas: realización de diagnósticos que permitan orientar el proceso educativo, asesoría en la planeación y programación del trabajo pedagógico, en los avances programáticos, en la evaluación de los alumnos, en los contenidos educativos y materiales de apoyo. También tienen bajo su responsabilidad la organización de talleres de actualización y de capacitación de docentes, y la elaboración de material didáctico, tal como programas, guías de trabajo, dosificaciones (formatos que los maestros de grupo deben llenar con objeto de planear el trabajo diario, anotando en ellos las actividades y el material de cada asignatura de cada grado), formatos de evaluaciones y exámenes escritos.
Sin embargo, más que distinguirse por un sentido creativo y de apoyo pedagógico, en la práctica estas instancias lo han hecho más por su carácter práctico e instrumental, limitando su apoyo a la revisión mecánica del correcto llenado de los programas de trabajo y de las guías de los supervisores, y por ser económicamente productivas, a través de la venta de material didáctico allí elaborado. Sólo ocasionalmente organizan talleres docentes y ofrecen asesoría a directores y maestros.
Especialmente la venta de material didáctico se ha convertido en algo muy importante, ya que maestros, directores y supervisores son clientes seguros. Al facilitarles el trabajo, continuamente lo compran. Por otra parte, este material permite a los supervisores hacer un práctico seguimiento de las actividades de los maestros y verificar, al momento de realizar la supervisión, que estén trabajando de acuerdo con las guías y formatos.
Auxiliares técnicos de supervisión
En Chihuahua
los auxiliares de supervisión solamente existen en el subsistema federalizado
general. Su función es apoyar a jefes de sector y a supervisores de zona,
en sus tareas. Se trata de maestros de grupo de primaria quienes son comisionados
para fungir como auxiliares de supervisión. El número de plazas de apoyo
asignadas a jefes y supervisores varía de caso en caso. Sin embargo, seguido
cuentan solamente con uno, o bien con ninguno. Ante esta situación, el
trabajo de supervisión se lleva a cabo de diferentes formas. Si no cuenta
con auxiliar, el supervisor seguido se convierte en secretario, dejando
el trabajo pedagógico en segunda prioridad. Si cuentan con un apoyo, es
común que esta persona realice tareas administrativas, dadas las exigencias
de la SEP en este aspecto. Pero también es común que los auxiliares sean
quienes lleven a cabo las tareas pedagógicas de la supervisión: visitas
a las escuelas, asesorías y ofrecimiento de talleres al personal docente.

Observamos que la división del trabajo entre jefes y supervisores, hombres en su mayoría, y auxiliares de supervisión, mayoritariamente mujeres, tiende a asociar género y estatus ocupado en la jerarquía institucional. Las tareas pedagógicas se vinculan con trabajo femenino, con trabajo "manual" y con puestos de subordinación de auxiliares a los supervisores, y las tareas administrativas, identificadas como las importantes, se vinculan con el trabajo masculino y con puestos de mando y autoridad de los supervisores y jefes. Son éstos quienes "dan las órdenes", realizan el trabajo administrativo, y visitan las escuelas lo estrictamente necesario para cumplir con la normatividad, pasando la mayor parte del tiempo en sus oficinas. Por su parte, los, o bien, las auxiliares son quienes, por tanto, reciben las órdenes y realizan el trabajo "pesado": el secretarial, convirtiéndose así en los y las secretarias personales de los supervisores, y el propiamente pedagógico.
De ahí, que la supervisión asuma dos formas de poder: una explícita y otra implícita. La primera se refiere a aquello que significa el control por parte de jefes y de supervisores de las tareas administrativas realizadas por directores y maestros. Quienes no cumplan con ellas serán acreedores de sanciones por parte del supervisor. Así, controlar lo administrativo es la fuente del poder del supervisor sobre el personal docente.
La segunda se refiere al control que los auxiliares de supervisión ejercen sobre los supervisores y jefes a través del control del proceso pedagógico. Hacerse cargo de las tareas, tales como talleres docentes, visitas a las escuelas, asesorías al personal docente, les ha permitido adquirir gran experiencia y conocimientos. Esto resulta una forma de poder sobre sus superiores, quienes no cuentan con ello debido a su alejamiento de las prácticas educativas.
C. Actividades de la supervisión
El trabajo de supervisión escolar está claramente dividido en dos tipos de funciones: las administrativas y las pedagógicas. Generalmente, ambas se llevan a cabo de manera desvinculada, y casi siempre las de corte administrativo se entienden como las fundamentales y consumen la mayor parte del tiempo de los supervisores. Esta división y distribución de funciones se explica por el hecho de que los supervisores en su mayoría se han mantenido alejados del trabajo educativo, y se han distinguido más por representar una figura de autoridad que controla a directores y docentes, que por su liderazgo profesional.
El trabajo administrativo de la supervisión implica aplicar en las escuelas de su zona, complicados cuestionarios y elaborar a mano igualmente complicados concentrados estadísticos y formatos, exigidos tanto por la SEP federal como por las instancias regionales, ya sean las correspondientes al subsistema federalizado, o al subsistema estatal. Los supervisores indígenas, además de cumplir con esas exigencias, deben hacerlo con otras específicas, provenientes del Departamento de Educación Indígena.
Por otra parte, los manuales federales señalan las obligaciones pedagógicas de los supervisores, mismas que los estatales en ocasiones cumplen: la elaboración de diagnósticos cuantitativos de las respectivas zonas escolares, con base en los diagnósticos de las escuelas bajo su jurisdicción; la instalación y la realización de reuniones de los Consejos Técnicos Consultivos de Zona, que en la práctica escasamente funcionan; el ofrecimiento de guía, de apoyo, de asesoría pedagógica y de actualización a directores y personal docente de escuelas, mismo que ha sido delegado a otras instancias, ya sean las mesas técnicas del subsistema federalizado o la Unidad de Servicios Técnicos del subsistema estatal, según sea el caso; las visitas a los planteles, cuyo carácter es más de vigilancia administrativa y de llenado de formatos, que de seguimiento e impulso al trabajo pedagógico; y la elaboración del plan e informe anuales de trabajo que se han convertido en otro ritual de llenado de formatos.
Aun no siendo consideradas las tareas pedagógicas de la supervisión tan relevantes por los propios supervisores, y a pesar de que las condiciones para realizarlas están lejos de ser óptimas, de una manera u otra éstas se llevan a cabo. Veamos la tarea que fundamentalmente define el trabajo de supervisión: las visitas a las escuelas.
Los manuales establecen cuatro visitas obligatorias que, durante el año escolar, los supervisores deben realizar a cada plantel dentro de sus respectivas zonas escolares. Indican que la inicial o diagnóstica sea efectuada en la segunda quincena del segundo mes del año escolar, y tres subsecuentes, llamadas formativas, a lo largo del ciclo escolar. Los manuales señalan minuciosamente, todos los pasos, procedimientos y normas de operación que los supervisores deben realizar antes, durante y después de cada vista, así como los "aspectos susceptibles" de supervisar. Anexan un formato que sirve de guía para obtener la información necesaria en las escuelas. De esta manera, se espera que en sus visitas a las escuelas, todos los supervisores del país verifiquen de igual forma la aplicación de las mismas normas y lineamientos administrativos y pedagógicos.
Actualmente, según diferentes testimonios, cada supervisor federalizado atiende entre cuatro y ocho escuelas, cada supervisor indígena, alrededor de once, y cada supervisor estatal, entre catorce y veinte. Sin embargo, no todos visitan todas las escuelas que les corresponde -inclusive, hay algunas que nunca han sido visitadas- ni tampoco vuelven a las mismas en ocasiones posteriores. Según los informes revisados, cada visita suele durar entre dos y cuatro horas y media, es decir, prácticamente la jornada escolar en cualquiera de los dos turnos. De ahí, que los supervisores tendrían tiempo de ir a una o máximo dos escuelas en un día de trabajo.
Las visitas se llevan a cabo de manera irregular y pocos sistemática en las tres modalidades de supervisión. El número de planteles visitados y la frecuencia de las visitas a las mismas escuelas depende de varios factores. Por ejemplo, si éstas se ubican en lugares accesibles y se encuentran cerca unas de otras, como sucede más seguido en zonas urbanas, los supervisores requieren menos tiempo para movilizarse y les rinde más las horas de trabajo. Por tanto, podrían recurrir a más planteles y volver a cada uno en varias ocasiones. Pero, si por el contrario, los planteles se encuentran dispersos y en lugares retirados, como sucede en algunas zonas urbanas y en general en las rurales y serranas, los supervisores difícilmente encuentran el tiempo para desplazarse a todas sus escuelas y menos, para repetir las visitas a las mismas.
No encontramos un patrón único, pues cada supervisor decide cuántas y cuáles escuelas visitar y con qué frecuencia hacerlo. Hay quienes visitan una a la semana, o hasta diez en ese mismo lapso. Otros acuden a una durante el año escolar, o bien se desplazan cada mes a la misma. Es decir, ciertos supervisores van a algunas esporádicamente, sin programarlas, según "las posibilidades de salida o cuando surgen problemas en las escuelas", y hay quienes pasan poco tiempo en sus oficinas, pues andan de "escuela en escuela". Finalmente, encontramos algunos jefes de sector de primaria e indígenas, quienes sin la obligación de hacerlo, acostumbran ir a los planteles.
Visitar las escuelas, tanto urbanas como rurales no significa que todos los supervisores realicen las mismas actividades durante las horas que pasan en ellas. Algunos deciden permanecer todo el tiempo con el director y/o con los docentes y no entrar a las aulas. Otros combinan ambas actividades. En caso de hacerlo, deciden qué grupos visitar y qué tipo de actividades realizar. Generalmente, seleccionan los primeros y/o sextos grados. Los supervisores con interés en desarrollar alguna actividad con los alumnos pueden visitar máximo dos grupos durante el tiempo de su visita al plantel.
Los manuales ofrecen a los supervisores federales y federalizados del país dos formatos que orientan su trabajo en las escuelas: la "guía de observación para la visita de supervisión de carácter diagnóstica" y la "guía de observación para la visita de supervisión de carácter formativa". Ambas solicitan información administrativa y pedagógica antes, durante y después de la visita. Dado su carácter nacional, depende de cada supervisor adaptarlas a las condiciones propias de las escuelas de sus zonas escolares. Sin embargo, esto casi no se hace.
La guía diagnóstica tiene la función de dar cuenta del estado general de la escuela al inicio del año escolar, y las formativas, de dar seguimiento a la primera. Ambas demandan información administrativa (por ejemplo, la relativa al inventario del plantel, plantilla del personal, registros de inscripciones, actas constitutivas de los consejos técnicos consultivos y de las mesas directivas de las asociaciones de padres y madres de familia etc.) y pedagógica (por ejemplo, relativas a la evaluación del director y del personal docente, la situación académica de los grupos, las boletas de evaluación, los avances programáticos, apoyos didácticos, actitudes de los docentes y de los alumnos etc.). Las dos guías otorgan al aspecto pedagógico un tratamiento administrativo. Por ejemplo, indican al supervisor responda con un "sí" o un "no" cuestiones como: si "conduce el proceso enseñanza-aprendizaje conforme a las características de los niños y grado escolar correspondiente", si ""planea y realiza actividades de generalización de conocimientos y con aplicación en la vida cotidiana", si "realiza las actividades sugeridas por el director y/o supervisor derivadas de las visitas y reuniones", si "cuestiona y permite la reflexión del grupo" etc.
La utilización de estas guías en las visitas a las escuelas conlleva varias situaciones. En primer lugar, son consideradas por los supervisores como el formato a llenar. Por tanto, a eso se limitan los informes. En segundo lugar, lo administrativo es privilegiado. La cantidad de asuntos que el supervisor debe atender da lugar a disminuir atención al trabajo propiamente pedagógico. En tercer lugar, éste, que se centra más en la observación de los grupos y del desempeño docente y menos en la asesoría y en el apoyo a los maestros, es inspeccionado y controlado de manera administrativa y mecánica. Evaluar lo pedagógico, así como actitudes de los docentes y de los alumnos, supondría un conocimiento a fondo de las prácticas educativas en el aula. Son cuestiones que difícilmente el supervisor puede apreciar en una sola visita que dura unos cuantos minutos, contestando sí o no a preguntas cerradas.
Una vez concluidas las visitas, el supervisor no tiene la obligación de "devolver" la información a las escuelas. Entrega sus informes a su jefe inmediato y éste a las autoridades educativas de su subsistema. Queda a la voluntad de cada uno hacer algún comentario en el informe que considere pueda servir a la escuela. Como una copia del informe es para el director, tiene la esperanza de que éste las tome en consideración. Los mismos supervisores comentan que en algunos planteles donde ha habido esta retroalimentación, han observado buenos resultados. Sin embargo, se trata nuevamente de esfuerzos personales y aislados.
Así, estamos frente a una supervisión burocrática y lineal, que enfatiza la obtención de la información administrativa de la escuela y de los grupos, en detrimento de supervisar los procesos pedagógicos. Estos últimos son tratados de igual forma, siguiendo estrictamente la guía, llenando las formas mecánicamente, y en ocasiones, anotando algún comentario.
Ahora bien, qué tanto los supervisores se mantienen en la rigidez de la norma, qué tanto buscan sus propias alternativas, o bien, qué tanto se mueven entre estos dos polos, depende de cada uno. Hay quienes se limitan a llenar las guías y entregarlas, y hay quienes procuran realizar mayor trabajo pedagógico con los profesores, con los niños, con el director y con padres y madres de familia.
En regiones rurales y pobres, como es la Sierra Tarahumara, encontramos que el empeño y el compromiso con la educación, lleva a algunos supervisores a jugar papeles importantes. Junto con el director de la escuela han logrado impulsar el acercamiento con los padres y madres de familias, involucrándolos en actividades que beneficien tanto a la escuela, como a la comunidad. También en la Sierra es común que ciertos supervisores se preocupen por asesorar y apoyar pedagógicamente a jóvenes egresados del bachillerato, que la SEP ha contratado para atender grupo en escuelas rurales.
IV. La urgencia de una política oficial de supervisión
Es evidente que la elaboración de nuevos discursos, leyes, normas y reglamentos no es suficiente para lograr transformaciones de fondo y de esencia en la supervisión escolar. Por otra parte, éstas tampoco deben depender ni de las condiciones coyunturales, ni de la voluntad de ciertas autoridades oficiales, ni de algunos supervisores que así lo decidan de manera personal, ni de equipos técnicos que surjan en los estados. Se requiere algo más para que, en todo el territorio nacional, la supervisión adquiera un sentido pedagógicamente innovador y se revitalice con nuevos aires. Es decir, es necesario que los tomadores de decisiones se vean implicados y asuman un compromiso con respecto a la elaboración de una política oficial que, dentro del marco de la descentralización, atienda este servicio educativo. De otra forma, el margen de cambio tendrá pocas posibilidades.
Una nueva política oficial de supervisión necesita definir acciones firmes en dos direcciones. La primera se orienta al mejoramiento de la estructura del sistema de supervisión, de su normatividad y de su organización. Sin que ello signifique poner en riesgo el carácter público de la educación básica, a través de la desaparición abierta o velada de responsabilidades del gobierno federal, especialmente en el ámbito económico, supone, entre otras cosas, tomar decisiones que verdaderamente logren:
 simplificar la burocracia;
simplificar la burocracia;
 modificar la normatividad para que impulse los
procesos educativos, ajustándola a la nueva legalidad y para que responda
a la realidades educativas;
modificar la normatividad para que impulse los
procesos educativos, ajustándola a la nueva legalidad y para que responda
a la realidades educativas;
 integrar los subsistemas federalizado y estatal
en los estados que cuentan con ambos;
integrar los subsistemas federalizado y estatal
en los estados que cuentan con ambos;
 asegurar las condiciones de infraestructura, económicas
y materiales de trabajo adecuadas y suficientes, así como mejores salarios
de los supervisores, permitiendo con ello, el desarrollo profesional
de su trabajo; y
asegurar las condiciones de infraestructura, económicas
y materiales de trabajo adecuadas y suficientes, así como mejores salarios
de los supervisores, permitiendo con ello, el desarrollo profesional
de su trabajo; y
 conducir al sindicato magisterial a que juegue
la función que le corresponde, es decir, como defensor de los derechos
laborales de los maestros.
conducir al sindicato magisterial a que juegue
la función que le corresponde, es decir, como defensor de los derechos
laborales de los maestros.
Paralela y articuladamente a esta primera dirección, la segunda se refiere a la generación y consolidación de una nueva cultura de este servicio, que le permita innovar formas de operación y ambientes de aprendizajes significativos y útiles en las escuelas de las zonas escolares. En este sentido, los alumnos y alumnas deben ser el centro de la atención privilegiada de supervisores, directores y docentes, para que todos los esfuerzos se encaminen a que éstos aprendan más y mejor.
De ahí, que los supervisores conviertan los asuntos administrativos en medios que giren alrededor, dependan de y apoyen las prácticas escolares y los procesos pedagógicos, dejando de entenderse como fines; pero, además, que impulsen un ambiente de respeto, apoyo y trabajo en equipo, entre directores, maestros, madres y padres de familia, y ellos mismos, así como de consensos básicos acerca de las prioridades académicas. Resulta entonces importante que fortalezcan sus competencias pedagógicas y el dominio de los contenidos curriculares; hagan uso óptimo de la jornada escolar, incluso aumentando los tiempos académicos; trabajen con los padres y madres de familia para asegurar la asistencia de sus hijos a la escuela, estimularlos a que los apoyen en sus tareas y los motiven a asegurar su salud. Es decir, es necesario un cambio en sus formas de entender y de llevar a cabo sus estilos de trabajo.
Pero, para
lograr esta transformación de la cultura de la supervisión, se requiere
que ésta y los supervisores sean sujetos de un proceso de profesionalización,
que articulada y simultáneamente redefina y actúe en tres campos: la gestión
escolar,![]() la formación, y la atención a las funciones supervisoras prioritarias.
la formación, y la atención a las funciones supervisoras prioritarias.
Una nueva
gestión escolar, lejos de entenderse en su sentido tradicional como acto
burocrático para administrar los asuntos escolares, puede ser concebida,
desde una perspectiva integral, holística y participativa, como un proceso
a través del cual se de impulso al trabajo de planeación colegiada y colectiva
entre los distintos sujetos sociales que forman la comunidad escolar a
nivel de zonas y de escuelas, principalmente supervisores, directores
y docentes. Con ello, se pretende lograr un desarrollo de las acciones
educativas, que responda a las necesidades y demandas concretas de cada
zona escolar y de cada una de las escuelas que la componen. Para ello,
esta gestión escolar debe estar sujeta a un permanente trabajo de monitoreo![]() y evaluación.
y evaluación.
En esta gestión escolar, los supervisores pueden impulsar acciones para definir consensuada, comprometida y coordinadamente las tareas a realizar en las escuelas de sus zonas. De ahí, que será posible iniciar un trabajo de reorganización y de refuncionamiento de zonas y escuelas, y dar solución a problemas educativos concretos. Ello supone considerar a la tarea pedagógica y a los alumnos y alumnas, centro y esencia del trabajo escolar. Así, se alienta a que las cuestiones administrativas, financieras, materiales etc. giren alrededor de y apoyen a las funciones educativas; y a que las funciones centrales de la supervisión sean reorientadas, lo que significa, dejar de privilegiar la inspección, por una parte, convertir a la asesoría y apoyo pedagógicos a los directores y docentes en tareas prioritarias de la supervisión, por otra.
Una nueva gestión escolar, que se propone promover el trabajo académico de supervisores y directores y generar una cultura de participación y de colaboración, se interesa en fomentar la búsqueda de alternativas flexibles que se ajusten a las realidades. De esta manera, atiende problemas de infraestructura, laborales de los maestros, y materiales de trabajo y los articula con aquello que tiene que ver directamente con aspectos de metodologías pedagógicas, currículo, liderazgo académico, distribución de tiempo y otros recursos; con las relaciones con la comunidad; y con la conformación de equipos de trabajo, entre otros.
Una importante estrategia de la gestión escolar que interesa destacar es el proyecto colectivo escolar. Se trata de un instrumento a utilizarse de manera consensuada y reflexionada por los directivos y maestros, que permite a las zonas escolares y a las escuelas llevar a cabo procesos de toma de decisiones con mayor autonomía. Para ello, se requiere que los sujetos educativos cuenten tanto con diagnósticos cualitativos de zonas escolares y de escuelas que les permitan identificar problemas concretos, como con un margen de acción para enfrentarlos de la manera como ellos consideren conveniente. En otras palabras, el proyecto escolar es una forma de generar política educativa desde y para la escuela.
Ahora bien, esta gestión escolar requiere ir de la mano con otro aspecto básico: la profesionalización de los supervisores. Esta incluye, por una parte, una nueva formación, capacitación y actualización de estos docentes y, por otra, una redefinición de las principales funciones supervisoras.
Formación profesional de los supervisores
Resulta apremiante que en todo el territorio nacional se rompan las inercias endógenas que históricamente han caracterizado la formación de los maestros, y se lleven a cabo programas que profesionalicen a los supervisores, incluyendo a los auxiliares técnicos de supervisión.
A través de estos programas, los supervisores pasarán por un proceso de sensibilización que les permita transitar de una mentalidad individualista a una de cooperación, para así dirigir la función supervisora hacia la generación de prácticas de participación, de análisis colectivo, de colaboración colegiada y de relaciones horizontales. Ello supone desarrollar un sentido compartido de liderazgo académico y de poder, que permita fomentar el trabajo autogestivo y de colaboración, tanto en las zonas escolares, como al interior de los planteles.
Pero junto con esto, también es indispensable que reciban un entrenamiento profesional encaminado a ampliar su marco referencial para que conozcan, con base en las experiencias en otros países, ideas diferentes y novedosas sobre otras formas de hacer y organizar la supervisión, de monitorear la calidad de la educación con otros apoyos, así como de distribuir las funciones y responsabilidades pedagógicas y administrativas en la organización de la supervisión. De ahí, que sus capacidades de reflexión, creatividad e innovación, así como sus conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas se vean fortalecidas. Por tanto, el trabajo de supervisión se podrá convertir en uno interdisciplinario y abierto.
Así planteados, estos programas se orientan a:
 ampliar el marco referencial de los supervisores
y a mostrar, con base en las experiencias en otros países, que los cambios
en la supervisión son necesarios y viables;
ampliar el marco referencial de los supervisores
y a mostrar, con base en las experiencias en otros países, que los cambios
en la supervisión son necesarios y viables;
 promover una nueva cultura de supervisión, generadora
de cambios substanciales en sus funciones e innovaciones pedagógicas
desde y para la escuela, e impulsadora del trabajo pedagógico colectivo
de supervisores, directores de plantel, personal docente, alumnos y
demás grupos de la comunidad, especialmente padres y madres de familia;
promover una nueva cultura de supervisión, generadora
de cambios substanciales en sus funciones e innovaciones pedagógicas
desde y para la escuela, e impulsadora del trabajo pedagógico colectivo
de supervisores, directores de plantel, personal docente, alumnos y
demás grupos de la comunidad, especialmente padres y madres de familia;
 ofrecer nuevas perspectivas teóricas que permiten
a los supervisores comprender la complejidad de las realidades educativas,
a la supervisión como proceso que se construye históricamente, y a ellos
mismos como sujetos sociales que la construyen;
ofrecer nuevas perspectivas teóricas que permiten
a los supervisores comprender la complejidad de las realidades educativas,
a la supervisión como proceso que se construye históricamente, y a ellos
mismos como sujetos sociales que la construyen;
 realizar análisis comparativos, con base en información
empírica obtenida en diagnósticos de supervisión realizados en distintos
estados de México y en otros países;
realizar análisis comparativos, con base en información
empírica obtenida en diagnósticos de supervisión realizados en distintos
estados de México y en otros países;
 definir colectivamente estrategias concretas, viables
y pertinentes de supervisión escolar dirigidas a abatir el rezago escolar,
disminuir los índices de deserción, reprobación, repetición, bajo aprovechamiento
y fracaso escolar en cada zona escolar y en cada escuela
definir colectivamente estrategias concretas, viables
y pertinentes de supervisión escolar dirigidas a abatir el rezago escolar,
disminuir los índices de deserción, reprobación, repetición, bajo aprovechamiento
y fracaso escolar en cada zona escolar y en cada escuela
Redefinición de las principales funciones supervisoras
Las funciones
de supervisión deben transitar por un camino cualitativo que las lleve
de la inspección a la supervisión. Tradicionalmente, el trabajo que los
supervisores realizan en las escuelas ha privilegiado las tareas de inspección,
es decir, de examinación, verificación, evaluación y monitoreo de las
condiciones y facilidades físicas, materiales y humanas, de los materiales
didácticos, de la actuación del personal docente, del cumplimiento de
los programas de estudio, del aprendizaje y rendimiento de los alumnos
etc. Para ello, utilizan como referencia, la normatividad, es decir, un
conjunto de criterios establecidos y estandarizados. ![]()
Ahora bien,
sin dejar de reconocer la importancia de la inspección, ésta no es suficiente
para que los supervisores impulsen el mejoramiento de los procesos pedagógicos.
Los supervisores deben ir a las escuelas y proveer apoyo y asesoría pedagógica
a directores y maestros, ![]() especialmente a los más débiles, a los que más lo necesitan, con la finalidad
de capacitarlos en el análisis de los aspectos que dan lugar a problemas
educativos. De esta forma, es posible llegar a propuestas de soluciones
concretas y viables, y acciones alternativas.
especialmente a los más débiles, a los que más lo necesitan, con la finalidad
de capacitarlos en el análisis de los aspectos que dan lugar a problemas
educativos. De esta forma, es posible llegar a propuestas de soluciones
concretas y viables, y acciones alternativas.
Lejos de ser una tarea educativa específica, la supervisión escolar es un proceso articulado con otros, que se construye a partir de los sujetos y en espacios históricamente determinados. Pretender su transformación implica un reto que la descentralización impone a los estados y a los equipos de supervisión, al ofrecerles nuevas posibilidades de utilizar la autonomía en beneficio de la educación. Esta transformación debe sustentarse en compromisos por parte de las autoridades y tomadores de decisiones oficiales, entre éstos, el diseño de una política oficial de educación que paralelamente atienda y resuelva de manera definitiva problemas de estructura, financiamiento, organización y operación. Es por ello, que debe haber un acuerdo total por parte de las instituciones oficiales educativas tanto a nivel central como a nivel de los estados, ya que como política oficial de gobierno debe ser impulsada y financiada por las instancias oficiales. Pero además, esta política requiere sustentarse en hechos reales, para que responda a demandas y necesidades de la vida cotidiana y sea concretada en nuevas formas de planificación, dirigidas a obtener los objetivos establecidos.
Pero en otro sentido, sin restarle obligaciones a los gobiernos federal y estatales, sin sustituirlos en sus responsabilidades que la ley ordena, especialmente las financieras, y utilizando la participación social para promover los procesos pedagógicos, así como la colaboración y competencia colectiva de las escuelas, más que fomentando la competencia individual entre ellas, una nueva supervisión puede utilizar la autonomía adicional otorgada por la descentralización, en sentido democrático: impulsando la generación de política educativa desde y para las escuelas, a partir de un esfuerzo colectivo institucional, involucrando a directores de planteles, personal docente y demás grupos de la comunidad, especialmente padres y madres de familia. Esta supervisión puede propiciar que dichos sujetos y grupos participen, desde la plataforma educativa, en el diseño de estrategias pertinentes, relevantes y adecuadas, y en la definición de acciones concretas para generar formas alternativas que coadyuven a resolver de manera específica en cada escuela de cada zona escolar, los grandes y ancestrales problemas que generalmente se conocen en forma abstracta a manera de estadísticas nacionales y regionales: el incremento de la retención escolar, el abatimiento del rezago escolar, la disminución de los índices de deserción y reprobación, y la elevación de los de aprovechamiento escolar. De ahí, que los supervisores puedan promover una cultura de supervisión diferente, nuevas formas de supervisar y un sentido participativo del trabajo pedagógico, al beneficiar directamente a las escuelas, a los sujetos, y al impactar en la calidad del aprendizaje.

![[Previous]](../../imagenes/prevsecc.gif)
![[Parent]](../../imagenes/parntsec.gif)
![[Next]](../../imagenes/nextsec.gif)