
![]() Dra.
Valentina Torres Septién Universidad
Iberoamericana
Dra.
Valentina Torres Septién Universidad
Iberoamericana 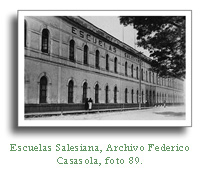
La educación privada en México se inicia desde tiempos de la colonia cuando los llamados preceptores se ocupaban de la educación individual de niños, niñas y jóvenes.
Si bien desde los albores del siglo XVI existió en la Nueva España la preocupación por educar, no fue sino hasta principios del XVII cuando esta actividad fue normada por el gremio de maestros y por el Ayuntamiento, de modo que las escuelas de primeras letras funcionaron bajo la jurisdicción de la corona española.
A partir de la expedición de la Cortes e Cádiz en 1812 la vigilancia sobre la educación quedó en manos del Ayuntamiento. Esta misma distribución de la responsabilidad educativa se continuó en las constituciones estatales del México independiente promulgadas entre 1824 y 1827, lo que supone, por tanto, una larga tradición e vigilancia sobre todos los aspectos de la vida educativa, incluyendo a las escuelas particulares, cuyos dueños y clientela se encargaban de cubrir los gastos.
La independencia no interrumpió la continuidad del proceso de reforma de educativa que promovieron la Cortes de Cádiz, ni tampoco frenó otros proyectos como la creación de un plan de enseñanza pública general y la formación de un órgano estatal que centralizara y organizara las actividades en este ramo. Esto se explica en tanto que esas tareas estaban encaminadas a dar cohesión y sentido a la nueva nación y con ello a legitimar su permanencia.
En
el mundo hispánico la educación encontró su razón de ser en la tradición
católica, lo que le imprimió su carácter de unidad ideológica y cultural.
En el México independiente, si bien el proceso de secularización![]() había conducido a que el Estado asumiera casi toda la responsabilidad
educativa, no con ello se pensó en relevar por completo a la Iglesia de
sus funciones docentes. Bajo la vigilancia de los órganos estatales, se
insistió que debería continuar desarrollando tareas educativas para cubrir
la demanda de las escuelas de primeras letras. Entre 1786 y 1817 se habían
expedido decretos que exigían a la Iglesia que cumpliera con su obligación
de abrir escuelas gratuitas de primeras letras, (llamadas desde tiempo
atrás "escuelas pías"), no sólo en los conventos, sino en cada parroquia.
El interés del Ayuntamiento era obvio, pues a través de esta instancia,
la Iglesia ofrecía educación gratuita a los niños sin recursos.
había conducido a que el Estado asumiera casi toda la responsabilidad
educativa, no con ello se pensó en relevar por completo a la Iglesia de
sus funciones docentes. Bajo la vigilancia de los órganos estatales, se
insistió que debería continuar desarrollando tareas educativas para cubrir
la demanda de las escuelas de primeras letras. Entre 1786 y 1817 se habían
expedido decretos que exigían a la Iglesia que cumpliera con su obligación
de abrir escuelas gratuitas de primeras letras, (llamadas desde tiempo
atrás "escuelas pías"), no sólo en los conventos, sino en cada parroquia.
El interés del Ayuntamiento era obvio, pues a través de esta instancia,
la Iglesia ofrecía educación gratuita a los niños sin recursos.
La
exigencia de que la Iglesia participara en la educación como parte del
proyecto de instrucción pública fue una idea permanente en los inicios
del siglo XIX, que se dejó ver en los planes y reglamentos de la época.
Se especificaron los límites de la educación particular en el "Reglamento
General de Instrucción Pública" expedido por las Cortes Españolas el 29
de junio de 1821, el cual tuvo gran influencia sobre los planes educativos
del México independiente. Las escuelas particulares gozaron de una libertad
condicionada, ya que desde un principio se les fijaron ciertas restricciones.
En el proyecto del reglamento general de instrucción pública de 1823 se
decía que "todo ciudadano tiene facultad de formar establecimientos particulares
de instrucción en todas las artes y ciencias, y para todas las profesiones,
pero el Estado se reservaba la autoridad de supervisar y asegurarse de
que los maestros de estas escuelas tuvieran las aptitudes y preparación
necesarias para la enseñanza". ![]()
Efectivamente la libertad educativa consistía entonces en que los maestros de las escuelas particulares no tuvieran que ser examinados, lo que sí sucedía con los maestros del Ayuntamiento, aunque el Estado se encargaba de que los maestros particulares observaran "las reglas de la buena policía " pusieran "la mayor vigilancia para que las máximas y doctrinas que enseñen sean conformes a la Constitución Política de la Nación, a la sana moral". Desde entonces no hubo duda de que el Estado velaría porque la educación se ajustara a lo que éste consideraba "buena policía", y a los principios emanados de la Constitución y calificaría la pertinencia de los maestros según los límites fijados en la ley. Las reformas llevadas a cabo por Valentín Gómez Farías en 1833 reiteraban la obligación que tenía la Iglesia para abrir escuelas de primeras letras en parroquias y casas de religiosos haciendo hincapié en que tenían que ser gratuitas, razón por la cual formaban parte del sistema público de educación.
El concepto de educación particular empieza a adquirir sentido más por razones de pertenencia a un estrato social determinado que sólo por cuestiones ideológicas. Los maestros particulares, que daban clases de baile, música o dibujo a domicilio - y que siempre habían existido- así como los ayos, dedicados a la educación de niños de la aristocracia dentro de sus propios hogares, hacia 1830 empiezan a abrir escuelas reforzadas con la llegada de maestros franceses para un alumnado capaz de sostenerlas, sin recibir ningún subsidio del gobierno. Estos establecimientos se consideraron entonces como escuelas privadas, en tanto que las de la Compañía Lancasteriana y las de los conventos y parroquias eran gratuitas y por lo tanto públicas. Esta distinción económica no las excluía de la vigilancia del Estado, en el sentido de que no podían enseñar nada contrario a la moral ni a las reglas del gobierno.
En las primeras leyes de instrucción pública, tanto de liberales como de conservadores, se insistió en la libertad de enseñanza entendida en formas distintas. En los debates constitucionales de 1857 se percibió ya la conciencia de que el medio para romper el poder ideológico de la Iglesia no era mediante el fomento a la enseñanza privada, sino al contrario, con el fortalecimiento de la instrucción pública.
La paulatina pero creciente secularización que se fue operando en consonancia con las ideas liberales del siglo XIX minó el consenso católico, es decir, se redujeron los espacios del culto, y se amplió el terreno de la vida secular. A partir de ese momento, existió de parte de quienes defendían ideas distintas, la necesidad de crear generaciones nuevas que reprodujeran y defendieran los diferentes puntos de vista. Desde tiempos de la República Restaurada, la escuela católica se traduce como escuela privada, en oposición fortísima a la de gobierno y a las políticas apoyadas por el positivismo y la indiferencia religiosa del Ayuntamiento. Estas escuelas estaban inmersas dentro de una cultura que privilegiaba el conocimiento de la doctrina cristiana como único medio de asegurar la sobrevivencia moral de la sociedad, y como único medio de normar las relaciones dentro de la familia. La escuela particular en México adquirió desde entonces el sentido que tiene actualmente, de ser una opción a la escuela estatal, donde las políticas oficiales pueden ser cuestionadas y aún combatidas. La escuela católica surgió como un lugar donde se rechazaron las leyes de Reforma, donde se criticaron violentamente las políticas anticlericales del gobierno, pero sobre todo como un espacio donde podrían reproducirse los valores y las tradiciones católicas.
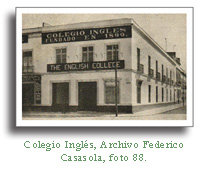 En
los años del porfiriato la Iglesia y el Estado mantuvieron la confrontación
iniciada en el siglo XIX por el poder sobre la orientación y la dirección
de la educación. Sin embargo, Díaz no pretendía tener al clero por enemigo;
por el contrario, buscó su alianza, aunque sin modificar las leyes de
Reforma; al triunfo de los liberales, decidió seguir una política de condescendencia
y tolerancia con la Iglesia que le permitió alcanzar la "paz'. Gracias
a esta postura del dictador, la Iglesia se reorganizó y obtuvo los espacios
suficientes para intervenir en la educación.
En
los años del porfiriato la Iglesia y el Estado mantuvieron la confrontación
iniciada en el siglo XIX por el poder sobre la orientación y la dirección
de la educación. Sin embargo, Díaz no pretendía tener al clero por enemigo;
por el contrario, buscó su alianza, aunque sin modificar las leyes de
Reforma; al triunfo de los liberales, decidió seguir una política de condescendencia
y tolerancia con la Iglesia que le permitió alcanzar la "paz'. Gracias
a esta postura del dictador, la Iglesia se reorganizó y obtuvo los espacios
suficientes para intervenir en la educación.
La ideología educativa oficial no logró ocultar las continuas concesiones a la escuela confesional, como lo demuestra la creación de nuevas diócesis, de nuevos conventos para hombres y para mujeres, el gran número de órdenes religiosas que llegaron a México a fundar sus escuelas, que con las ya establecidas, funcionaron sin ningún problema por parte del Estado. Los ataques desde el seno de la Iglesia contra el régimen no descalificaban la dictadura, sino la filosofía positivista, atea, que la permeó. Los liberales continuaron sus esfuerzos para evitar que la educación siguiera en manos de la Iglesia, pero la tolerancia de don Porfirio le concedió una posición de privilegio.
Gran parte de las primarias particulares dependían de las parroquias o de maestros muy acreditados en las localidades, escuelas pequeñas pero con prestigio social. Las preparatorias (que incluían tanto a la secundaria como a la preparatoria propiamente dicha), dependían en su mayoría de los Seminarios Diocesanos.
El
crecimiento de la educación confesional fue considerable en la época porfirista;
sin embargo, la política planificadora del Secretario Joaquín Baranda
mantuvo el predominio del Estado y sus escuelas sobre la iniciativa privada;
en l888 se promulgó la Ley de Enseñanza Obligatoria, aunque sólo el 33%
de los niños acudían a la escuela primaria. Los datos sobre las escuelas
son contradictorios, aunque todos coinciden en señalar un predominio de
las oficiales. Moisés González Navarro, basándose en un informe de la
época, afirma que las escuelas del Estado representaban el 77% del total,
dejando el restante 33% a las escuelas particulares.![]()
Vera
Estañol consideraba que en l910 acudían a las escuelas oficiales 733 247
niños en tanto que a las particulares iban 167 756, un 22.8%. Otros datos
señalan que las escuelas particulares eran entonces 2,230, (el l8.7% del
total); en tanto las oficiales eran 9,710, (el 81.3%)![]() .
Para el Distrito Federal se habla del funcionamiento de 238 escuelas privadas
con una asistencia de 12 287 alumnos, en tanto que las oficiales eran
390, con 51 555 alumnos.
.
Para el Distrito Federal se habla del funcionamiento de 238 escuelas privadas
con una asistencia de 12 287 alumnos, en tanto que las oficiales eran
390, con 51 555 alumnos. ![]()
La
sociedad porfiriana se encontraba polarizada; por un lado la inmensa mayoría
de la población, de extracción rural vivía en condiciones de supervivencia,
y por otro, un pequeño sector era dueño de un gran poder económico que
buscaba en la educación algo más de lo que ofrecía la escuela oficial.
Como señala Pani "las familias ricas tenían repulsión por las escuelas
oficiales".![]() , y por ello buscaron la creación de las escuelas del clero, o de las
escuelas para grupos de extranjeros que también anhelaban una educación
diferente.
, y por ello buscaron la creación de las escuelas del clero, o de las
escuelas para grupos de extranjeros que también anhelaban una educación
diferente.
La paz porfírica permitió, en los inicios del siglo XX, el advenimiento de muchos grupos de religiosos y religiosas que abrirían las puertas de sus escuelas para convertirse en las escuelas particulares de mayor prestigio en el país. Lasallistas, jesuitas, maristas, salesianos, Religiosas de la Enseñanza, josefinas, Religiosas del Sagrado Corazón, Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, teresianas, ursulinas, Salesas, Esclavas del Divino Pastor, entre otras. Un número muy considerable de escuelas confesionales se abrieron en muy poco tiempo. No existen datos precisos sobre este punto ya que las escuelas no tenían que manifestarse como religiosas o no, y tampoco se hacían encuestas periódicas y confiables. Sin embargo se puede afirmar que hubo un aumento de la educación privada a finales del porfiriato de escuelas que demostraron tener un gran arraigo en la población.
La Revolución trajo consigo infinidad de cambios en las instituciones y en la vida general del país. Las escuelas particulares sufrieron pocos trastornos en los primeros tres años del movimiento, ya que el régimen maderista fue moderado en su trato con las instituciones educativas y no intervino en el funcionamiento de las escuelas confesionales.
El
año de l9l4 marcó una fecha definitiva en cuanto a la vida de los colegios
particulares, fundamentalmente los católicos. Fue sin duda su año más
difícil durante la etapa revolucionaria. Diferentes facciones, algunas
anticlericales, acusaron a los religiosos, no sin razón, de apoyar al
régimen de Victoriano Huerta, por lo que intensificaron la persecución
de sacerdotes y montaron una campaña en contra de las escuelas que éstos
dirigían; la lucha fue enconada, por lo que muchos planteles cerraron
durante algunos años o desaparecieron definitivamente. Hay quienes aseguran
que en ese año "todos los colegios sufrieron la clausura de sus actividades
a mano militar". ![]()
Cuando
la revolución armada llegó a su fin, el país entró en un período de reconstrucción
que no sería fácil. Al quedar Venustiano Carranza como jefe supremo de
la nación convocó el l4 de septiembre de 1916 al Congreso Constituyente
donde presentó un proyecto de Constitución que mantenía muchos de los
principios liberales de la anterior Carta Magna de 1857. El proyecto,
de tendencia conservadora, no agradó a la mayoría parlamentaria, a la
que pertenecía el nuevo sector liberal triunfante en la lucha revolucionaria,
el cual más que un cambio en el aspecto de organización política, buscaba
una transformación económica y social. ![]()
En
materia de educación, el proyecto carrancista proclamaba que la enseñanza
sería laica en establecimientos oficiales, y gratuita la primaria elemental
y superior impartida en ellos. ![]() Este
artículo sostenía el laicismo sólo para las escuelas dependientes del
gobierno; las instituciones particulares quedaban en entera libertad de
acción y el Estado no tenía derecho de intervenir en las políticas educativas
de éstas. La redacción del artículo educativo, tal y como lo proponía
Carranza, favorecía sin duda a los católicos y a sus escuelas, pues les
permitía buenos espacios para su funcionamiento. Este era el texto de
dicho artículo:
Este
artículo sostenía el laicismo sólo para las escuelas dependientes del
gobierno; las instituciones particulares quedaban en entera libertad de
acción y el Estado no tenía derecho de intervenir en las políticas educativas
de éstas. La redacción del artículo educativo, tal y como lo proponía
Carranza, favorecía sin duda a los católicos y a sus escuelas, pues les
permitía buenos espacios para su funcionamiento. Este era el texto de
dicho artículo:
Habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria y elemental que se imparta en los mismos establecimientos.
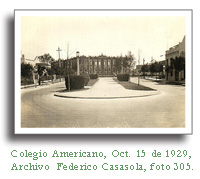 Sin
embargo, la iniciativa no fue aceptada por el Constituyente, que buscaba
un cambio sustancial sobre todo en lo relativo a cuestiones religiosas;
por consiguiente, optó por el proyecto de la comisión encargada de la
redacción del artículo tercero. Esta propuso extender el laicismo a las
escuelas particulares de educación primaria, así como prohibir a miembros
de asociaciones religiosas establecer, dirigir o impartir enseñanza en
los colegios. La nueva reglamentación propuesta recogía algunas de las
disposiciones ya puestas en práctica en artículos constitucionales previos
y en decretos estatales anteriores; con ella el Estado adquiriría control
político e ideológico sobre la educación al tiempo que limitaba la acción
del clero en la materia.
Sin
embargo, la iniciativa no fue aceptada por el Constituyente, que buscaba
un cambio sustancial sobre todo en lo relativo a cuestiones religiosas;
por consiguiente, optó por el proyecto de la comisión encargada de la
redacción del artículo tercero. Esta propuso extender el laicismo a las
escuelas particulares de educación primaria, así como prohibir a miembros
de asociaciones religiosas establecer, dirigir o impartir enseñanza en
los colegios. La nueva reglamentación propuesta recogía algunas de las
disposiciones ya puestas en práctica en artículos constitucionales previos
y en decretos estatales anteriores; con ella el Estado adquiriría control
político e ideológico sobre la educación al tiempo que limitaba la acción
del clero en la materia. La Constitución afectó jurídica y políticamente el destino de la Iglesia al adjudicar al Estado el control educativo y de otras instancias tales como el manejo del estado civil de las personas, la reglamentación del culto público y la secularización de los hospitales y cementerios. El Estado trataba a la Iglesia como una institución política, y no daba validez a su función religiosa, lo que esta última no estaba dispuesta a aceptar. Ante el menoscabo de su acción participativa, la Iglesia como contendiente por el poder se alió a un grupo social integrado por católicos militantes, pertenecientes a las esferas de profesionistas e intelectuales de las clases media y alta y juntos lucharon por recuperar el poder y los privilegios perdidos.
La
libertad de enseñanza entendida a la manera constitucionalista (educación
laica), en torno de la cual se dieron las mayores disputas, fue la manera
como el Estado ejerció "democráticamente" un fuerte control ideológico,
aniquilando a uno de los contendientes por el poder educativo. La orientación
revolucionaria de la educación debería impedir la penetración de las ideas
religiosas. Los constituyentes pensaban que con el artículo tercero destruirían
a la escuela católica, ese elemento tan importante para mantener vivo
el espíritu de la Iglesia. El texto que se votó "se orientó hacia la destrucción
de aquello que los revolucionarios consideraron el instrumento privilegiado
de la Iglesia para el mantenimiento de su empresa sobre los espíritus:
la escuela católica". ![]() En estos términos, el texto del artículo educativo impediría al clero
tomar de nuevo la avanzada. El artículo propuesto por los revolucionarios
quedó en los siguientes términos:
En estos términos, el texto del artículo educativo impediría al clero
tomar de nuevo la avanzada. El artículo propuesto por los revolucionarios
quedó en los siguientes términos:
La enseñanza es libre: pero será laica la que se de en los
establecimientos oficiales de educación, lo mismo que
la enseñanza primaria, elemental y superior, que
se imparta en establecimientos particulares.
Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto
podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.
Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilanciaoficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.
La
Iglesia, jurídicamente incapacitada para evitar esta decisión amparada
en conceptos supuestamente democráticos y legales, se encontró ante una
situación de subordinación y desventaja a la que tuvo que enfrentar para
mantenerse vigente en el terreno educativo. Afortunadamente para la Iglesia,
el Estado dejó un reducto por donde pudo continuar su obra educativa.
El artículo tercero no limitó la participación de los miembros de sociedades
religiosas en su calidad de maestros. La única prohibición consistió en
que corporaciones o ministros religiosos dirigieran o establecieran instituciones
educativas. Sin embargo, esto último podía ser solucionado mediante ingeniosas
maniobras, tales como crear sociedades de carácter civil para acreditar
la procedencia de las órdenes.
En
la Constitución de 1917 el Estado ratificó el compromiso de otorgar educación
primaria a todos los niños mexicanos, y de esta forma refrendó su papel
como rector absoluto y proveedor de la educación. Sin embargo, continuaba
abierta la posibilidad negociada de la existencia de escuelas particulares.
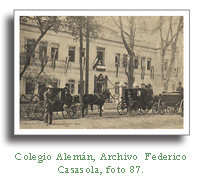
Las
protestas en contra del artículo tercero fueron inmediatas. Se formaron
asociaciones y organismos que tuvieron como fin luchar por conseguir un
control ideológico que contrarrestara al del Estado. La literatura de
la época en contra del artículo tercero es muy abundante. Intelectuales
católicos y conservadores se abocaron a la publicación de numerosos ensayos,
artículos y todo tipo de impresos para refutar la ilicitud del ordenamiento.
Con este fin se esgrimieron varios argumentos, desde los de carácter legal
hasta los religiosos. Obviamente, los primeros en protestar fueron los
miembros del clero. 19 días después de promulgada la Constitución, desde
el exilio, y a través del arzobispo de México, José Mora y del Río, y
de los obispos de Michoacán, Durango, Sinaloa, Tulancingo, Campeche, Chiapas,
Yucatán, Tamaulipas, Aguascalientes, Saltillo, Querétaro, y Sonora manifestaron
su protesta "ante los pueblos civilizados de la tierra" y exhortaron a
la lucha por la libertad de la enseñanza primaria, secundaria y profesional.
Rechazaron la autoridad ilimitada del Estado en la educación y consideraron
que su participación debía restringirse a comprobar la suficiencia y eficiencia
de los maestros, sin atacar las creencias religiosas. ![]()
La organización más importante que se constituyó con el fin de impugnar el artículo 3º. fue la Unión Nacional de Padres de Familia, que reconocía "obediencia absoluta a las autoridades eclesiásticas", con quienes mantuvo ligas muy estrechas aunque no manifiestas; posteriormente defendería una postura mucho más radical que aquéllas. La Unión se convertiría entonces en la abanderada de la defensa de los "derechos" de los colegios particulares, sobre todo de los católicos.
El único medio con que contaban los católicos para mantener su lugar dentro de la educación nacional y para luchar en contra del laicismo oficial eran las escuelas particulares, donde podían continuar con un proselitismo constante en materia religiosa; por ello no cedieron en sus demandas, aun a pesar de los constantes embates que recibieron.
En la práctica el artículo tercero no se aplicó a la letra, ya que hubo tolerancia hacia las escuelas confesionales, tanto en el gobierno de Venustiano Carranza como en el de Adolfo de la Huerta y aún con Alvaro Obregón. No obstante era sabido que en cualquier momento podía ponerse en práctica.
Por
ello, continuaron las protestas y las organizaciones reivindicadoras de
la "libertad de enseñanza" fueron haciéndose cada día más fuertes . Una
de las más constantes fue la Liga de Estudiantes Católicos (fundada en
l9ll), y que posteriormente sería parte de la Asociación Católica de la
Juventud Mexicana (ACJM). Esta organización surgió como reacción al "estado
de relajamiento social resultante de la exclusión de Dios de las leyes",
que había propiciado el positivismo; el fin de la asociación "no es otro
que la coordinación de las fuerzas vivas de la juventud católica mexicana,
para restaurar el orden social cristiano en México". ![]()
Para l9l9 la ACJM asumió la tarea de organizar a todos los habitantes
del país "para que protestaran hasta alcanzar la derogación de los artículos
3o. y l30 de la Constitución". ![]()
Los gobiernos postrevolucionarios fueron condescendientes con el funcionamiento de las escuelas particulares, aun con las confesionales. José Vasconcelos, secretario de Educación del presidente Alvaro Obregón, apoyó la creación de todo tipo de colegios sin importar su credo. Para el Secretario, la competencia entre las escuelas públicas y privadas debía establecerse en el terreno de la calidad y no en el contenido ideológico; consideraba que, debido a las precarias condiciones económicas del país, no se podían despreciar los pocos recursos disponibles.
Obregón,
más radical, se apegó a los principios constitucionales; sin embargo,
no deseaba crear un conflicto directo con la Iglesia, por lo que no ejerció
ninguna presión efectiva para que la Constitución fuera obedecida en este
respecto; así evitó reavivar los problemas apenas superados. Uno de los
pasos de Obregón hacia la consecución de la unidad educativa, fue su asentimiento
para la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, con la
cual la educación cristalizaría algunos de los ideales revolucionarios
y se convertiría, con suerte, en vínculo de unidad nacional, la cual,
en las condiciones en que se encontraba el país, era prácticamente imposible.
De ahí que se permitiera la coexistencia de un sistema escolar público
y otro privado. ![]() Obregón
afirmaba no ignorar la existencia de la escuela católica, "cuya misión
es inculcar ideologías anti-gobiernistas y anti-revolucionarias", pero
a su vez coincidía con Vasconcelos en considerar la incapacidad económica
del Estado para dar solución a toda la demanda educativa, "por lo que
era mejor proporcionar alguna educación - aunque sectaria -, que ninguna".
Obregón
afirmaba no ignorar la existencia de la escuela católica, "cuya misión
es inculcar ideologías anti-gobiernistas y anti-revolucionarias", pero
a su vez coincidía con Vasconcelos en considerar la incapacidad económica
del Estado para dar solución a toda la demanda educativa, "por lo que
era mejor proporcionar alguna educación - aunque sectaria -, que ninguna".
![]()
Los
establecimientos confesionales no estaban dispuestos a claudicar en sus
esfuerzos catequizadores, por lo que únicamente modificaron su apariencia
externa. Para ello, la mayoría tomó precauciones con el fin de evitar
molestias por las autoridades; eliminaron de las aulas imágenes, catecismos,
libros y medallas; los religiosos cambiaron el aspecto exterior de su
vestimenta, y el nombre de sus establecimientos. ![]()
En la actuación de las autoridades educativas se observó en general, un espíritu de moderación y objetividad frente al problema, lo que hizo posible una coexistencia pacífica de éstas con los colegios que, aún contraviniendo la ley, siguieron funcionando. En general, las escuelas confesionales reabrieron sus puertas y pudieron crecer, aunque no siempre en sus mismos locales.
La postura pasiva del Estado no satisfizo las ambiciones de la Iglesia, que no se resignó a ver limitada su influencia en el campo educativo; su posición se hizo más beligerante día a día, con lo que demostraba que estaba dispuesta a recuperar el terreno perdido ante el Estado.
La Iglesia sumó sus fuerzas y fortaleció sus agrupaciones. Entre las más interesadas por obtener reivindicaciones educativas destacó la Unión Popular de Jalisco (1924), con su objetivo principal de luchar contra el laicismo. En l926 el padre Bernardo Bergoend, de origen francés y fundador de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, propuso la creación de la Liga Cívica de la Defensa Religiosa, grupo que incorporó en sus filas a un gran número de organizaciones católicas durante la guerra cristera. Esta organización, que no tendría las características de un partido político, defendería "los derechos reconocidos universalmente a la Iglesia y la libertad de enseñanza negada en el artículo 3o. Constitucional". El discurso constante de las organizaciones católicas hizo ver a la educación pública como una institución intrínsecamente perversa, cuyo objetivo no era otro que deformar las conciencias de la niñez.
El conflicto educativo entre Iglesia y Estado durante el periodo del presidente Plutarco Elías Calles de hecho se fragmentó en tiempos y demandas distintas, aunque la Iglesia lo define como uno solo. Durante más de una década se habló de persecución, se palpó el endurecimiento en la exigencia del cumplimiento constitucional de educación laica, y se legisló abundantemente en torno a la reglamentación del artículo educativo.
Sin duda, este enfrentamiento se vinculó también a una crisis política. Una forma de obtener mayor control era a través de la escuela. La educación en el proyecto callista tenía un objetivo bien definido: coadyuvar al progreso y desarrollo económico. La idea que subyacía a todo este entramado se cimentaba en la modernización que no era compatible con las ideas tradicionalistas de la Iglesia. Por ello, la educación pública intentó violentamente trasmitir a los niños lealtades nuevas o simplemente distintas de las que alimentaba la religión católica. La guerra cristera y las múltiples trabas impuestas a la educación particular crearon un clima de persecución que duró por varios años. Fue la etapa de clandestinidad para las escuelas particulares.
Las nuevas leyes callistas que limitaron aún más la acción de las escuelas particulares y amenazaba con hacer, ahora sí, efectiva la ley. Los efectos de estas leyes en el ámbito escolar fueron serios. La jerarquía impuso prohibiciones a los padres de familia para que enviaran a sus hijos a establecimientos laicos. Muchas escuelas cerraron, sobre todo en regiones donde el problema fue más agudo como en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Las estadísticas de esos años señalan una disminución de planteles particulares contra los cuales se desató una verdadera persecución, mismo que sufrieron una gran deserción escolar. Los maestros religiosos vivieron años de constante sobresalto, Las visitas de inspectores oficiales fueron cada vez más frecuentes y efectivamente sufrieron arrestos y clausuras. Un cronista llega a decir que en julio de 1926 se cerraron todos los colegios católicos en la ciudad de México, lo que da idea del impacto de estas medidas en la educación particular.
En los años del maximato (1928 - 1934) las ideas socialistas cundieron entre varios sectores. El tema educativo siguió siendo motivo de gran efervescencia ideológica y la idea de implantar un socialismo educativo se topó con un grupo contestatario que lucharía denodadamente en contra de esta disposición que finalmente se formalizó modificando el artículo 3º. en 1934, mismo que implantó la educación socialista. . Otro problema de igual magnitud fue la idea de ofrecer un curso de educación sexual en las escuelas, idea que enojó sobre todo a padres de familia que la consideraban "innecesaria y peligrosa", y cuestionaron la capacidad del Estado para impartirla. El asunto llegó a tales extremos que provocó la renuncia del Secretario de Educación, Narciso Bassols. Tanto el socialismo educativo como la educación sexual se entendieron como acciones del gobierno para terminar con la tradición, con la Iglesia católica y con el derecho de educar de los padres de familia. Este proceso tuvo implicaciones sociales y religiosas que conmovieron profundamente la vida, tanto de las escuelas particulares, como del ámbito cotidiano.
La
postura de los católicos fue la de no ceder ante las presiones del Estado,
por lo que aun en los años de la persecución más terrible abrieron grupos
que trabajaron sin autorización legal. Estos grupos fueron células educativas
que continuaron con su tradición religiosa y se negaron a poner en práctica
los programas y principios socialistas. Recibieron varios nombres como
"grupos escolares clandestinos", "escuelas hogar", "centros hogar" y "operación
escuela". Según un cálculo de la época en 1935 unos 25 000 niños del Distrito
Federal recibieron educación en estos grupos. ![]()
A partir de 1938 - 40 se inició una etapa de reconciliación que favoreció al sistema privado de educación; en estos años se inició el período que se conoce como de "unidad nacional". La Iglesia prefirió mantener buenas relaciones y aceptar los logros que hasta entonces había obtenido, en lugar de sostener una lucha desgastante y estéril. No así la Unión Nacional de Padres de Familia, más radical o menos política que la misma Iglesia, quien mantuvo una posición combativa en todo momento y que enfocó todas sus baterías para lograr la modificación del artículo 3º., misma que se logró en diciembre de 1946, y cuya redacción está vigente hasta la fecha.
El crecimiento de la población escolar rebasó para entonces la posibilidad estatal de cubrir la demanda educativa. Por ello, era lógico que el Estado impulsara el funcionamiento de las escuelas sostenidas por particulares, las cuales proliferaron en las grandes ciudades. La iniciativa privada accedió a cooperar con la educación siempre y cuando se llegara a un acuerdo con los grupos religiosos y se respetara el derecho de los padres de familia para elegir el tipo de educación que recibirían sus hijos.
Hacia finales de la década de los sesenta el Estado era ya la fuerza hegemónica en la educación tras otro "pacto"no explícito con las instituciones educativas y la Iglesia. El presidente Adolfo López Mateos en 1958 anuncio la puesta en marcha de una reforma escolar que culminaría con lo que se conoce como "Plan de once años", primer esfuerzo de planificación educativa en México para incorporar a todos los niños mexicanos a la escuela. El punto culminante de este Plan fue la idea de editar y distribuir libros de texto para todos los niños de la primaria, con el objeto de hacerla más democrática y que fuera efectivamente gratuita. El texto gratuito se convirtió en obligatorio, y la discusión que esto provocó alcanzó niveles alarmantes, sobre todo en las escuelas particulares.
La Unión Nacional de Padres de Familia encabezó la oposición a esta iniciativa, a la que se unieron otros grupos afines. Los particulares no lograron alterar las posturas y decisiones gubernamentales al respecto, ya que el Estado mexicano logró imponer su uso obligatorio, mediante una posición de tolerancia con los particulares, de manera que fue posible el que se le utilizara como texto complementario. en las escuelas particulares, muchas de las cuales lo tenían pero no lo utilizaban.
Los cambios que se dieron en la Iglesia postconciliar tuvieron importantes repercusiones en el campo de la educación católica, al abrirse a posiciones más democráticas. La Iglesia reafirmaba su misión específica de promover la educación cristiana entre todos sus fieles. Consideraba su "incuestionable derecho de abrir escuelas precisamente en cuanto que es servidora de todos los hombres".
En efecto, algunos sectores de la Iglesia como los jesuitas, siguieron considerando prioritaria a la escuela, pero no como había funcionado hasta entonces. Se manifestó la necesidad de una "renovación total y profunda" para dejar de "perpetuar y consolidar estructuras injustas". Se pretendía por el contrario, que la educación católica fuera uno de los mejores medios para transformarlas. Esto llevó a un cuestionamiento muy serio sobre la función de las escuelas confesionales, y del papel que estas jugaban como reproductoras de un sistema social injusto.
Los
años que van desde la parición de los libros de texto gratuito hasta su
reforma en 1973 coinciden con el periodo conocido como del "desarrollo
estabilizador" caracterizado por un acelerado crecimiento de la economía,
baja inflación y una gran estabilidad económica, basándose en los sectores
agropecuario, industrial y turístico. El presidente Gustavo Díaz Ordaz
enfrentó los problemas provocados por la política del "palo y la torta"
la cual venía ejerciendo la represión institucionalizada que desembocó
en el penoso movimiento estudiantil del 68. El sistema educativo era uno
de los más deteriorados al final del movimiento. La reforma educativa
fue, una de las demandas que se hicieron al gobierno, misma que puso en
práctica Luis Echeverría entre cuyas objetivos estaba el de trasformar
la economía, las artes y la cultura a través de la modernización de las
mentalidades. En 1973 se expidió la Ley Federal de Educación que en su
artículo quinto estipulaba que el Estado conservaba el derecho de autorizar
a los particulares la facultad de impartir educación; para este momento
ya no hubo impugnaciones de la Iglesia, sino más bien alababa los esfuerzos
de las autoridades educativas de los últimos años. Aunque la Iglesia siguió
considerando prioritaria a la escuela, manifestó la necesidad de una "renovación
total y profunda" que hiciera posible una sociedad menos desigual. ![]()
Como
resultado de la reforma educativa, en l973 vieron la luz nuevas versiones
del libro de texto gratuito que volvieron a suscitar el debate. Esta vez
no se cuestionó su existencia. El tenor de la discusión se centró en los
contenidos de algunos volúmenes de ciencias sociales y ciencias naturales.
Lo que preocupó en gran medida a la UNPF y a los padres de familia fueron
algunas posturas que contenían "una ideología tendenciosa, socializante...
tendiente a desembocar en un comunismo ateo". En cuanto a la educación
sexual se manifestaron en contra de que el sexo se viera únicamente a
través del prisma biológico y no se considerara el aspecto moral. ![]() En la praxis el Episcopado consideró más importante realizar una labor
callada más efectiva y realizó dos jornadas de educación sexual, que finalmente
no impactaron en los textos.
En la praxis el Episcopado consideró más importante realizar una labor
callada más efectiva y realizó dos jornadas de educación sexual, que finalmente
no impactaron en los textos.
La etapa que va hasta finales de los ochenta es una época de relativa calma y consolidación de otro tipo particular de escuelas. Desde fines del siglo XIX se fundaron algunas escuelas para extranjeros como el Colegio Americano en 1888, Colegio Alemán en 1892 y hacia mediados del siglo XX otros como el Liceo Franco Mexicano, El Colegio Israelita, los españoles fundados a raíz de la Guerra Civil Española como el Luis Vives, el colegio Madrid y más recientemente el Liceo Mexicano Japonés, y el Lancaster School.
Cada una de estas instituciones tiene características propias y cada una de ellas es digna de una historia. Ciertamente tienen en común características similares: la mayoría de estos colegios se crearon con la intención de perpetuar valores de la comunidad que representan, a la vez que de aglutinar a la comunidad en torno de un grupo con una lengua y objetivos propios. El contenido de cada colegio se apega estrictamente, y en ocasiones sobrepasa, a las exigencias de las instituciones educativas mexicanas. La disciplina también puede ser similar. No obstante, cada una transmite a sus alumnos una concepción propia de la vida.
Algunos de ellos como el Colegio Americano tuvo una influencia decisiva en la educación particular mexicana a partir de la década de los treinta en que se formaron un gran número de escuelas "americanas" y bilingües en el país. Ante la demanda escolar de escuelas bilingües, egresados del colegio o antiguos profesores decidieron abrir escuelas, haciendo hincapié en el idioma extranjero y poniendo en práctica los programas de Estados Unidos. Sus colegiaturas son de las más altas del país y educan a sectores privilegiados de la sociedad.
La mayoría de estas escuelas se declaran instituciones no lucrativas, laicas y mixtas. En general, su metodología tiene fundamentos similares. Siguen los dos programas de estudios, el de español y el de inglés, utilizan libros de texto en español complementarios de los libros de texto gratuitos, y para el inglés emplean textos importados de Estados Unidos que son cambiados periódicamente de acuerdo con la evolución de los programas de ese país - entre tres y cinco años -. En algunos casos pertenecen a organizaciones educativas estadounidenses que los guían, como el Departamento de la Escuelas del Estado de Texas o tienen nexos con las escuelas públicas de Carmel, California o la Universidad de Alabama.
Uno de los primeros planteles creados por refugiados españoles fue el Instituto Hispano-Mexicano, Juan Ruiz de Alarcón (1939), que se creó con fondos mexicanos proporcionados por el gobierno de Lázaro Cárdenas y fue un caso excepcional en que el Estado ayudó a un colegio particular. Otros colegios españoles de larga vida son el Instituto Luis Vives, y el Colegio Madrid en la ciudad de México, pero también existieron otros en Córdoba, Ver., Tampico, Tamps., Torreón, Coah., que también abrieron gracias a la colaboración de diferentes organismos de ayuda a los refugiados. Los emigrados españoles estuvieron orgullosos de sus instituciones educativas. Sin embargo, las primera generaciones egresadas de esas escuelas entraron en conflictos internos "la de estar y no estar, la de ser y no ser mexicanos: la de ser y no ser españoles" . Con el paso de los años se fueron asimilando sin problema, sobre todo al convivir con los mexicanos que también ingresaron a esas escuelas atraídos por su sistema liberal y su alto rango académico.
En 1927 se fundó el Colegio Israelita de México con un programa que hacía hincapié en el idioma y la literatura idish, además del de la SEP. Fue la primera institución educativa de la comunidad ashkenzí que impartía cursos en idish, hebreo e inglés. El Colegio Hebreo Tarbut fue fundado en 1942 por la Organización Sionista de México, que no comulgaba con las ideas de los fundadores del Israelita. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto se fundaron otros colegios: la Escuela Israelita Yavné, el Colegio Hebreo Monte Sinaí, el Instituto Albert Einstein, el Taller Educativo Montessori Beit Hevaladin y el Centro Educativo Maguen David que muestran la pluralidad de posturas de este pueblo. Debido a su cultura y creencias religiosas hacia dentro de su comunidad es difícil creer que sus alumnos se integren a la sociedad donde residen. En general la comunidad judía envía a sus hijos a realizar estudios superiores, a Israel, Europa o los Estados Unidos.
Existen también escuelas para sectas protestantes como los mormones y una gran variedad de otras que muestran modelos particulares muy específicos como las Montessori, las activas, etcétera.
La educación privada o particular es un conjunto heterogéneo de escuelas, que comparadas con el total nacional, nunca más del 10% del total, han ejercido una influencia considerable sobre todo en la formación de ciertos sectores sociales. Esto se hizo patente en la labor desempeñada por la escuela católica que sin duda logró, cuando menos hasta la década de los setenta, mantener a través de sus colegio la cultura, la tradición y los valores de la Iglesia católica.
Enclavadas en un sistema impuesto por el Estado, su gran diferencia fue la posibilidad de desempeñarse con bastante autonomía en sus principios, valores, métodos y funcionamiento, sobre todo en cuanto a la enseñanza de la religión a pesar de la legislación adversa y las constantes restricciones impuestas. Encontramos en ellas características particulares motivadas por diversos factores, sobre todo de índole económica e ideológica que les adjudicaron ciertas ventajas si las comparamos con los planteles pertenecientes al sistema oficial. Las escuelas privadas se distinguieron, sobre todo las dirigidas a los sectores económicos privilegiados, por desarrollar métodos educativos autónomos, en ocasiones comunes a un grupo de ellas, en otras enteramente propios.
Si bien la educación particular, tal y como se entiende en la actualidad, ha sido un fenómeno constante y de desarrollo sostenido, no se puede afirmar que sus condiciones no hayan variado.
A la fecha encontramos otros grupos que retomaron el interés por transmitir los mismos valores cristianos, que han vuelto sus ojos hacia la más tradicional de las posturas católicas, y que han ocupado el lugar dejado por los institutos religiosos en la educación: los principales son los Legionarios de Cristo y los del Opus Dei que se identifican con las posturas mas radicales de la derecha católica. Estos grupos se han dedicado a la captación de los sectores económicamente más poderosos, ligados a las esferas del poder, para dirigir la educación de sus hijos.
Los últimos años son testigos de cambios importantes en la legislación concerniente a las relaciones Iglesia y Estado, que implican necesariamente una correspondencia con la educación privada confesional. El artículo 3º constitucional, fuente de la mayor parte de las discusiones en el debate educativo en el siglo XX, fue modificado en 1992, en términos de limar las inquietudes de los grupos conservadores dando fin a la disputa por la educación.
La
lucha, entre una visión unitaria que se justificaba en aras de lograr
la unidad nacional, llegó a carecer de sentido ante la realidad del México
actual, fragmentada y efervescente. El resultado ha sido una apertura
hacia grupos religiosos y culturales en la escena educativa nacional que
ya no se percibe como amenaza para el Estado, sino como signo de la necesaria
modernización de la sociedad mexicana y del nuevo modelo educativo y en
la que sin duda, los particulares han sido los grandes vencedores.

![[Previous]](../../imagenes/prevsecc.gif)
![[Parent]](../../imagenes/parntsec.gif)
![[Next]](../../imagenes/nextsec.gif)