|
 Lucía
García López Instituto
Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM) Balance
historiográfico Lucía
García López Instituto
Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM) Balance
historiográfico
La
historia de la educación en nuestro país ha sido abordada en varios
de sus aspectos y momentos, aunque todavía falta mucho por historiar.
En lo que se refiere a la producción historiográfica para el período
de transición -finales de la época colonial y principios del periodo
independiente-, se han realizado estudios que examinan; la relación
entre el "sistema" educativo y el político, las reformas educativas,
la educación superior, las escuelas para indios y mestizos, la educación
para mujeres, la enseñanza del castellano y los contenidos y procedimientos
de enseñanza, entre otros. 
No
obstante, no he localizado ninguna obra publicada que de manera explícita
haya revisado el proceso de elaboración de las ideas de educación
pública,  gratuita,
secular y obligatoria en los albores del siglo XIX. Estas nociones,
más bien, han sido consideradas y reflexionadas en el contexto de investigaciones
más amplias y con otros propósitos. La autora que ha investigado y escrito
más obras sobre historia de la educación a fines de la época colonial
es Dorothy Tanck, investigadora del Colegio de México. En sus libros,
artículos y ensayos hace referencia a estas ideas derivadas de ese ambiente
ilustrado que vivieron las sociedades europeas y también las americanas
en la segunda mitad del siglo XVIII. gratuita,
secular y obligatoria en los albores del siglo XIX. Estas nociones,
más bien, han sido consideradas y reflexionadas en el contexto de investigaciones
más amplias y con otros propósitos. La autora que ha investigado y escrito
más obras sobre historia de la educación a fines de la época colonial
es Dorothy Tanck, investigadora del Colegio de México. En sus libros,
artículos y ensayos hace referencia a estas ideas derivadas de ese ambiente
ilustrado que vivieron las sociedades europeas y también las americanas
en la segunda mitad del siglo XVIII.
La
autora ha analizado el proceso seguido por el gobierno español para
ejercer un papel más activo en el terreno de la educación. En lo que
respecta a la educación primaria. ![[MCT 741]](../../imagenes/mcommnt.gif) Dorothy
Tanck ha explicado las estrategias utilizadas por la Corona y sus representantes
en la Nueva España para aumentar el número de escuelas de primera enseñanza
supervisadas por la autoridad civil. Con esto, además de lograr un control
más directo sobre el establecimiento y financiamiento de escuelas
de castellano Dorothy
Tanck ha explicado las estrategias utilizadas por la Corona y sus representantes
en la Nueva España para aumentar el número de escuelas de primera enseñanza
supervisadas por la autoridad civil. Con esto, además de lograr un control
más directo sobre el establecimiento y financiamiento de escuelas
de castellano y primeras letras, la corona mediante sus virreyes y otros funcionarios,
promovió una serie de reformas que permitieron una mayor participación
de los ayuntamientos y los pueblos de indios en la promoción de la enseñanza
y la fundación de escuelas gratuitas.
y primeras letras, la corona mediante sus virreyes y otros funcionarios,
promovió una serie de reformas que permitieron una mayor participación
de los ayuntamientos y los pueblos de indios en la promoción de la enseñanza
y la fundación de escuelas gratuitas.
En
varios ensayos![[MCT 742]](../../imagenes/mcommnt.gif) Dorothy Tanck, analiza preceptos y conceptos educativos contenidos en
la Constitución Española de 1812 y otros reglamentos posteriores, comparándolos
con los primeros ensayos educativos mexicanos. Señala que aun cuando
existen variaciones en la definición del algunos términos, en unos y
otros se destaca el papel que el Estado debe tomar en la administración,
reglamentación y uniformación de la educación impartida en planteles
financiados por el gobierno y en la supervisión de la instrucción impartida
por la Iglesia y agrupaciones gremiales. Generalmente, sin embargo,
después de 1814, el gobierno no suele intervenir en las escuelas de
los particulares. De este modo, las leyes y reglamentos dictados por
el gobierno español entre 1810 y 1821 constituyen la base para la educación
de los primeros años del México independiente.
Dorothy Tanck, analiza preceptos y conceptos educativos contenidos en
la Constitución Española de 1812 y otros reglamentos posteriores, comparándolos
con los primeros ensayos educativos mexicanos. Señala que aun cuando
existen variaciones en la definición del algunos términos, en unos y
otros se destaca el papel que el Estado debe tomar en la administración,
reglamentación y uniformación de la educación impartida en planteles
financiados por el gobierno y en la supervisión de la instrucción impartida
por la Iglesia y agrupaciones gremiales. Generalmente, sin embargo,
después de 1814, el gobierno no suele intervenir en las escuelas de
los particulares. De este modo, las leyes y reglamentos dictados por
el gobierno español entre 1810 y 1821 constituyen la base para la educación
de los primeros años del México independiente. ![[MCT 743]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Entre
otros historiadores Anne Staples,![[MCT 744]](../../imagenes/mcommnt.gif) Mary Kay Vaughan
Mary Kay Vaughan ![[MCT 745]](../../imagenes/mcommnt.gif) y Francois Xavier Guerra,
y Francois Xavier Guerra, ![[MCT 746]](../../imagenes/mcommnt.gif) también han destacado la continuidad de las ideas educativas de finales
de la época colonial y primeras del período independiente: los procesos
de secularización, uniformación de la educación impartida por el Estado,
promoción de una enseñanza gratuita para las clases populares, supervisión
por parte del Estado de las escuelas financiadas por el gobierno y de
la Iglesia, etcétera. Estos esfuerzos - más en el plano de lo normativo-
estaban dirigidos a lograr una ciudadanía instruida y conciente de sus
obligaciones civiles y de sus derechos, aun cuando en la práctica, subrayan,
existía un abismo entre las ideas, lo que se legislaba y la realidad
que se vivía.
también han destacado la continuidad de las ideas educativas de finales
de la época colonial y primeras del período independiente: los procesos
de secularización, uniformación de la educación impartida por el Estado,
promoción de una enseñanza gratuita para las clases populares, supervisión
por parte del Estado de las escuelas financiadas por el gobierno y de
la Iglesia, etcétera. Estos esfuerzos - más en el plano de lo normativo-
estaban dirigidos a lograr una ciudadanía instruida y conciente de sus
obligaciones civiles y de sus derechos, aun cuando en la práctica, subrayan,
existía un abismo entre las ideas, lo que se legislaba y la realidad
que se vivía. 
Francisco
Larroyo, en Historia Comparada de la educación en México ![[MCT 747]](../../imagenes/mcommnt.gif) nos ofrece un panorama amplio de la historia de la educación en México,
desde la época prehispánica hasta la década de 1980. Sin embargo, en
los capítulos en los que aborda la educación superior y elemental de
finales de la época colonial, destaca la importancia del movimiento
ilustrado
nos ofrece un panorama amplio de la historia de la educación en México,
desde la época prehispánica hasta la década de 1980. Sin embargo, en
los capítulos en los que aborda la educación superior y elemental de
finales de la época colonial, destaca la importancia del movimiento
ilustrado del S. XVIII en las reformas educativas
del S. XVIII en las reformas educativas ,
que inician en la Nueva España. Según Larroyo, las ideas filosóficas
provenientes de España y otros países europeos llegaron a México en
las postrimerías de ese siglo, y el resultado de estas ideas y de las
iniciativas de la Corona española, fue la puesta en marcha de algunas
reformas educativas importantes; por ejemplo la creación de instituciones
auspiciadas por particulares o que nacen y funcionan bajo la tutela
del gobierno y no del clero. Asimismo al interior de las instituciones
establecidas y sostenidas por el clero, los más destacados intelectuales
y filósofos de la Compañía de Jesús promovieron la modernización de
los estudios, en los cuales se empieza a considerar la ciencia moderna
como la base de la educación superior. A diferencia de la educación
superior, la enseñanza elemental, afirma el autor, sólo recibió un impulso
legislativo, dado que en la práctica poco se avanzó. ,
que inician en la Nueva España. Según Larroyo, las ideas filosóficas
provenientes de España y otros países europeos llegaron a México en
las postrimerías de ese siglo, y el resultado de estas ideas y de las
iniciativas de la Corona española, fue la puesta en marcha de algunas
reformas educativas importantes; por ejemplo la creación de instituciones
auspiciadas por particulares o que nacen y funcionan bajo la tutela
del gobierno y no del clero. Asimismo al interior de las instituciones
establecidas y sostenidas por el clero, los más destacados intelectuales
y filósofos de la Compañía de Jesús promovieron la modernización de
los estudios, en los cuales se empieza a considerar la ciencia moderna
como la base de la educación superior. A diferencia de la educación
superior, la enseñanza elemental, afirma el autor, sólo recibió un impulso
legislativo, dado que en la práctica poco se avanzó.
Por
último, pero reconociendo que existen otros autores que se han ocupado
de estas mismas cuestiones, hago un breve comentario a las aportaciones
que Ernesto Meneses Morales nos ofrece en su libro, Tendencias educativas
oficiales en México 1821-1911. En éste, el autor describe los diversos
proyectos y reformas educativas, planes y programas de estudio en México
entre principios del siglo XIX y el porfiriato. En la primera parte
del libro expone una breve, pero interesante síntesis del movimiento
ilustrado que floreció en varios países europeos así como en la Nueva
España. También nos introduce a lo que el llama "los modelos europeos
de la educación nacional". En esta parte de la obra, subraya algunas
aportaciones de educadores como Rousseau, Pestalozzi, Herbart y Fröbel,
cuyas ideas no sólo fueron conocidas por los ilustrados mexicanos, sino
que sirvieron de inspiración a los educadores y maestros, especialmente
en la segunda mitad del siglo XIX.
Asimismo,
su conocimiento de los diversos ensayos educativos y de las opiniones
vertidas en la prensa, le permitió al autor ir explicando como las ideas
sobre educación gratuita, obligatoria se fueron afianzando entre los
mexicanos, cuando se reconoce que la educación es necesaria en toda
forma de gobierno, que requiere de ciudadanos ilustrados, para ejercer
sus derechos y cumplir obligaciones, y que si bien no es preciso que
todos tengan la misma educación si es necesario que todos adquieran
alguna, en tanto que cada uno contribuye de distinta forma a "la felicidad
común".
En
resumen, las contribuciones de orden teórico y empírico al conocimiento
de los procesos educativos -continuidades y cambios- de finales de la
época colonial y principios del periodo independiente, por parte de
los autores mencionados son muchas. Sus estudios nos ilustran acerca
de las primeras medidas tomadas por los reyes borbónicos para promover
e introducir reformas educativas en la Nueva España en los niveles elemental
y superior, apropiadas a una sociedad en proceso de secularización ,
asimismo hacen referencia al papel que liberales y conservadores, después
de la independencia le asignan a la escuela, como un medio infalible
en la formación del ciudadano. ,
asimismo hacen referencia al papel que liberales y conservadores, después
de la independencia le asignan a la escuela, como un medio infalible
en la formación del ciudadano.
En
el presente artículo aprovecho esas aportaciones para comprender mejor
ese momento de transición de las ideas y de las prácticas educativas
de finales del XVIII y principios del XIX. También las utilizo para
acercarme al estudio de un tema que me resulta de la más interesante;
la génesis de la noción de educación pública ,
entendida en el México de hoy como gratuita, laica y obligatoria. ,
entendida en el México de hoy como gratuita, laica y obligatoria.
La
necesidad de establecer un diálogo entre el pasado y el presente que
nos permita observar los cambios y permanencias de visiones y configuraciones
que hemos llegado a reconocer en el actual sistema educativo mexicano,
me han llevado a profundizar un poco más en los antecedentes y el contexto
en el cual se plantearon y discutieron por vez primera, entre otros,
temas relativos al deber del Estado en el fomento de la educación pública,
la relación entre educación y orden social, la secularización del Estado,
la concepción de la escuela como un espacio en el que mediante la enseñanza
de la lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana y el catecismo
civil se terminara con "la barbarie", y se diera paso a la civilización.
Aunque
en el título el período queda comprendido entre los años de 1780 y 1821,
de antemano sabemos que las ideas, creencias y esperanzas no surgen
ni se consolidan en un momento concreto y determinado, sino que más
bien se trata de procesos de larga duración. Sin embargo, es entre 1780
y 1821 que estas ideas en torno a la educación se empezaron a difundir
y a popularizar tanto en España como en la Nueva España.
Introducción
Los
principios que rigen el actual sistema educativo nacional en México, se sintetizan en el Art. 3°. Constitucional. En este quedan
comprendidos su orientación, contenidos, valores e ideales que se anhelan
para el pueblo mexicano. La educación se concibe como una función básica
para la construcción de una sociedad libre y un Estado Soberano, como
medio esencial para la formación, el desarrollo y la transformación
de la sociedad mexicana y como factor determinante en la transmisión
de conocimientos y de cultura y de la solidaridad social. Los conceptos
de laicidad, gratuidad, obligatoriedad, libertad y democracia definen
la educación y guían las decisiones educativas que se toman desde el
Estado. El Artículo 3° establece que "Todo individuo tiene derecho a
recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Municipios- impartirá
educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y
la secundaria son obligatorias".
en México, se sintetizan en el Art. 3°. Constitucional. En este quedan
comprendidos su orientación, contenidos, valores e ideales que se anhelan
para el pueblo mexicano. La educación se concibe como una función básica
para la construcción de una sociedad libre y un Estado Soberano, como
medio esencial para la formación, el desarrollo y la transformación
de la sociedad mexicana y como factor determinante en la transmisión
de conocimientos y de cultura y de la solidaridad social. Los conceptos
de laicidad, gratuidad, obligatoriedad, libertad y democracia definen
la educación y guían las decisiones educativas que se toman desde el
Estado. El Artículo 3° establece que "Todo individuo tiene derecho a
recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Municipios- impartirá
educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y
la secundaria son obligatorias". ![[MCT 748]](../../imagenes/mcommnt.gif) Define la educación pública que ha de impartir el Estado, como nacional
y democrática y "tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades
del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la Patria y la conciencia
de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia".
Asimismo queda expresado que en las escuelas públicas no se enseñe ninguna
doctrina religiosa y se luche contra la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. En este sentido, por
un lado la escuela pública actual es una respuesta a la obligación del
Estado de ofrecer educación básica gratuita a la población, particularmente
de escasos recursos que no están en posibilidades de asistir a escuelas
particulares, y por otro, es a través de ella que se pretende una educación
básica integral pensada más como una inversión social redituable para
el individuo y la colectividad.
Define la educación pública que ha de impartir el Estado, como nacional
y democrática y "tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades
del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la Patria y la conciencia
de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia".
Asimismo queda expresado que en las escuelas públicas no se enseñe ninguna
doctrina religiosa y se luche contra la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. En este sentido, por
un lado la escuela pública actual es una respuesta a la obligación del
Estado de ofrecer educación básica gratuita a la población, particularmente
de escasos recursos que no están en posibilidades de asistir a escuelas
particulares, y por otro, es a través de ella que se pretende una educación
básica integral pensada más como una inversión social redituable para
el individuo y la colectividad.
El
Estado mexicano se ha valido de los principios de obligatoriedad y gratuidad,
elementos esenciales del actual sistema educativo mexicano, para hacer
llegar la educación básica al mayor número posible de mexicanos. Sin
embargo, la obligatoriedad y la gratuidad, como lo sabemos, sólo se
han cumplido parcialmente para aquellos sectores desposeídos de nuestra
sociedad, porque como lo ha señalado Olac Fuentes, "el sistema escolar
no ha representado la democratización educativa ni ha alcanzado de manera
uniforme a la población del país". ![[MCT 749]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En
este artículo no se pretende cuestionar esta realidad, sino mostrar
que los elementos básicos de la concepción de educación y escuela pública,
que predomina en nuestro país y que orienta las políticas educativas
 así
como las acciones que se toman para cumplir con los fines primordiales
de la formación de las nuevas generaciones, tienen una historia y son
producto de una historia que inicia varias décadas antes de que se redactara
el artículo tercero de nuestra Carta Magna de 1917. así
como las acciones que se toman para cumplir con los fines primordiales
de la formación de las nuevas generaciones, tienen una historia y son
producto de una historia que inicia varias décadas antes de que se redactara
el artículo tercero de nuestra Carta Magna de 1917.

En
la últimas décadas del Siglo XVIII, surgieron en España nuevas ideas
que representaban cambios importantes en laconcepción de educación;
se empieza a insistir en la idea de la educación como panacea de todos
los males de una sociedad, en lo colectivo y en lo individual, además
de representar para aquellas élites ilustradas, el progreso y transformación
de la sociedad. La educación comienza a concebirse como un medio importante
en la adquisición de un sentimiento "patriótico" en un doble sentido;
amor a la patria y amor a los gobernantes cuando fuesen justos y bondadosos.
La idea de una escuela pública y gratuita para todos y de un Estado
que se ocupara de promoverla, de su organización y administración y
financiamiento, comienzan a permear el pensamiento de la sociedad civil.
Estas ideas se defienden cada vez con más fuerza conforme se va arribando
al siglo XIX, y para el caso de la Nueva España se acerca al momento
de su Independencia. ![[MCT 750]](../../imagenes/mcommnt.gif)
El
presente trabajo se limita a dar cuenta de tres factores que desde mi
punto de vista influyeron fuertemente en la concepción y desarrollo
de la educación pública en México en los siglos XIX y XX, particularmente
en lo que corresponde a la educación primaria: A. El movimiento ilustrado
de fines del XVIII; en este punto se rescatan solamente algunas ideas
de este movimiento a la luz de ciertas figuras que mostraron gran preocupación
por la educación formal del pueblo, B. El control e intervención directa del Estado español
en la educación y C. Iniciativas y propuestas educativas emanadas en
la Nueva España.
del pueblo, B. El control e intervención directa del Estado español
en la educación y C. Iniciativas y propuestas educativas emanadas en
la Nueva España.
A.
La ilustración como un modo de ser y un modo de vida.
La
Ilustración fue un movimiento en el que se dio de todo, se especuló,
discutió y escribió de todo; "desde los principios de las ciencias hasta
los fundamentos de la religión revelada, desde los problemas de la metafísica
hasta los del gusto, desde la música a la moral, desde las disputas
teológicas hasta los problemas de la administración y del comercio,
desde la política hasta el derecho de gentes y el derecho civil". ![[MCT 751]](../../imagenes/mcommnt.gif) En este contexto de nuevas tendencias la educación llega a considerarse
como la clave, que por una parte permitiría la difusión de este concierto
de ideas más allá de los círculos elitistas en los que se generaban
y promovían, y por otra preparar y adiestrar para el trabajo, dado que
finalmente sería éste el que coadyuvaría a solucionar los problemas
de cada una de las naciones en lo particular.
En este contexto de nuevas tendencias la educación llega a considerarse
como la clave, que por una parte permitiría la difusión de este concierto
de ideas más allá de los círculos elitistas en los que se generaban
y promovían, y por otra preparar y adiestrar para el trabajo, dado que
finalmente sería éste el que coadyuvaría a solucionar los problemas
de cada una de las naciones en lo particular.
En
España y Nueva España dentro del ámbito general de América, penetraron
y se difundieron las ideas de los pensadores de otras naciones europeas,
pero condicionadas y adaptadas a la realidad española y novohispana.
En España, más que entender a la Ilustración como una corriente, hay
que pensarla como un modo de ser y como un modo de vida. Esta se comprende
a partir de lo que se hace y pretende hacer en lo económico, lo político
y lo social y cultural. En este sentido la ilustración también significa
promover el mejoramiento de la agricultura, impulsar la actividad comercial,
procurar, por parte del esfuerzo, del Estado la felicidad de la sociedad,
tener un lenguaje común, asumir a la mujer como un ser que también merece
la felicidad, promover la educación en cuanto a hacerla extensiva a
toda la sociedad. La ilustración también se manifiesta en las reformas
administrativas, sociales y educativas que se introducen en España y
en ese enorme territorio llamado de Indias.
Por
otra parte desde una perspectiva ideológica, se ha apuntado que en la
Nueva España hubo muy poco ilustrados, pero si la asumimos como un levantar
a la nación; mejorar la industria, hacer útil al individuo a través
de la educación, entonces vamos a encontrar a muchos ilustrados que
lograron una sociedad ilustrada; los encontramos entre los mineros,
comerciantes, hacendados, funcionarios y hombres de iglesia. Entre ellos
encontramos a muchos hombres que estaban convencidos de que la buena
instrucción salvaría a los pueblos de la ignorancia y la miseria y contribuiría
al progreso y a la felicidad de la sociedad en su conjunto.
A.1
Ilustración y educación: ideas desde España
En
el siglo XVIII muchos hombres educados e ilustrados empezaron a reunirse
en agrupamientos literarios y científicos o en simples tertulias para
leer y comentar diferentes tópicos; con el tiempo, estas reuniones se
elevaron al rango de academias ![[MCT 752]](../../imagenes/mcommnt.gif) .
La sociedades literarias, económicas y científicas se constituyeron
con el doble motivo de leer y discutir sobre diversos asuntos y buscar
soluciones a los problemas económicos y sociales de España. Los temas
de conversación en las academias literarias eran variados; literatura,
debates filosóficos, crítica a las instituciones, educación, obras públicas,
geografía e historia entre otros, mientras que en las sociedades económicas
el objeto central de éstas era la prosperidad del país. .
La sociedades literarias, económicas y científicas se constituyeron
con el doble motivo de leer y discutir sobre diversos asuntos y buscar
soluciones a los problemas económicos y sociales de España. Los temas
de conversación en las academias literarias eran variados; literatura,
debates filosóficos, crítica a las instituciones, educación, obras públicas,
geografía e historia entre otros, mientras que en las sociedades económicas
el objeto central de éstas era la prosperidad del país. ![[MCT 753]](../../imagenes/mcommnt.gif) En las academias, los hombres discutieron y debatieron en torno a las
causas del atraso de España, llegando a sostener que éste era resultado
de la ignorancia que reinaba en la sociedad. En consecuencia, en la
medida que se impulsara la educación y se extendiera a sectores cada
vez más amplios de la población, los problemas por los que atravesaba
la nación se empezarían a solucionar. Así, varios filósofos
En las academias, los hombres discutieron y debatieron en torno a las
causas del atraso de España, llegando a sostener que éste era resultado
de la ignorancia que reinaba en la sociedad. En consecuencia, en la
medida que se impulsara la educación y se extendiera a sectores cada
vez más amplios de la población, los problemas por los que atravesaba
la nación se empezarían a solucionar. Así, varios filósofos ![[MCT 754]](../../imagenes/mcommnt.gif) se dieron a la tarea de realizar una revisión crítica del estado de
las instituciones docentes, exponiendo cada uno de ellos desde distintos
ángulos soluciones al problema de la educación.
se dieron a la tarea de realizar una revisión crítica del estado de
las instituciones docentes, exponiendo cada uno de ellos desde distintos
ángulos soluciones al problema de la educación. ![[MCT 755]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En
la segunda mitad del XVIII, la élite ilustrada hizo intentos por orientar
al imperio español por la vía de la modernidad, lo cual implicaba promover
cambios -en lo económico ![[MCT 756]](../../imagenes/mcommnt.gif) y en lo social- y modificar aunque parcialmente la estructura estamental
de la sociedad. Un elemento de cambio, para estos pensadores, era la
educación, la cual bien dirigida contribuiría a sacar del atraso, ignorancia
y la superstición a la nación. Pero para ello, primero había que reformar
las instituciones educativas
y en lo social- y modificar aunque parcialmente la estructura estamental
de la sociedad. Un elemento de cambio, para estos pensadores, era la
educación, la cual bien dirigida contribuiría a sacar del atraso, ignorancia
y la superstición a la nación. Pero para ello, primero había que reformar
las instituciones educativas .
Las reformas promovidas por estos ilustrados, se pueden entender en
dos sentidos: por un lado se proponían reformas a las instituciones
que ya existían. Con la idea de formar individuos más prácticos y diestros,
se buscó modificar sus planes de estudio, supliendo la enseñanza teórica
y especulativa por una instrucción más práctica que se difundiera ampliamente.
Por otro lado, reformar la educación implicaba, extender la instrucción
elemental .
Las reformas promovidas por estos ilustrados, se pueden entender en
dos sentidos: por un lado se proponían reformas a las instituciones
que ya existían. Con la idea de formar individuos más prácticos y diestros,
se buscó modificar sus planes de estudio, supliendo la enseñanza teórica
y especulativa por una instrucción más práctica que se difundiera ampliamente.
Por otro lado, reformar la educación implicaba, extender la instrucción
elemental al enorme número de hombres y mujeres que vivían en las ciudades y sobre
todo en el campo y que no sabían leer y escribir. Al respecto J. Sarrailh
afirma que se sabía que hacia mediados del XVIII en Cataluña, "entre
la población rural, no hay casi nadie que sepa leer y escribir" y en
las otras regiones la situación no era diferente.
al enorme número de hombres y mujeres que vivían en las ciudades y sobre
todo en el campo y que no sabían leer y escribir. Al respecto J. Sarrailh
afirma que se sabía que hacia mediados del XVIII en Cataluña, "entre
la población rural, no hay casi nadie que sepa leer y escribir" y en
las otras regiones la situación no era diferente.
En
este trabajo se revisa con más detenimiento el pensamiento de GASPAR
MELCHOR DE JOVELLANOS, por varios motivos, aunque paralelamente
se van recuperando ideas de otros intelectuales. Gaspar Melchor de Jovellanos
fue un fiel representante de la época que le tocó vivir, mostró especial
preocupación por la educación del pueblo, esto es de los ciudadanos
comunes y corrientes, fue el único que aportó un plan de instrucción
pública y ejerció gran influencia en la Constitución de Cádiz en la
parte correspondiente a la organización de la educación, y por ende
en los primeros proyectos educativos que se elaboraron en el México
Independiente.
Melchor
Gaspar de Jovellanos (1744-1811), funcionario, escritor y político asturiano
fue desterrado dos veces de Madrid ; la primera por haber defendido
a su amigo el Conde de Cabarrús quien durante el reinado de Carlos III
se había desempeñado como Ministro de Hacienda, y la segunda según sus
biógrafos, por tratar de promover la desamortización voluntaria de los
bienes eclesiásticos, provocando con ello que lo inquisidores lo acusaran
de Jansenista, y también debido a que Godoy, primer ministro, "no pudo
soportar sus triunfos, sus ideas políticas y la libertad con que informaba
al monarca". ![[MCT 757]](../../imagenes/mcommnt.gif) En
esta segunda ocasión, primero fue desterrado (1798) y posteriormente
(1801) encarcelado en la Cartuja de Valldemosa, en la isla mediterránea
de Mallorca, donde quedó recluido por casi siete años, hasta que FERNANDO
VII lo perdonó en 1808. En
esta segunda ocasión, primero fue desterrado (1798) y posteriormente
(1801) encarcelado en la Cartuja de Valldemosa, en la isla mediterránea
de Mallorca, donde quedó recluido por casi siete años, hasta que FERNANDO
VII lo perdonó en 1808.
Jovellanos
alternó sus funciones de naturaleza política -entre otros cargos ocupó
los de Secretario de Gracia y Justicia (1797) y miembro de la Junta
Central, para la comisión de instrucción pública (después de 1808) con
la investigación historiográfica y paleográfica. Desde 1774 entró en
contacto con sociedades y academias que agrupaban a los ilustrados españoles;
estos espacios fueron utilizados para discutir y difundir las nuevas
ideas. Escribió poesía y sobresalió en la sátira "censoria de las costumbres
y las letras" y redactó un sinnúmero de informes, dictámenes y discursos
sobre tan variados y diversos temas que no es posible siquiera enumerarlos
aquí. Sus trabajos abarcaron con la misma profundidad cuestiones científicas,
artísticas y literarias, aunque su obra más notable, según los expertos,
es su "Ley Agraria". Fue miembro de varias academias, entre otras las
de Historia, Nobles Artes de San Fernando y de las Academias de Cánones
y Derecho Patrio fundadas por Carlos III. Fundó en Sevilla escuelas
patrióticas de hilaza para mujeres y personalmente se ocupó de buscar
desde los edificios que ocuparían las alumnas hasta los maestros expertos
que las dirigirían, y en Gijón erigió el Instituto Asturiano en 1794,
en el que se enseñarían ciencias exactas y naturales. ![[MCT 758]](../../imagenes/mcommnt.gif)
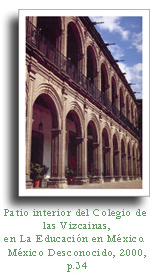 Además
de la fundación de estas instituciones educativas, su aportación directa
al mejoramiento de la educación y la instrucción la encontramos en varios
documentos que confirman no sólo su profunda preocupación por la educación
y la enseñanza de la niñez y juventud, sino la visión que tenía de la
necesidad de un marco formal que organizara, normara y uniformara la
instrucción pública española. Entre otros redactó el Reglamento del
Colegio Imperial de Calatrava, que en opinión de algunos autores "constituye
el plan de enseñanza más completo y perfecto que hasta entonces hubo
en Europa", Bases para la formación de un plan general de Instrucción
Pública y Memoria sobre educación pública, o sea, Tratado teórico práctico
de enseñanza. Elementos de estos dos documentos se recuperaron en la
Constitución de Cádiz y en los primeros proyectos educativos del México
independiente. Además
de la fundación de estas instituciones educativas, su aportación directa
al mejoramiento de la educación y la instrucción la encontramos en varios
documentos que confirman no sólo su profunda preocupación por la educación
y la enseñanza de la niñez y juventud, sino la visión que tenía de la
necesidad de un marco formal que organizara, normara y uniformara la
instrucción pública española. Entre otros redactó el Reglamento del
Colegio Imperial de Calatrava, que en opinión de algunos autores "constituye
el plan de enseñanza más completo y perfecto que hasta entonces hubo
en Europa", Bases para la formación de un plan general de Instrucción
Pública y Memoria sobre educación pública, o sea, Tratado teórico práctico
de enseñanza. Elementos de estos dos documentos se recuperaron en la
Constitución de Cádiz y en los primeros proyectos educativos del México
independiente.
Para
Jovellanos, como para otros pensadores españoles, el origen de la prosperidad
de una nación se encuentra en la instrucción pública, en el entendido
de que la prosperidad de un individuo o una nación no sólo la constituye
la riqueza material, también forman parte de ésta la sabiduría, las
cualidades morales, las virtudes, los valores y las buenas costumbres.
En consecuencia, si el bienestar económico y social de una nación depende
de cierto grado de educación formal de sus miembros, entonces todos
los sectores sociales tienen derecho a ser instruidos, porque "la deuda
de la sociedad hacia ellos será igual para todos y se extenderá a la
universalidad de sus individuos. ![[MCT 759]](../../imagenes/mcommnt.gif)
La
educación que se ofreciera a los grupos sociales más desprotegidos,
que tradicionalmente no habían tenido acceso a ésta por varios motivos,
entre otros el de la pobreza, tendría que ser gratuita pues "siendo
la enseñanza libre y abierta nadie se desdeñaría de enviar a sus hijos".
Pero para que la instrucción cumpliera su objetivo, tendría que garantizarse
como un derecho para todos, y sólo el gobierno podía asumir la responsabilidad
de que así fuera. Es decir, era deber del Estado promover, financiar
y supervisar la instrucción pública.
Ahora
bien, ¿hasta dónde había de llegar la instrucción de los hombres y las
mujeres comunes y corrientes?. Desde la posición de Jovellanos, hasta
donde permitiera "facilitar a todos y a cada uno de los individuos de
un Estado aquella suma de instrucción que su condición y profesión requiere".
![[MCT 760]](../../imagenes/mcommnt.gif) Es decir, la educación con un fin evidentemente utilitario se expresa
claramente en Jovellanos como en otros ilustrados de su tiempo. Ante
todo, para este filósofo, la instrucción de las primeras letras tiene
dos propósitos básicos y útiles; que los individuos sean más productivos
y que rindan más en sus respectivas actividades,
Es decir, la educación con un fin evidentemente utilitario se expresa
claramente en Jovellanos como en otros ilustrados de su tiempo. Ante
todo, para este filósofo, la instrucción de las primeras letras tiene
dos propósitos básicos y útiles; que los individuos sean más productivos
y que rindan más en sus respectivas actividades, ![[MCT 761]](../../imagenes/mcommnt.gif) y formar "buenos ciudadanos". De ahí se desprende su interés y su propuesta
para que se multiplicaran las escuelas de primeras letras por todos
los rincones del reino, y para que no quedara ningún pueblo donde los
niños "de cualquier clase y sexo que sean, carezcan de este beneficio".
y formar "buenos ciudadanos". De ahí se desprende su interés y su propuesta
para que se multiplicaran las escuelas de primeras letras por todos
los rincones del reino, y para que no quedara ningún pueblo donde los
niños "de cualquier clase y sexo que sean, carezcan de este beneficio".
Pero
entonces, ¿cuál tendría que ser el contenido de la enseñanza de las
primeras letras? En primer término, la lectura y la escritura por que
se concebían como el cimiento de toda enseñanza; a través de la primera,
afirma Jovellanos, el hombre alcanza "todos los conocimientos escritos
en su propia lengua", y la segunda le permite comunicar, por medio de
la palabra escrita sus ideas y conocimientos a todos aquellos que sepan
leer en su idioma, además de que su conocimiento ofrece grandes ventajas
a los hombres en su vida diaria. ![[MCT 762]](../../imagenes/mcommnt.gif) Parte importante del aprendizaje de la lectura y escritura es la enseñanza
de la buena pronunciación y la ortografía. Por otra parte, aunque los
elementos religiosos y civiles se empiezan a adquirir en el hogar, éstos
han de seguirse fortaleciendo, paralelamente, en las escuelas de primeras
letras. Por ello, el respeto a la religión y a las leyes, el amor al
gobierno, al trabajo, a las ocupaciones honestas y al orden así como
a las reglas del decoro y honestidad, formarían parte de la instrucción
elemental.
Parte importante del aprendizaje de la lectura y escritura es la enseñanza
de la buena pronunciación y la ortografía. Por otra parte, aunque los
elementos religiosos y civiles se empiezan a adquirir en el hogar, éstos
han de seguirse fortaleciendo, paralelamente, en las escuelas de primeras
letras. Por ello, el respeto a la religión y a las leyes, el amor al
gobierno, al trabajo, a las ocupaciones honestas y al orden así como
a las reglas del decoro y honestidad, formarían parte de la instrucción
elemental.
De
este modo, la enseñanza de los principios de la educación moral
 y
religiosa y
religiosa tendría que ir unido a la de la lectura y escritura, para lo cual Jovellanos
proponía que los libros destinados a la lectura y las muestras de escribir
incluyeran un breve curso de doctrina natural, civil y moral adaptado
a la capacidad de los niños, para que al mismo tiempo que aprendieran
las primeras letras, "se fuesen sus ánimos imbuyendo en conocimientos
provechosos y se ilustrase su razón con aquellas ideas que son necesarias
para el uso de la vida".
tendría que ir unido a la de la lectura y escritura, para lo cual Jovellanos
proponía que los libros destinados a la lectura y las muestras de escribir
incluyeran un breve curso de doctrina natural, civil y moral adaptado
a la capacidad de los niños, para que al mismo tiempo que aprendieran
las primeras letras, "se fuesen sus ánimos imbuyendo en conocimientos
provechosos y se ilustrase su razón con aquellas ideas que son necesarias
para el uso de la vida". ![[MCT 763]](../../imagenes/mcommnt.gif) De esta manera los niños, desde muy pequeños se irían formando en lo
que son los deberes del "hombre civil y el hombre religioso", lo cual
los conduciría por una parte, a que fueran asimilando desde muy temprano
aquellos sentimientos que finalmente constituyen "la perfección del
ser humano y la gloria de las sociedades", y por otro que su espíritu
se fuera preparando a recibir posteriormente conocimientos más amplios.
De esta manera los niños, desde muy pequeños se irían formando en lo
que son los deberes del "hombre civil y el hombre religioso", lo cual
los conduciría por una parte, a que fueran asimilando desde muy temprano
aquellos sentimientos que finalmente constituyen "la perfección del
ser humano y la gloria de las sociedades", y por otro que su espíritu
se fuera preparando a recibir posteriormente conocimientos más amplios.
![[MCT 764]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Aspecto
importante de la enseñanza de primeras letras es la aritmética, dado
que es necesaria prácticamente en todas las actividades de la vida diaria.
Por lo tanto recomendaba que todos los niños la estudiaran, ya que aunque
únicamente aprendieran, "la parte que llaman cinco reglas, su instrucción
sería más sólida, y serviría de admirable preparación a los que hubiesen
de emprender el estudio de las matemáticas". ![[MCT 765]](../../imagenes/mcommnt.gif) Finalmente, propone que se incluya el dibujo como parte del estudio
de las primeras letras.
Finalmente, propone que se incluya el dibujo como parte del estudio
de las primeras letras.
En
1809, siendo miembro de la Junta Central, Jovellanos propuso la creación
de una Junta de Instrucción Pública que se hiciera cargo de organizar,
administrar y supervisar todas las escuelas públicas. Entre otras, tendría
las funciones de nombrar y examinar a los maestros, suministrarles libros,
métodos y "máximas" de enseñanza, para que de este modo se llegaran
a uniformar los procesos y los contenidos de enseñanza, y "para que
las primeras letras, cimiento y base de toda buena educación y primer
manantial de la instrucción pública, no estén abandonadas a la ignorancia,
al descuido y a la arbitrariedad![[MCT 766.1]](../../imagenes/mcommnt.gif) .
El objeto central de la Junta era el de proponer los medios para mejorar,
promover y extender lo que Jovellanos llama la "educación nacional". .
El objeto central de la Junta era el de proponer los medios para mejorar,
promover y extender lo que Jovellanos llama la "educación nacional".
![[MCT 766]](../../imagenes/mcommnt.gif) También sería responsabilidad de la Junta buscar las formas de otorgar
una instrucción necesaria y suficiente a todos los ciudadanos, "de cualquier
clase y profesión que sean, para adquirir su felicidad personal, y concurrir
al bien y prosperidad de la nación en el mayor grado posible".
También sería responsabilidad de la Junta buscar las formas de otorgar
una instrucción necesaria y suficiente a todos los ciudadanos, "de cualquier
clase y profesión que sean, para adquirir su felicidad personal, y concurrir
al bien y prosperidad de la nación en el mayor grado posible". ![[MCT 767]](../../imagenes/mcommnt.gif)
De
igual modo, JUAN MELÉNDEZ VALDÉS (1754-1817), escritor y magistrado
español, insistió en la últimas décadas del XVIII que se promoviera
la cultura, se reorganizaran las escuelas y especialmente se impulsara
una "enseñanza nacional uniforme", que estimulara la economía del país.
![[MCT 768]](../../imagenes/mcommnt.gif) Y
en 1792, FRANCISCO CONDE DE CABARRÚS, político español y consejero
de CARLOS III, en su diseño de un plan de enseñanza, observaba
que la instrucción elemental debería ser "común a todos los ciudadanos:
grandes, pequeños, ricos y pobres deben recibirla igual y simultáneamente". Y
en 1792, FRANCISCO CONDE DE CABARRÚS, político español y consejero
de CARLOS III, en su diseño de un plan de enseñanza, observaba
que la instrucción elemental debería ser "común a todos los ciudadanos:
grandes, pequeños, ricos y pobres deben recibirla igual y simultáneamente".
![[MCT 769]](../../imagenes/mcommnt.gif)
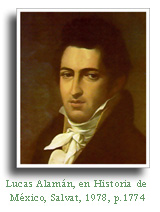
Sin
embargo, como lo ha apuntado J. Sarrailh, tanto Jovellanos como otros
reformadores, más que interesarse por la "suerte de los negros, de los
indios, de los gitanos o aun de las mujeres", era la del pueblo español
la que les preocupaba. Por otra parte, aun cuando a fines de siglo XVIII,
no se había realizado en España una transformación profunda en lo económico
o en lo social, no se puede negar que precisamente las iniciativas de
instrucción pública aunadas a los ensayos de reforma social -acabar
con la mendigues y reducir el número de pobres- estaban primordialmente
encaminados a mejorar la calidad de vida de los españoles.
De
ahí, se puede pensar, que Jovellanos como muchos otros hombres educados,
estaban realmente propiciando una "reforma educativa" por varias razones.
Se empieza a promover el derecho universal a la educación, "si deseáis
el bien de vuestra patria, escribió Jovellanos, abrid a todos sus hijos
el derecho de instruirse, multiplicidad las escuelas de primeras letras;
No haya pueblo, no haya rincón donde los niños de cualquier clase y
sexo que sean, carezcan de este beneficio".![[MCT 770]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En
España las sociedades económicas apoyadas por la corona, establecieron
en las capitales de diferentes provincias escuelas de primeras letras
y talleres de oficios para pobres. Asimismo se aprecia un mayor interés
por la educación de la mujer y su aprendizaje de oficios útiles. Al
respecto, D, Tanck escribe que en la década de 1780, "tanto el rey como
las Sociedades Económicas financiaron decenas de escuelas para
enseñar a niñas la doctrina cristiana, cardar, hilar, tejer y bordar".
![[MCT 771]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Por
otra parte, varios ilustrados, entre otros el mismo Jovellanos, proponían,
la secularización de la educación, es decir una educación que dependiera
menos de la Iglesia, y estuviera más controlada por el Estado. En este
sentido FRANCISCO DE CABARRÚS escribe en sus Cartas, que "La
enseñanza de la religión corresponde a la Iglesia, al cura, y cuando
más a los padres; pero la educación nacional es puramente humana y seglar,
y seglares han de administrarla". ![[MCT 772]](../../imagenes/mcommnt.gif) Desde su punto de vista, la educación nacional debería de ser obligatoria
y laica, y en lugar de que los niños aprendieran el catecismo de la
doctrina cristiana tendrían que estudiar el catecismo político
Desde su punto de vista, la educación nacional debería de ser obligatoria
y laica, y en lugar de que los niños aprendieran el catecismo de la
doctrina cristiana tendrían que estudiar el catecismo político ;
de este modo podrían "...comprender la constitución del Estado, los
derechos y las obligaciones de los ciudadanos, la definición de las
leyes y la utilidad de su observancia". ;
de este modo podrían "...comprender la constitución del Estado, los
derechos y las obligaciones de los ciudadanos, la definición de las
leyes y la utilidad de su observancia". ![[MCT 773]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Ahora
bien, estas y otras ideas ilustradas alentaron las Reformas Borbónicas
que se implementarían en España y América en las dos últimas décadas
del XVIII, y que tenían como un propósito esencial encontrar alternativas
al atraso español.
B.
Control e intervención del Estado español en la educación de la Nueva
España.
El
control y la intervención directa del Estado español en la educación
se remonta, por lo menos al siglo XVI, pero alcanza gran intensidad
en el XVIII con el advenimiento de la monarquía despótica de los Borbones.
La intervención de la Iglesia -sobre todo del clero regular- en los
asuntos educativos había iniciado desde el momento de la conquista armada.
Sin embargo a mediados del siglo XVIII se acelera la demarcación de
las respectivas esferas de acción de la Iglesia y del Estado, esto es
de los dos grandes protagonistas en el proceso de colonización. El desplazamiento
de la Iglesia de un conjunto de funciones y actividades, que desde la
visión ilustrada no solo no le competían sino que en ocasiones habían
frenado el progreso de la sociedad y la cultura, se conoce como el proceso
de secularización. Pero a mediados de siglo, la "operación secularizadora"
se concretizaba conforme se iba transfiriendo a la sociedad civil "una
serie de actividades y funciones que hasta el momento venía desempeñando
la Iglesia en solitario o cooperando con las instituciones civiles".
![[MCT 774]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En la Nueva España, el proceso de secularización se desencadena con
el advenimiento del despotismo ilustrado y en el campo de la educación
este proceso se hace evidente en el último tercio del XVIII, aun cuando
desde mediados del cat siglo, la corona española comienza a asumir un
mayor control sobre "la definición de los fines, la estructura, el contenido
y la organización interna de la educación, desplazando a la Iglesia,
como poder fundamental". Este proceso de secularización de la educación
inicia con la secularización de los curatos a mediados del XVIII y la
expulsión de los jesuitas en 1767, que dirigían un gran número de colegios,
y se consolida con las Cortes de Cádiz en 1812.
La
reforma educativa, con criterios secularizadores, fue fruto de intelectuales
y políticos. Estos últimos con frecuencia se sirvieron de las ideas
y propuestas de intelectuales, difundidas por medio de informes, cartas,
manuales y otros escritos sobre educación pública. ![[MCT 775]](../../imagenes/mcommnt.gif) Esta labor de intelectuales y políticos cristalizó en disposiciones
legislativas y en medidas tomadas por el gobierno en España o sus representantes
en la Nueva España.
Esta labor de intelectuales y políticos cristalizó en disposiciones
legislativas y en medidas tomadas por el gobierno en España o sus representantes
en la Nueva España.
B.1
Regalismo, política y educación.
Desde
su llegada al trono español, la política general de la monarquía de
los Borbones estuvo dirigida a centralizar y a aumentar el poder del
Estado frente a otros poderes como el de la Iglesia de Roma. En sus
relaciones con ésta, aplicaron la política regalista, esto es, se dictaron
muchas disposiciones reales tendientes a reafirmar los derechos del
monarca frente a la Iglesia y restringir los privilegios y funciones
de carácter temporal, que ésta había ido adquiriendo en el transcurso
del tiempo. ![[MCT 776]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En
la Nueva España la política regalista de los Borbones, se expresa en
la tendencia a intervenir directamente en los asuntos eclesiásticos
y en el sometimiento de los miembros de la Iglesia a sus decisiones
políticas cuando se trataba de asuntos relativos al reino terrenal.
![[MCT 777]](../../imagenes/mcommnt.gif) Por
otro lado, el gobierno de los Borbones ejerció desde la península un
control político-administrativo más directo y severo de los virreinatos,
lo cual implicaba, entre otras cosas, poner límites a la fuerza moral
y económica adquirida por el clero novohispano. Por
otro lado, el gobierno de los Borbones ejerció desde la península un
control político-administrativo más directo y severo de los virreinatos,
lo cual implicaba, entre otras cosas, poner límites a la fuerza moral
y económica adquirida por el clero novohispano. ![[MCT 778]](../../imagenes/mcommnt.gif) La
injerencia del Estado español en la jurisdicción de la Iglesia se muestra
por ejemplo, en las cédulas reales relativas a la secularización de
curatos y parroquias de las décadas de 1740 y 1750. En una cédula de
1749, FERNANDO VI ordenó la secularización de las doctrinas y
curatos en los arzobispados de Lima y México, y este mandato se extendió
a todos los obispados de América en la real cédula del 1º de febrero
de 1753. La
injerencia del Estado español en la jurisdicción de la Iglesia se muestra
por ejemplo, en las cédulas reales relativas a la secularización de
curatos y parroquias de las décadas de 1740 y 1750. En una cédula de
1749, FERNANDO VI ordenó la secularización de las doctrinas y
curatos en los arzobispados de Lima y México, y este mandato se extendió
a todos los obispados de América en la real cédula del 1º de febrero
de 1753.![[MCT 779]](../../imagenes/mcommnt.gif) Al respecto, Oscar Mazín afirma que la tendencia a secularizar formalmente
las parroquias se actualizó "a partir de 1753 cuando el secularismo
ideológico perneaba toda la monarquía y los argumentos de razón y ya
no de fe apuntalaban el creciente absolutismo".
Al respecto, Oscar Mazín afirma que la tendencia a secularizar formalmente
las parroquias se actualizó "a partir de 1753 cuando el secularismo
ideológico perneaba toda la monarquía y los argumentos de razón y ya
no de fe apuntalaban el creciente absolutismo". ![[MCT 780]](../../imagenes/mcommnt.gif)
También
como lo ha indicado Dorothy Tanck, las disposiciones para hacer obligatorio
el aprendizaje del español por parte de los indios, tuvo un fin más
bien político; la sustitución de los frailes de las doctrinas y parroquias
indígenas por sacerdotes seglares, ![[MCT 781]](../../imagenes/mcommnt.gif) unificación lingüística que se pensaba tendría ventajas políticas y
económicas y facilitaría la unión y el control político de los novohispanos.
De hecho, afirma la misma autora, en estas décadas existe en la Nueva
España, una relación estrecha entre la restitución de las parroquias
al clero secular y la creación intensa de escuelas de castellano.
unificación lingüística que se pensaba tendría ventajas políticas y
económicas y facilitaría la unión y el control político de los novohispanos.
De hecho, afirma la misma autora, en estas décadas existe en la Nueva
España, una relación estrecha entre la restitución de las parroquias
al clero secular y la creación intensa de escuelas de castellano.
Sin
embargo, para la década de 1770 la mayor parte de las doctrinas habían
sido secularizadas, por lo que las escuelas de castellano en los pueblos
de indios ya no cumplían la función de posibilitar la sustitución de
frailes por sacerdotes seglares. ![[MCT 782]](../../imagenes/mcommnt.gif) Es decir, si a mediados del XVIII la corona española se valió de las
diferencias y conflictos existentes entre el clero regular y secular
por el control de las parroquias y curatos de indios, para restar poder
y marginar al clero regular, a partir de la década de los 70 toca reafirmar
su poder frente al clero secular.
Es decir, si a mediados del XVIII la corona española se valió de las
diferencias y conflictos existentes entre el clero regular y secular
por el control de las parroquias y curatos de indios, para restar poder
y marginar al clero regular, a partir de la década de los 70 toca reafirmar
su poder frente al clero secular.
Esta
actitud se muestra en la Real Cédula que CARLOS III dictó y emitió
en abril de 1770; en ésta mandaba, entre otras cosas, la extinción de
todos los diferentes idiomas nativos que se hablaban en sus reinos de
las indias, y el aprendizaje obligatorio de la lengua española, así
como de la lectura y escritura, además de la doctrina cristiana. El
contenido de la cédula, es prácticamente una copia de la Pastoral V,
enviada a él, por el arzobispo FRANCISCO ANTONIO DE LORENZANA Y BUITRÓN
el año anterior. ![[MCT 783]](../../imagenes/mcommnt.gif)
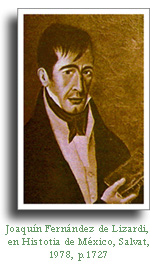 En
la pastoral el arzobispo culpaba a los miembros criollos de las órdenes
mendicantes de ser los responsables de que después dedos siglos y medio
de dominación todavía se desconociera el castellano aún en las cercanías
de ciudades como México y Puebla, por lo que pedía al monarca que mandara
que las asignaciones de los curatos en el medio rural, no se hicieran
considerando esencialmente el conocimiento del idioma local. Aunque
CARLOS III en la cédula citada, utilizó los motivos del arzobispo
para continuar con el proceso de secularización de las doctrinas, a
diferencia del período anterior la tarea de castellanizar e instruir
formalmente a los pueblos de indios ya no se dejó en manos de la Iglesia,
sino en las del gobierno civil. De hecho delegó en el virrey de la Nueva
España la facultad para organizar un programa de educación masiva que
contemplara la creación de escuelas de castellano y primeras letras
en los pueblos de indios. En
la pastoral el arzobispo culpaba a los miembros criollos de las órdenes
mendicantes de ser los responsables de que después dedos siglos y medio
de dominación todavía se desconociera el castellano aún en las cercanías
de ciudades como México y Puebla, por lo que pedía al monarca que mandara
que las asignaciones de los curatos en el medio rural, no se hicieran
considerando esencialmente el conocimiento del idioma local. Aunque
CARLOS III en la cédula citada, utilizó los motivos del arzobispo
para continuar con el proceso de secularización de las doctrinas, a
diferencia del período anterior la tarea de castellanizar e instruir
formalmente a los pueblos de indios ya no se dejó en manos de la Iglesia,
sino en las del gobierno civil. De hecho delegó en el virrey de la Nueva
España la facultad para organizar un programa de educación masiva que
contemplara la creación de escuelas de castellano y primeras letras
en los pueblos de indios.
Esto
es, por una parte se encomienda formalmente el fomento de la castellanización
e instrucción formal -promoción, organización, supervisión de las escuelas
de castellano y primeras letras-, a la autoridad civil, y no a la eclesiástica
y por otra se empiezan a perfilar, en el contenido de la misma cédula,
los fines de la instrucción elemental. En cuanto al papel de la Iglesia
novohispana, en el aspecto educativo, desde lo político se subordinó
al de ser intermediaria entre las autoridades civiles y las locales.
Esta política regalista se fue fortaleciendo en los primeros años del
siglo XIX y se consolida en la segunda década del XIX, con la Constitución
de Cádiz y otros decretos; La instrucción para el gobierno económico-
político de las provincias, de junio de 1813, y El reglamento general
de instrucción pública de 1821, documentos en los cuales se responsabilizó
al Estado de la organización y promoción de la instrucción pública.
B.2
Legislación y educación pública.
Entendida
la política educativa, en el marco de la política general de una nación,
como los principios, objetivos y fines que orientan la acción educativa,
tiene como instrumento general de expresión la legislación. Ahora bien,
la legislación que regula una sociedad determinada en un tiempo definido,
se va adecuando y ajustando a las circunstancias cambiantes de esa realidad.
![[MCT 784]](../../imagenes/mcommnt.gif) En la Nueva España, a medida que los problemas y conflictos se suscitaban,
se iban dictando leyes con el objeto de irlos resolviendo.
En la Nueva España, a medida que los problemas y conflictos se suscitaban,
se iban dictando leyes con el objeto de irlos resolviendo.
La
legislación que se emitió y dictó en torno a la educación durante la
época colonial, tuvo una doble procedencia; la metrópoli y la administración
local. Las leyes emanadas de la metrópoli tenían como objeto dictar
las normas más generales para cada uno de los niveles educativos y también
para cada uno de los grupos étnicos de la Nueva España, por ejemplo,
criollos, indios, negros; y las disposiciones locales -derecho indiano-
dictadas por virreyes, audiencia, gobernadores y cabildos, ![[MCT 785]](../../imagenes/mcommnt.gif) estaban destinadas a normar y regular aquellos aspectos más específicos
de la sociedad novohispana que no contemplaba la legislación proveniente
de la metrópoli. o bien a reproducir algunos aspectos de ésta, adaptándolos
a determinadas circunstancias y poblaciones. Así, encontramos bandos
signados por algún cabildo local, que refiriéndose a lo ordenando en
determinada cédula real, mandaba la apertura de una escuela de primeras
letras en su localidad. Las disposiciones legislativas y normativas
en este virreinato, se conocieron como reales cédulas, pragmáticas,
ordenanzas, instrucciones, edictos, pastorales, bandos, provisiones,
etc. Al parecer, su denominación dependía de la persona o instancia
que la dictaba y emitía y del alcance de la disposición.
estaban destinadas a normar y regular aquellos aspectos más específicos
de la sociedad novohispana que no contemplaba la legislación proveniente
de la metrópoli. o bien a reproducir algunos aspectos de ésta, adaptándolos
a determinadas circunstancias y poblaciones. Así, encontramos bandos
signados por algún cabildo local, que refiriéndose a lo ordenando en
determinada cédula real, mandaba la apertura de una escuela de primeras
letras en su localidad. Las disposiciones legislativas y normativas
en este virreinato, se conocieron como reales cédulas, pragmáticas,
ordenanzas, instrucciones, edictos, pastorales, bandos, provisiones,
etc. Al parecer, su denominación dependía de la persona o instancia
que la dictaba y emitía y del alcance de la disposición.
Aún
cuando desde los inicios de la colonia, hubo preocupación por parte
de la corona española de que algunos indios, además de los hijos de
caciques y principales, aprendieran también el castellano y las primeras
letras, de hecho el control de la educación en un sentido más amplio,
estuvo en manos del clero regular y secular. Sin embargo, desde finales
del XVII el gobierno español ya empieza a mostrar un mayor interés por
la educación de todos sus súbditos novohispanos, por lo que las reales
cédulas, recomendado la enseñanza del castellano y las primeras letras
además de la religión católica, se hacen cada vez más frecuentes.
De
hecho algunas de ellas de fines del XVII, se refieren a la necesidad
de que se establezcan escuelas en las ciudades, villas y pueblos de
indios, y en otras se indica que se dé preferencia a los indios que
hablen castellano para que ocupen los puestos en los cabildos municipales.
Dos cédulas, una de 1691 y otra de 1693, ordenan que "los justicias
seglares" se hagan cargo de cuidar que los indios manden a sus hijos
a las escuelas, y aunque como lo señala D. Tanck, estas órdenes no se
cumplieron debido a que no existían las condiciones ni la voluntad de
indios o criollos, para llevarlas a cabo, se nota que el Estado empieza
a intervenir con mayor frecuencia en estas cuestiones.
Por
otra parte, varias de las disposiciones reales sobre castellanización
y educación elemental de finales del XVII y principios del XVIII muestran
esa tendencia a reducir los privilegios de la Iglesia y a la secularización
de la vida, así como la de buscar una "unidad nacional" a través del
uso de un sólo idioma, el castellano. De este modo, a diferencia del
período anterior, la recomendación de la corona de que se enseñara el
idioma castellano a los indios ya no tenía como único propósito la evangelización-
mejor comprensión de los dogmas de la fe católica -, sino que con su
aprendizaje se buscaba por una parte, la unificación de la lengua española,
en tanto que el idioma ya se consideraba como un elemento que permite
la unidad y la uniformidad cultural, y por otro lado, se pretendía una
mayor participación, de quienes aprendieran el español, en lo económico
y social.
En
la segunda mitad del siglo XVIII, las disposiciones, leyes y ordenanzas
relativas a la educación forman parte de las reformas promovidas por
altos funcionarios del gobierno español y en buena medida reflejan las
ideas de los hombres educados de la época. Estas reformas no sólo afectaron
las atribuciones de la Iglesia, sino también las de las autoridades
locales, españolas e indígenas. En términos generales, entre 1780 y
1800, un aspecto importante de las Reformas Borbónicas y de las ideas
ilustradas que fluyen en Europa y América, es la apertura "a nuevas
corrientes intelectuales que repercutieron en la educación". En la Nueva
España, esta tendencia de apertura educativa, se reflejó en el surgimiento
de instituciones educativas de carácter laico, es decir independientes
de la tutela del clero. ![[MCT 786]](../../imagenes/mcommnt.gif) Estas se caracterizaron por la impartición de materias más prácticas
y de "más utilidad", y por fundamentarse en conocimientos basados en
la experiencia y observación "como fuentes de conocimiento".
Estas se caracterizaron por la impartición de materias más prácticas
y de "más utilidad", y por fundamentarse en conocimientos basados en
la experiencia y observación "como fuentes de conocimiento". ![[MCT 787]](../../imagenes/mcommnt.gif) Asimismo, afectaron a todo el sistema de enseñanza elemental que había
predominado en el período anterior.
Asimismo, afectaron a todo el sistema de enseñanza elemental que había
predominado en el período anterior.
Por
otra parte, haciendo una revisión de algunas disposiciones despachadas
en la metrópoli, concernientes a la educación de los novohispanos, se
encuentra que a través de éstas, no sólo se buscó reglamentar la educación
de sus diferentes niveles, sino que también se dispuso desde allá, la
educación o los conocimientos formales a los que podrían acceder los
diversos grupos étnicos y sociales. De este modo, algunas reales cédulas
hacen referencia puntual a la educación que habían de recibir los indios,
los negros y mulatos y los huérfanos y pobres. Veamos a partir de algunos
ejemplos, lo legislado sobre la educación de los indios, pobres y huérfanos
y negros y mulatos.
Indios.
En
lo que respecta a la educación de los indios, cabe destacar que en los
dos primeros siglos de colonia, esta labor fue responsabilidad principalmente
de las órdenes mendicantes, aunque el clero secular también llegó a
tener alguna participación en dicha tarea. Ahora bien, aun cuando se
ha documentado que en gran parte la educación de los indios del común
fue sinónimo de evangelización, no se puede descartar la posibilidad,
y de hecho hay testimonios de ello, de que además de la doctrina cristiana
 se
llegó a enseñar español, artes y oficios se
llegó a enseñar español, artes y oficios ,
lectura y escritura. Asimismo, en la segunda mitad del XVIII, el gobierno
español empezó a presionar para que las órdenes religiosas y los curas
párrocos establecieran escuelas de castellano en sus respectivos conventos
o curatos, y desde 1770 y hasta que la Nueva España se independiza,
se dictaron y despacharon un número importante de disposiciones encaminadas
a promover la fundación de escuelas de castellano y de primeras letras
en los pueblos de indios. La organización e instrumentación del proyecto
de escuelas de castellano y primeras letras como se ha señalado, se
delegó en el gobierno civil. ,
lectura y escritura. Asimismo, en la segunda mitad del XVIII, el gobierno
español empezó a presionar para que las órdenes religiosas y los curas
párrocos establecieran escuelas de castellano en sus respectivos conventos
o curatos, y desde 1770 y hasta que la Nueva España se independiza,
se dictaron y despacharon un número importante de disposiciones encaminadas
a promover la fundación de escuelas de castellano y de primeras letras
en los pueblos de indios. La organización e instrumentación del proyecto
de escuelas de castellano y primeras letras como se ha señalado, se
delegó en el gobierno civil.
Entre
otras cuestiones, la Real cédula de 1770 ordenaba la instrucción de
los indios en los dogmas de la religión católica en castellano y se
les enseñara a leer y escribir. Como se indicó, la importancia del aprendizaje
de un sólo idioma como elemento de unificación nacional y de incorporación
a las actividades económicas y culturales de una nación, se expresa
en esta cédula. La obligatoriedad del aprendizaje del español por parte
de los indios, lo justifica plenamente el arzobispo Lorenzana y Buitrón
al afirmar que "se debe entender y hacer único, y universal en los mismos
dominios (de América), por ser el propio de los monarcas, y conquistadores,
para facilitar la administración, y pasto espiritual a los naturales,
y que estos puedan ser entendidos de los superiores, tomen amor a la
nación conquistadora, destierren la idolatría, se civilicen para el
trato, y comercio...". ![[MCT 788]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Sin
embargo, las escuelas de castellano y primeras letras que se fundaron
en los pueblos de indios, también dieron cabida a los niños no indios
de esos pueblos, dado que como se ha documentado el proceso de mestizaje
había resultado, en que gran parte los pueblos rurales, estuvieran conformados
por indios y mestizos y en algunas regiones y localidades por mulatos
e incluso algunos españoles.
Pobres
y huérfanos.
Algunas
disposiciones relativas al cuidado e instrucción de los niños pobres
y huérfanos corresponden a los años de 1794, 1815 y 1817. En el real
decreto de 1794, el rey hizo un severo reclamo a las autoridades virreinales
de América. En éste afirmaba estar enterado de la situación deplorable
en la que se hallaban los niños huérfanos, debido al poco interés que
en ellos ponían las autoridades de los virreinatos. Estas noticias,
afirmaba, realmente lo habían conmovido, por lo que con este decreto
buscaba poner remedio a estos males.
Así,
la primera decisión que toma para dar algo de dignidad a los niños
expósitos ,
es la de reconocer su legitimidad ante la sociedad. Por ello en el texto,
indica que dado que estos niños carecen de sus padres naturales, le
corresponde al monarca, "mirarlos como a hijos, y solicitar su conservación,
y todos los bienes posibles", ,
es la de reconocer su legitimidad ante la sociedad. Por ello en el texto,
indica que dado que estos niños carecen de sus padres naturales, le
corresponde al monarca, "mirarlos como a hijos, y solicitar su conservación,
y todos los bienes posibles", ![[MCT 789]](../../imagenes/mcommnt.gif) por
lo que ordena lo siguiente; que se "cuide de sus vidas", en tanto que
tiene noticias de los muchos infanticidios que se cometen, y "de su
decente, y honesto destino", esto es que se les trate con la dignidad
que merecen como seres humanos que son. En este sentido, manda que se
castigue, se les haga retractar y se les multe a quienes los injurien
y ofendan llamándolos ilegítimos, bastardos, espurios, incestuosos o
adulterinos. por
lo que ordena lo siguiente; que se "cuide de sus vidas", en tanto que
tiene noticias de los muchos infanticidios que se cometen, y "de su
decente, y honesto destino", esto es que se les trate con la dignidad
que merecen como seres humanos que son. En este sentido, manda que se
castigue, se les haga retractar y se les multe a quienes los injurien
y ofendan llamándolos ilegítimos, bastardos, espurios, incestuosos o
adulterinos.
Por
consiguiente, ordena que todos los niños y niñas expósitos en ese momento
y en el futuro sean "tenidos por legítimos por mi Real autoridad, y
por legítimos para todos los efectos civiles generalmente, y sin excepción...".![[MCT 790]](../../imagenes/mcommnt.gif) También dispone, que una vez en edad de recibir una instrucción formal,
sean admitidos en los colegios de pobres, convictorios, casas de huérfanos
y en las demás casas de misericordia que existan, y finalmente se solicita
a las autoridades que los huérfanos puedan optar "por las dotes, y consignaciones
dejadas, y que dejasen para casar jóvenes de uno, y otro sexo, o para
otros destinos fundados en favor de los pobres huérfanos...".
También dispone, que una vez en edad de recibir una instrucción formal,
sean admitidos en los colegios de pobres, convictorios, casas de huérfanos
y en las demás casas de misericordia que existan, y finalmente se solicita
a las autoridades que los huérfanos puedan optar "por las dotes, y consignaciones
dejadas, y que dejasen para casar jóvenes de uno, y otro sexo, o para
otros destinos fundados en favor de los pobres huérfanos...". ![[MCT 791]](../../imagenes/mcommnt.gif)
No
se menciona en la cédula los contenidos de la instrucción escolar que
recibirían los expósitos en los colegios y demás casas de asistencia.
Sin embargo, se entiende que se les enseñaría la doctrina cristiana
y posiblemente algunos oficios que en su vida de adultos les permitiera
ganarse la vida honradamente. Por otro lado, tampoco sería raro que
se les enseñara la lectura y la escritura, dado lo importante que ello
era en esa época ilustrada.
Otros
decretos relativos al establecimiento de escuelas caritativas en Nueva
España, corresponden a los años siguientes al regreso de Fernando VII
al trono español. A su retorno a España, después de haber sido prisionero
de Napoleón entre 1810 y 1814, el rey tomó diversas medidas políticas
dirigidas a contrarrestar aquellas reformas e ideas provenientes de
los franceses durante su interrupción en la península. Entre otras,
decidió abolir las Cortes y todo lo acordado en éstas durante su cautiverio.
Es en este contexto que expidió, algunos decretos dirigidos a recuperar
el conocimiento de la religión y las "buenas costumbres" en la Nueva
España, que en su opinión se habían relajado, durante la irrupción francesa.
Por
tal motivo, en un real decreto de 1815 manda que los conventos de las
diversas órdenes religiosas, de hombres y de mujeres, funden escuelas
caritativas en las diferentes regiones del virreinato. Las escuelas
pías para varones, aceptarían a los hijos de los pobres hasta la edad de
diez o doce años, y los instruiría en la doctrina cristiana, en las
buenas costumbres y en las primeras letras La instrucción que los niños
huérfanos pudieran recibir en estas escuelas de caridad significaba
mucho para el rey, en tanto que consideraba a la educación escolar como
"el medio más adecuado para evitar que desde los principios se aficionen
los niños a la vida ociosa y vagabunda, y para que por el contrario
se incorporen a la clase de súbditos trabajadores y útiles al Estado".
para varones, aceptarían a los hijos de los pobres hasta la edad de
diez o doce años, y los instruiría en la doctrina cristiana, en las
buenas costumbres y en las primeras letras La instrucción que los niños
huérfanos pudieran recibir en estas escuelas de caridad significaba
mucho para el rey, en tanto que consideraba a la educación escolar como
"el medio más adecuado para evitar que desde los principios se aficionen
los niños a la vida ociosa y vagabunda, y para que por el contrario
se incorporen a la clase de súbditos trabajadores y útiles al Estado".
![[MCT 792]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Sin
embargo la instrucción de las niñas en las escuelas de los conventos
de religiosas estaba más limitada. Se menciona de manera explícita la
enseñanza del catecismo de la doctrina cristiana, de las buenas costumbres
y de las labores que corresponden al sexo femenino. Más no se hace mención
alguna sobre la enseñanza de la lectura y escritura, ![[MCT 793]](../../imagenes/mcommnt.gif) tal vez porque se consideraban menos importantes y útiles para la mujer,
socialmente destinada a ser madre, esposa y ama de casa.
tal vez porque se consideraban menos importantes y útiles para la mujer,
socialmente destinada a ser madre, esposa y ama de casa.
Esclavos
En
cuanto a la educación de los esclavos, la "Real cédula de su majestad
sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos en todos sus
dominios de Indias, e Islas Filipinas" ![[MCT 794]](../../imagenes/mcommnt.gif) tiene
como propósito establecer las normas relativas a sus obligaciones y
deberes en las haciendas así como a las de los propietarios. Esto es,
se busca poner algunos límites a los abusos de los cuales han sido objeto
los esclavos, por parte de sus dueños o mayordomos. Estos abusos dice
el rey, son opuestos a lo legislado por sus predecesores. tiene
como propósito establecer las normas relativas a sus obligaciones y
deberes en las haciendas así como a las de los propietarios. Esto es,
se busca poner algunos límites a los abusos de los cuales han sido objeto
los esclavos, por parte de sus dueños o mayordomos. Estos abusos dice
el rey, son opuestos a lo legislado por sus predecesores.
En
el capítulo primero referido a su educación, el rey ordena a los poseedores
de esclavos, que los instruyan "en los principios de la religión católica,
y en las verdades necesarias para que puedan ser bautizados", poniendo
cuidado en que se les explique la doctrina cristiana todos los días
de "fiesta de precepto". Esto había de llevarse a cabo durante el primer
año de su residencia en sus dominios. Para que los esclavos puedan asistir
a misa en los días obligatorios, los dueños de haciendas quedaban obligados
a costear los servicios de un sacerdote, para que les dijera misa, les
explicara la doctrina cristiana y administrara los Santos Sacramentos.
Además los dueños o mayordomos estaban obligados a observar, que una
vez concluido el trabajo, rezaran el rosario "con la mayor compostura
y devoción". ![[MCT 795]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En
otras partes del documento, se reitera la obligación de los propietarios
de alimentar y vestir a los esclavos varones hasta la edad de 14 años
y 12 años para el caso de las mujeres, edad a partir de la cual habrían
de empezar a ganarse el alimento y el vestido. La supervisión más cercana
del trato, los castigos y el trabajo diario de los esclavos y esclavas
quedaba a cargo de los Justicias locales. ![[MCT 796]](../../imagenes/mcommnt.gif) Sobre las diversiones de los esclavos, se ordena que en los días de
fiesta no se les obligue a trabajar, y que después de haber oído misa
y la explicación de la doctrina cristiana, procuren "se ocupen de diversiones
simples y sencillas... evitando se excedan en beber".
Sobre las diversiones de los esclavos, se ordena que en los días de
fiesta no se les obligue a trabajar, y que después de haber oído misa
y la explicación de la doctrina cristiana, procuren "se ocupen de diversiones
simples y sencillas... evitando se excedan en beber".
C)
Iniciativas y propuestas educativas promovidas en la Nueva España: espacios,
instituciones, organizaciones sociales y particulares desde donde se
fomentó la instrucción formal del pueblo.
La
iniciativa de buscar formas y mecanismos para ofrecer una educación
primera o elemental a la mayoría de los habitantes de la Nueva España,
no sólo responde a una política ilustrada proveniente de la metrópoli.
No hay que olvidar que si bien, aquí hay un grupo inmenso, conformado
por la gran mayoría de la población que va desde indios, mestizos, negros
y mulatos, existe otro grupo que aunque pequeño y reducido, está consciente
de su posición política, económica, social y cultural. Sin embargo,
sólo una pequeña minoría de quienes integraban este segundo grupo eran
ricos o poderosos: poseedores de tierras y minas y comerciantes en gran
escala, que se vinculaban y participaban en las altas esferas de la
administración colonial. ![[MCT 797]](../../imagenes/mcommnt.gif)
No
obstante, el conjunto de hombres ilustrados los encontramos tanto entre
este pequeño grupo de hombres poderosos como entre aquellos que integraban
el de los criollos pobres; curas, maestros de educación superior, abogados
y otros intelectuales. Estos grupos socialmente heterogéneos, no fueron
simples receptores de las demandas e iniciativas provenientes de la
metrópoli, sino actores que propiciaron nuevas acciones o que recuperaron
las propuestas del gobierno español, pero adaptándolas a una realidad
que ellos conocían mejor. En este sentido, sus acciones, demandas, propuestas
o reflexiones con relación a la necesidad social de extender la instrucción
elemental a todos los grupos sociales, las llevaron a cabo desde sus
posiciones personales o de grupo y desde diversos espacios; como miembros
de los cabildos, de la Iglesia, de asociaciones, cofradías e iniciativas
particulares.
Por
consiguiente, algunos de ellos en su calidad de funcionarios públicos
implementaron acciones que incidieron directamente en la fundación de
escuelas gratuitas. En la medida que avanzaba el siglo XVIII, aquellos
cabildos constituidos por algunos de estos hombres que comulgaban con
las ideas ilustradas de que el gobierno reivindicara para sí el derecho
y deber de intervenir en la organización de la educación pública, y
de que el bien común estaba por encima del individual, no dudaron en
promover la fundación de escuelas gratuitas. Al respecto D. Tanck afirma,
que en la penúltima década del XVIII el Ayuntamiento de la ciudad de
México, convencido con la idea de que la educación mejoraría las costumbres
de los pobres y los "haría más industriosos", provocó que se diera prioridad
al establecimiento de escuelas gratuitas, aunque ello significara perjudicar
a los maestros agremiados que tradicionalmente se habían ocupado de
impartir la enseñanza de las primeras letras a través de escuelas
particulares.
![[MCT 798]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Dos
hechos ocurridos en la capital en 1786, muestran que efectivamente el
cabildo buscó incrementar su control en el ámbito de la primera educación;
en ese año promovió la creación de escuelas pías en los conventos de
la capital y de las dos primeras escuelas municipales gratuitas -una para niños y otra para niñas-, en detrimento de las del
gremio de maestros y también intentó intervenir en el nombramiento del
maestro mayor del mismo gremio.
gratuitas -una para niños y otra para niñas-, en detrimento de las del
gremio de maestros y también intentó intervenir en el nombramiento del
maestro mayor del mismo gremio. ![[MCT 799]](../../imagenes/mcommnt.gif) La autora también menciona que siguiendo el ejemplo de la capital, los
cabildos de otras ciudades crearon escuelas municipales gratuitas o
insistieron en que los conventos de frailes se ocuparan de la instrucción
de los niños pobres.
La autora también menciona que siguiendo el ejemplo de la capital, los
cabildos de otras ciudades crearon escuelas municipales gratuitas o
insistieron en que los conventos de frailes se ocuparan de la instrucción
de los niños pobres. ![[MCT 800]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Otro
grupo de ilustrados conformado por hombres prominentes -comerciantes,
hacendados, mineros, hombres de alta jerarquía eclesiástica, etc., contribuyó
directamente a la fundación de colegios y escuelas para pobres. Patrocinaron
económicamente la fundación y sostenimiento de varias instituciones
educativas pero también contribuyeron a su funcionamiento con sus ideas
y su tiempo. Esta labor social y caritativa, la realizaron en forma
organizada como miembros o socios de asociaciones económicas, cofradías
u otras agrupaciones o bien a partir de iniciativas personales.
Los
vascos en México son un buen ejemplo de ello. Desde la Colonia se esforzaron
por conseguir un ascenso social y económico en esa sociedad en formación,
y también se distinguieron por mantener y conservar "los vínculos de
familia, de sangre e identidad étnica y cultural"![[MCT 801]](../../imagenes/mcommnt.gif) .
Entre los vascos que vivieron en la Nueva España en el último cuarto
del XVIII, un grupo heterogéneo de ellos, pertenecientes en su mayoría
a la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País .
Entre los vascos que vivieron en la Nueva España en el último cuarto
del XVIII, un grupo heterogéneo de ellos, pertenecientes en su mayoría
a la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País ![[MCT 802]](../../imagenes/mcommnt.gif) ,
promovieron la fundación de instituciones educativas. Los vascos en
México mostraron especial interés por la educación de la mujer, y aún
cuando no patrocinaron propiamente la creación de escuelas de primeras
letras, se aseguraron que hubiera una anexa a los colegios auspiciados
por ellos. ,
promovieron la fundación de instituciones educativas. Los vascos en
México mostraron especial interés por la educación de la mujer, y aún
cuando no patrocinaron propiamente la creación de escuelas de primeras
letras, se aseguraron que hubiera una anexa a los colegios auspiciados
por ellos.
De
este modo se pueden mencionar a los vascos que agrupados en la cofradía
de Nuestra Señora de Aránzazu fundaron el primer colegio laico para
mujeres. El Colegio de San Ignacio de Loyola, mejor conocido como el
Colegio de las Vizcaínas, se erigió para educar a niñas huérfanas, nacidas
y oriundas de las vascongadas o de cualquier otra parte de España. Otro
colegio para mujeres, aunque de orientación religiosa lo auspició otro
grupo de vascos también miembros de la R.S.B.A.P. Este, a diferencia
del anterior, tenía el propósito de instruir a las niñas indias para
que posteriormente profesaran de "monjas-maestras y dedicar su vida
a la educación de las niñas naturales de estas tierras". ![[MCT 803]](../../imagenes/mcommnt.gif) Ambos
colegios contaban con una escuela pública de primeras letras para niñas
sin distinción de raza. Ambos
colegios contaban con una escuela pública de primeras letras para niñas
sin distinción de raza.
También
como se mencionó, otros filántropos desde un plano personal patrocinaron
algunas instituciones educativas. Entre otros, creo que es importante
mencionar la Fundación Vergara en Querétaro, fundada por doña Josefa
Vergara también de origen vasco. Esta institución social y educativa,
afirma Josefina Muriel de la Torre, comprendió "Hospicio de pobres,
Pocito de Semillas, Montepío, escuelas públicas en los cuatro barrios
de la ciudad...". ![[MCT 804]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En
Toluca, Estado de México también vivieron hombres caritativos, que se
interesaron por obras de ayuda social y educativa, tal como lo muestran
algunos documentos localizados con relación a estas cuestiones. Un expediente
integrado por varios documentos fechados entre 1778 y 1779, es testimonio
de las gestiones realizadas por los representantes de D. Miguel Jerónimo
Serrano, en la ciudad de México para obtener la licencia para la fundación
y construcción de "una casa de enseñanza o educación de niñas en Toluca".
![[MCT 805]](../../imagenes/mcommnt.gif) Aunque en la realización de estos trámites, únicamente se menciona la
fundación de un colegio, en otro documento de 1783, el Presbítero Manuel
Marcos de Ibarra, solicita "licencia y dispensa", en nombre de la misma
persona, para que en los días festivos se pueda continuar con los trabajos
de construcción de dos colegios para niñas, especificando que uno es
de españolas y otro de indias.
Aunque en la realización de estos trámites, únicamente se menciona la
fundación de un colegio, en otro documento de 1783, el Presbítero Manuel
Marcos de Ibarra, solicita "licencia y dispensa", en nombre de la misma
persona, para que en los días festivos se pueda continuar con los trabajos
de construcción de dos colegios para niñas, especificando que uno es
de españolas y otro de indias. ![[MCT 806]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Elisa
Luque Alcaide, ![[MCT 807]](../../imagenes/mcommnt.gif) basándose en documentos encontrados en el Archivo General de Indias
también hace referencia a estos colegios. Menciona que el proyecto se
refiere a dos colegios construidos paralelamente, pero separados, por
una reja, el uno del otro. El de las niñas indias se llamaría de los
Dulcísimos Nombres de Jesús y María y en éste recibirían instrucción
indias y mestizas. En cuanto a la instrucción, la autora afirma, que
según los estatutos, sería la misma para indias y criollas; "La instrucción
a las niñas indias se daría de modo análogo en dos clases: la de Santa
Cruz de primeras letras: leer, escribir y contar; y la de los Dolores
de María Santísima, de trabajos prácticos".
basándose en documentos encontrados en el Archivo General de Indias
también hace referencia a estos colegios. Menciona que el proyecto se
refiere a dos colegios construidos paralelamente, pero separados, por
una reja, el uno del otro. El de las niñas indias se llamaría de los
Dulcísimos Nombres de Jesús y María y en éste recibirían instrucción
indias y mestizas. En cuanto a la instrucción, la autora afirma, que
según los estatutos, sería la misma para indias y criollas; "La instrucción
a las niñas indias se daría de modo análogo en dos clases: la de Santa
Cruz de primeras letras: leer, escribir y contar; y la de los Dolores
de María Santísima, de trabajos prácticos". ![[MCT 808]](../../imagenes/mcommnt.gif) No obstante, en los estatutos se marcan algunas diferencias relacionadas
con la posición social de indias y españolas. Así, en el colegio de
indias no se admitirían sirvientas como en el de españolas; las mismas
alumnas realizarían los diferentes trabajos requeridos, y su uniforme
sería más sencillo. Pero por otro lado, tanto niñas indias y mestizas
como criollas colaborarían en su manutención, elaborando y vendiendo,
panecillos, dulces y chocolates.
No obstante, en los estatutos se marcan algunas diferencias relacionadas
con la posición social de indias y españolas. Así, en el colegio de
indias no se admitirían sirvientas como en el de españolas; las mismas
alumnas realizarían los diferentes trabajos requeridos, y su uniforme
sería más sencillo. Pero por otro lado, tanto niñas indias y mestizas
como criollas colaborarían en su manutención, elaborando y vendiendo,
panecillos, dulces y chocolates. ![[MCT 809]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Algunos
otros autores han aseverado que ambos colegios se abrieron y funcionaron
hasta 1833, año en que el gobernador Lorenzo de Zavala ordenó que los
bienes de éstos se destinaran al establecimiento del Instituto Literario
de Toluca. ![[MCT 810]](../../imagenes/mcommnt.gif) No
obstante parece que aún no queda claro si realmente los colegios llegaron
a funcionar. No
obstante parece que aún no queda claro si realmente los colegios llegaron
a funcionar.
Por
otra parte en 1819, en plena guerra de independencia, un hombre oriundo
de Toluca, -Lázaro José de Castro- dueño de tierras y otras propiedades
donó una casa y destinó los réditos de un capital de $6000.00 a la fundación
y sostenimiento de una Escuela Pía en la que se educarían 30 niños pobres.
En esta, además de la doctrina cristiana se les enseñaría a leer y escribir.
En 1821 el municipio de Toluca se hizo cargo de la escuela, pasando
de ser una escuela de caridad a una municipal. ![[MCT 811]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Otro
grupo de intelectuales, buscó a través de sus escritos periodísticos
y literarios influir y hacer reflexionar tanto a las autoridades de
la Nueva España como a la ciudadanía sobre los males causados por la
ignorancia de la población, y los beneficios que traería la educación.
Joaquín Fernández de Lizardi, periodista y literato y considerado por
algunos autores, como el "primer autor nacional", escribió varios artículos
en los que expuso sus ideas sobre la pobreza, miseria e ignorancia del
pueblo. Esta y otras preocupaciones lo llevaron, sobre todo a partir
de la segunda década del siglo XIX, ![[MCT 812]](../../imagenes/mcommnt.gif) a criticar fuertemente las arbitrariedades del gobierno, aunque no a
cuestionar el régimen monárquico, y a buscar las causas de los problemas
que aquejaban a la Nueva España.
a criticar fuertemente las arbitrariedades del gobierno, aunque no a
cuestionar el régimen monárquico, y a buscar las causas de los problemas
que aquejaban a la Nueva España.
Sus
primeros artículos dedicados al tema de la educación los publicó en
su periódico, El Pensador Mexicano. En éstos escribió acerca de la situación
económica, social y cultural de la sociedad novohispana, responsabilizando
a la administración colonial y especialmente al clero de la ignorancia
que reinaba entre las masas. Él al igual que otros novohispanos educados
de su tiempo, creía firmemente en los beneficios de una educación escolarizada;
la instrucción de la plebe, desde su punto de vista, sería como dar
un paso hacia adelante que contribuiría a modificar positivamente a
la sociedad de la Nueva España. Como para él la base de la educación
es la que se adquiere en las escuelas de primeras letras, propone que
la instrucción primaria, por lo menos incluyera religión, lectura, escritura
y educación moral y civil.![[MCT 813]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En
cuanto a quien tendría la responsabilidad de la educación, en primer
lugar sostiene que es obligación de los padres, pero cuando estos son
incapaces o están imposibilitados para ello, por ausencia, negligencia
o ignorancia, entonces la obligación ha de recaer en el Estado y de
hecho corresponde a éste "asegurar la educación cívica de los ciudadanos".
de los ciudadanos". ![[MCT 814]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Entre
el grupo de intelectuales precursores de la independencia de México,
ya sea porque propiciaron la difusión de ideas o por su participación
activa en ésta, también se encuentra presente la idea de que es deber
del Estado y del conjunto de la sociedad la responsabilidad de la educación
del pueblo. Así, Morelos en el Decreto de Apatzingán señalaba que "la
instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida
por la sociedad con todo su poder". ![[MCT 815]](../../imagenes/mcommnt.gif) Y
en la segunda década del XIX, vinculado a los primeros "brotes de la
conciencia liberal", Miguel Ramos Arizpe expresó, "La educación pública,
es uno de los deberes de todo gobierno, y sólo los déspotas y tiranos
sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de
sus derechos". Y
en la segunda década del XIX, vinculado a los primeros "brotes de la
conciencia liberal", Miguel Ramos Arizpe expresó, "La educación pública,
es uno de los deberes de todo gobierno, y sólo los déspotas y tiranos
sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de
sus derechos". ![[MCT 816]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Por
otra parte, el interés por la educación de los pobres, los huérfanos
y los indígenas no fue exclusivo de aquellos intelectuales, funcionarios
u hombres poderosos; en el campo encontramos curas párrocos, autoridades
civiles locales y pueblos de indios buscando o proponiendo formas de
extender la enseñanza del castellano y las primeras letras a los niños
de sus respectivas localidades. Lucas Alamán, en su "Historia de México"
afirma que la proliferación de escuelas de primera enseñanza en los
primeros años del XIX, no sólo se notaba en los barrios de la capital
sino en muchas otras poblaciones.
De
hecho los documentos de finales del siglo XVIII y primeras dos décadas
del XIX así lo constatan. En la Nueva España existían escuelas públicas
de castellano y primeras letras en diversas localidades. Muchas de estas
escuelas estaban financiadas por las cajas de comunidad, otras por "arbitrios"
impuestos por las autoridades civiles a distintos productos. Otras más
dependían de los conventos y parroquias, pero finalmente se trataba
de escuelas "públicas" que beneficiaban a grupos sociales y étnicos
que no tenían ninguna posibilidad de acceder a una escuela particular.
Asimismo
documentos de este mismo periodo, indican que hasta entonces, los esfuerzos
por fundar y sostener escuelas habían sido aislados. De un lado, varios
ayuntamientos y algunos conventos y curatos se habían preocupado por
la fundación y el sostenimiento de escuelas gratuitas, y por otro, diversos
pueblos de indios también sostenían sus propias escuelas. Sin embargo,
no existía una institución central que organizara y administrara la
instrucción que se impartía en toda la Nueva España, mediante la cual
se instrumentaran acciones que condujeran, de una parte a llevar educación
a más novohispanos y por otra a buscar mecanismos que la unificaran
y uniformaran en cuanto a los contenidos de enseñanza y a las formas
de impartirla. La posibilidad de una planeación educativa que abarcara
los diferentes niveles educativos, se vislumbró por primera vez con
la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812.
La
Constitución de 1812 decretó la formulación de un "plan general de enseñanza
pública para toda la monarquía" (Art. 368), el establecimiento de una
Dirección General de Estudios a cuyo cargo estaría "la inspección de
la enseñanza pública" y por el Título IV se encomendó a los ayuntamientos
la tarea de "cuidar todas las escuelas de primeras letras". Para ello,
los cabildos debían crear una comisión que se hiciera responsable de
este ramo.
En
el Reglamento para el Gobierno Interior de las Provincias de 1813 y
otros decretos dictados en 1814, se detallaban las obligaciones de las
diputaciones provinciales y ayuntamientos en materia de instrucción
pública. Los ayuntamientos, como lo establecía la Constitución, quedaron
como "responsables de las escuelas de primeras letras pagadas de los
fondos del común" y el "buen desempeño de los maestros". De manera específica,
se le asignaba a las Diputaciones -mientras se establecía la Dirección
General de Instrucción Pública-, la facultad de mandar que los aspirantes
a preceptores públicos fueran examinados en los ramos de leer, escribir
y contar, "procurando que reúnan, los que hayan de ser aprobados, a
la competente instrucción la más acreditada moralidad![[MCT 817]](../../imagenes/mcommnt.gif) y por decreto de 1814, de otorgar los títulos a los preceptores, facultad
que hasta entonces habían ejercido los ayuntamientos y los obispos en
algunas ciudades y pueblos de indios.
y por decreto de 1814, de otorgar los títulos a los preceptores, facultad
que hasta entonces habían ejercido los ayuntamientos y los obispos en
algunas ciudades y pueblos de indios.
A
su regreso a España, Fernando VII disolvió las Cortes, "derogó la legislación
que éstas habían expedido y restableció el absolutismo, sin que se hubiera
llegado a aprobar el plan general de instrucción pública". Las Cortes
de Cádiz fueron restablecidas en 1820, después de que el rey jurara
y restableciera la Constitución, y las discusiones en torno a la formulación
de una ley general de educación se reanudaron.
Ahora
bien, a partir de 1812 los ayuntamientos, aun aquellos que no habían
tenido un papel relevante en la promoción y supervisión de las escuelas
de primeras letras, empezaron a involucrarse más activamente en su reglamentación
y en buscar mecanismos para un control más efectivo. Carmen Castañeda.
Afirma que en Guadalajara, el ayuntamiento tomó varias acciones para
reglamentar y controlar las escuelas, entre otras acordó que no se fundaran
en adelante ninguna escuela de primeras letras "sin que los maestros
hayan sufrido examen", y que los que estaban en ejercicio también lo
tomaran, debido a que antes de 1813, ningún maestro de esa ciudad habían
presentado examen. ![[MCT 818]](../../imagenes/mcommnt.gif) De hecho, señala la misma autora, a finales del periodo colonial aun
las escuelas que sostenía el obispo eran controladas por la autoridad
municipal.
De hecho, señala la misma autora, a finales del periodo colonial aun
las escuelas que sostenía el obispo eran controladas por la autoridad
municipal.
Sin
embargo durante esta década, en lo que se refiere a las escuelas de
primeras letras establecidas en los pueblos de indios, su situación
no cambió gran cosa. En la práctica, los subdelegados, los curas y a
veces los gobernadores indios continuaron dirigiendo sus destinos, aunque
con alguna injerencia de los ayuntamientos cuando los había. Estas,
al igual que en décadas anteriores se siguieron sosteniendo por las
cajas de comunidad, los padres de familia y en ocasiones por los curas
y los obispos.
Consideraciones
finales
Al
culminar el largo período de dominación colonial, los grupos en el poder
que tomaron en sus manos el rumbo de México como país independiente,
recuperaron diversos elementos y conceptos ilustrados y liberales, impulsados
por el gobierno español y la élite letrada en las últimas décadas. De
este modo, los primeros proyectos y propuestas educativas dirigidos
a organizar la educación en nuestro país, están sustentados en esa concepción
ilustrada de educación. Así lo indicaba el propio Jacobo Villarrutia
en 1823, en el "Proyecto de reglamento de instrucción pública"; sus
bases, decía, "son las mismas en sustancia que las del proyecto de arreglo
general de enseñanza pública presentado en 1814 a las primeras cortes
ordinarias, adoptado por las segundas y llevado a su última perfección
en las luminarias discusiones que comenzaron en 1820 y acabaron en 1821
en que se decretó y se mandó poner en ejecución". ![[MCT 819]](../../imagenes/mcommnt.gif) No obstante, la nueva condición y situación de México, obligó a los
nuevos gobernantes a reformularlas, resignificarlas y adaptarlas, a
los fines que de ahí en adelante se le asignarían a la educación.
No obstante, la nueva condición y situación de México, obligó a los
nuevos gobernantes a reformularlas, resignificarlas y adaptarlas, a
los fines que de ahí en adelante se le asignarían a la educación.
La
concepción de que el Estado debía asumir la educación del pueblo, conjuntamente
con la sociedad mexicana, fue compartida por los diferentes sectores
del nuevo país, que se pronunciaron por una educación pública y gratuita.
La educación se percibía como el motor que estimularía el avance del
país en los ámbitos de la economía, la ciencia y la cultura, pero a
diferencia del periodo anterior, se proyecta también como impulsora
de la democracia.
Por
otra parte, en las últimas décadas de colonia, se nota una actitud secularizante
que orienta algunos de los cambios percibidos en la misma idea de educación.
Sin embargo no hay una propuesta de separación entre Estado e Iglesia,
sino que esta va encaminada a postular una dependencia de la Iglesia,
en el ámbito educativo, del Estado. Esto queda claro en las cédulas
reales dictadas para regular y normar el establecimiento y funcionamiento
de escuelas de primeras letras, dado que por un lado se le asigna al
gobierno civil de la Nueva España, la tarea de promoverlas, organizarlas
y supervisarlas. El papel del clero era el de apoyar a la autoridad
civil en convencer a los padres de familia para que enviaran a sus hijos
a la escuela.
También
hay que subrayar que la idea de una educación gratuita, universal y
obligatoria surgió en una época y en un contexto social en el que el
principio de bienestar del pueblo adquiere relevancia política. Educación
e ilustración fueron términos que con frecuencia se usaron indistintamente
en aquella época, sin embargo en determinados momentos y situaciones
la noción de educación va más allá de la enseñanza de ciertas habilidades
como las de la lectura, escritura o aritmética. Esto se puede apreciar
especialmente en algunas de las leyes para reglamentar la educación
de los esclavos, de los huérfanos y pobres y de los indios.
Finalmente,
es importante destacar que a finales del XVIII y principios del XIX,
los términos de instrucción pública, enseñanza pública y escuela pública,
empezaron a divulgarse y popularizarse. Dorothy Tanck ha escrito![[MCT 820]](../../imagenes/mcommnt.gif) que
el término escuela pública, podía aplicarse a cualquier escuela de niños
o niñas sin que la raza se constituyera en limitante para acceder a
ésta. En esta categoría quedaban incluidas tanto las escuelas de particulares,
de niños y niñas (amigas), como las escuelas pías sostenidas por los
ayuntamientos, los conventos, las agrupaciones filantrópicas y los individuos. que
el término escuela pública, podía aplicarse a cualquier escuela de niños
o niñas sin que la raza se constituyera en limitante para acceder a
ésta. En esta categoría quedaban incluidas tanto las escuelas de particulares,
de niños y niñas (amigas), como las escuelas pías sostenidas por los
ayuntamientos, los conventos, las agrupaciones filantrópicas y los individuos.
![[MCT 821]](../../imagenes/mcommnt.gif)
De
hecho, en la Nueva España formaban parte de "la escuela pública", las
instituciones educativas, de diferentes niveles, que se financiaban
con fondos del Estado, de la Iglesia y particulares que admitían a niños
y niñas sin distinción de raza, así como las escuelas de primeras letras
establecidas en los pueblos de indios y comunidades mixtas, costeadas
por las cajas de comunidad u otros arbitrios y las escuelas de pobres
o de caridad promovidas y sostenidas por algunos ayuntamientos, conventos
de frailes o monjas, asociaciones e individuos. No obstante, en la segunda
mitad de la década del siglo XIX, especialmente con la Constitución
de Cádiz, la idea de enseñanza pública empezó a adquirir una connotación
más cercana a la actual; esto es, hace referencia a una educación impartida
por el Estado.
|