|
 María
Esther Aguirre Lora María
Esther Aguirre Lora
Centro
de Estudios sobre la Universidad. UNAM.
Balance
Historiográfico.
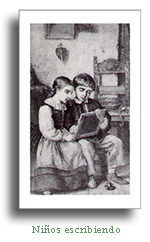 El
ámbito de la escuela primaria del siglo XIX ha sido abordado principalmente
por historiadores, sociólogos, abogados y pedagogos, desde diversas
dimensiones. Ha sido uno de los objetos de estudio más frecuentados
por su carácter emblemático en relación con la constitución de la Nación
mexicana y la definición de los rasgos de nuestra educación pública.
Muchos de los estudios que existen al respecto se han orientado a explicar
la existencia de esta institución tanto desde la perspectiva de la política
y la legislación educativa, como de las reformas y las instituciones
que de ello se desprenden; así, tenemos diversas historias políticas
e institucionales, que tratan las transformaciones de la educación elemental
como parte del desarrollo general del sistema educativo nacional, El
ámbito de la escuela primaria del siglo XIX ha sido abordado principalmente
por historiadores, sociólogos, abogados y pedagogos, desde diversas
dimensiones. Ha sido uno de los objetos de estudio más frecuentados
por su carácter emblemático en relación con la constitución de la Nación
mexicana y la definición de los rasgos de nuestra educación pública.
Muchos de los estudios que existen al respecto se han orientado a explicar
la existencia de esta institución tanto desde la perspectiva de la política
y la legislación educativa, como de las reformas y las instituciones
que de ello se desprenden; así, tenemos diversas historias políticas
e institucionales, que tratan las transformaciones de la educación elemental
como parte del desarrollo general del sistema educativo nacional,![[MCT 645]](../../imagenes/mcommnt.gif) tales como las de Isidro Castillo,
tales como las de Isidro Castillo, ![[MCT 646]](../../imagenes/mcommnt.gif) Francisco Larroyo,
Francisco Larroyo,![[MCT 647]](../../imagenes/mcommnt.gif) Fernando Solana.
Fernando Solana. ![[MCT 648]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En el
curso de los últimos veinticinco años, el tratamiento de este campo
se ha visto influido por las aportaciones de la historia regional y
de la historia social y cultural, cuyo impacto se manifiesta en las
investigaciones centradas en períodos específicos de los procesos históricos
y en la particularidad de los desarrollos en las distintas regiones
del país que hace algunos años vienen realizando las comunidades académicas
de los Estados. Resulta novedoso, en algunos de los textos que se elaboran
desde estas nuevas perspectivas y a partir de la indagación en fuentes
primarias poco trabajadas, el propósito de incursionar en el mundo cotidiano
de la escuela y no limitarse a los aspectos exteriores y normativos
que propician su concreción. En este contexto se da el fecundo trabajo
del Seminario de historia de la educación del Colegio de México, coordinado
por Josefina Vázquez,![[MCT 649]](../../imagenes/mcommnt.gif) entre cuyas aportaciones para el campo de estudio que nos ocupa, se
encuentran las obras de Dorothy Tanck,
entre cuyas aportaciones para el campo de estudio que nos ocupa, se
encuentran las obras de Dorothy Tanck, ![[MCT 650]](../../imagenes/mcommnt.gif) de Anne Staples,
de Anne Staples,![[MCT 651]](../../imagenes/mcommnt.gif) de Mílada Bazant
de Mílada Bazant ![[MCT 652]](../../imagenes/mcommnt.gif) y de la propia Josefina Vázquez,
y de la propia Josefina Vázquez,![[MCT 653]](../../imagenes/mcommnt.gif) que abordan directa e indirectamente el estudio de la escuela primaria
durante el siglo XIX. Este repertorio constituye uno de los tránsitos
obligados para los estudiosos del tema.
que abordan directa e indirectamente el estudio de la escuela primaria
durante el siglo XIX. Este repertorio constituye uno de los tránsitos
obligados para los estudiosos del tema.
Abordada
en relación con los proyectos y la normatividad que ha de regular en
México los propósitos y las funciones de la escuela pública en general,
fruto también de un Seminario sobre Filosofía de la Educación en México
coordinado por Ernesto Meneses Morales desde 1981 con sede en la Universidad
Iberoamericana, tenemos un volumen rico en información: Tendencias
educativas oficiales en México, 1821-1911![[MCT 654]](../../imagenes/mcommnt.gif) ;
Díaz Zermeño, por su parte, aborda el estudio de la escuela primaria
incursionando en leyes y reglamentos que contrasta con la realidad educativa
de la Ciudad de México. ;
Díaz Zermeño, por su parte, aborda el estudio de la escuela primaria
incursionando en leyes y reglamentos que contrasta con la realidad educativa
de la Ciudad de México. ![[MCT 655]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Desde
la perspectiva de la sociología histórica, Tenti, ![[MCT 656]](../../imagenes/mcommnt.gif) apoyado en la teoría de los campos y la lucha de los actores por el
capital cultural del sociólogo de la cultura Pierre Bourdieu, nos explica
la configuración del Estado Educador y el tejido social que subyace
en la institucionalización de la educación básica de los siglos XIX
y XX, las luchas por la profesionalización del magisterio y la génesis
de la pedagogía mexicana. En relación particularmente con las vicisitudes
de la profesión docente resulta sugerente el libro de Galván,
apoyado en la teoría de los campos y la lucha de los actores por el
capital cultural del sociólogo de la cultura Pierre Bourdieu, nos explica
la configuración del Estado Educador y el tejido social que subyace
en la institucionalización de la educación básica de los siglos XIX
y XX, las luchas por la profesionalización del magisterio y la génesis
de la pedagogía mexicana. En relación particularmente con las vicisitudes
de la profesión docente resulta sugerente el libro de Galván,![[MCT 657]](../../imagenes/mcommnt.gif) referido al Porfiriato; el de Arnaut,
referido al Porfiriato; el de Arnaut,![[MCT 658]](../../imagenes/mcommnt.gif) a los siglos XIX y XX.
a los siglos XIX y XX.
Entre
los libros más recientes que trabajan el tema, reconstruyéndolo a partir
del Porfiriato, puede mencionarse el de Martínez Jiménez, ![[MCT 659]](../../imagenes/mcommnt.gif) que, además de una apreciación crítica sobre el desarrollo de la escuela
primaria, ofrece al lector un valioso material estadístico.
que, además de una apreciación crítica sobre el desarrollo de la escuela
primaria, ofrece al lector un valioso material estadístico.
Las fuentes
sobre el campo se enriquecen con el rubro de las memorias de instrucción
pública, cuyo propósito es sistematizar la información sobre el estado
de la educación pública, analizando logros y tareas pendientes, como
la de JOSÉ DÍAZ COVARRUBIAS. ![[MCT 660]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Por otra
parte, también el ámbito de la literatura costumbrista y los relatos
autobiográficos resulta una fuente rica de información que nos comunica
algunos cuadros sobre la vida escolar del siglo XIX; al respecto podemos
mencionar a Fernández de Lizardi, ![[MCT 661]](../../imagenes/mcommnt.gif) a Prieto,
a Prieto,![[MCT 662]](../../imagenes/mcommnt.gif) a García Cubas.
a García Cubas. ![[MCT 663]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Entre
otros textos que aportan elementos para comprender las atmósferas del
siglo XIX, sus contextos, sus preocupaciones, sus proyectos, sus polémicas,
en medio de las cuales toma forma la educación primaria de esos siglos,
tenemos los de Zea, ![[MCT 664]](../../imagenes/mcommnt.gif) O'Gorman,
O'Gorman, ![[MCT 665]](../../imagenes/mcommnt.gif) y otros muchos.
y otros muchos.
Habituados
como estamos a pensar la escuela primaria en los términos en que hoy
la conocemos, es decir, en un espacio específico, con una distribución
de tiempo apropiado, con grupos de alumnos de edades similares, con
uno o más profesores preparados para ejercer esa actividad, con planes
y programas de estudio cíclicos, se suele olvidar que esta institución
no ha existido como tal desde siempre y que han sido las sociedades
en un momento histórico dado las que han ido construyendo su identidad.
La educación elemental es una de las instituciones más preciadas a las
sociedades occidentales en la que convergen tanto el movimiento intelectual
que conocemos como Ilustración o Iluminismo, que cifra en la Razón el
mejoramiento de la vida de los seres humanos, como la Modernidad, es
decir, el amplio despliegue de un nuevo orden social del que emergen
nuevas formas de relación social reguladas por las instituciones del
Estado Moderno. Las sociedades occidentales en general, y la sociedad
mexicana en particular influida por aquéllas, se desplazan de la cosmovisión
teocéntrica a la cosmovisión secularizada, transición con implicaciones
diversas y complejas en la trama de la vida social, económica, cultural
y educativa. En este contexto, la escuela primaria deviene el resultado
de las formas particulares de racionalidad y regulación social, de sistemas
específicos de ideas que se empiezan a perfilar en Europa desde el temprano
siglo XVI y se definen con mayor nitidez en el curso del siglo XIX.
La configuración
de la escuela básica mexicana a lo largo del siglo XIX nos aproxima
a los modos en que a las sociedades ilustradas, primero novohispanas,
después mexicanas, les es dable pensar y pensarse, a los nuevos idearios
y parámetros que establecen en torno a su ser social y a los sentidos
de su actuación en el mundo, a la apertura de sus posibilidades y también
a sus límites, a la luminosidad de sus proyectos pero también a las
zonas oscuras de lo que queda fuera de ellos.
Es necesario
subrayar que Ilustración y Modernidad no se expresaron como un solo
proyecto, como un ideario unitario, sin fracturas, sino que más bien
se trata de una pluralidad de expresiones que comparten algunas creencias,
que plantean algunas consignas semejantes, que difieren en sus orientaciones
y en sus modos de realización. En el caso mexicano tenemos, además de
la diversidad de origen de estos movimientos, la apropiación que de
ellos hacen los círculos de letrados criollos, mestizos y peninsulares,
la pugnas entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas,
entre monárquicos y republicanos. Todo esto se refracta en la noción
de escuela básica que se quiere impulsar y en sus sucesivas transformaciones.
Ahora
bien, sin desconocer que hace ya algunas décadas se han integrado al
campo de la educación las aportaciones de la historia regional, que
abunda en el desarrollo de cada región del país, en la particularidad
de sus ritmos y procesos, el propósito central de este texto es ofrecer
al lector un panorama general de la constitución de la escuela primaria
mexicana a lo largo del siglo XIX señalando, de manera general, las
tendencias, las vicisitudes y los núcleos de problemas que confronta.
Para ello,
en el arco de tiempo que abordo fijo el punto de partida en la sociedad
novohispana de 1780, en tanto que el punto de llegada lo marco alrededor
de 1890; el primer momento resulta particularmente significativo para
nuestro objeto de estudio ya que hacia esa fecha la Corona de España
da curso a una serie de reformas ilustradas en México, en tanto que
la segunda fecha marca la realización de los Congresos Nacionales de
Instrucción donde se consolida el planteamiento de lo que será la escuela
pública en nuestro país en las sucesivas décadas del siglo XX. Entre
una fecha y otra transitamos del proyecto ilustrado impulsado desde
España por las Reformas Borbónicas (1750-1780), que impactarían a la
sociedad novohispana hacia el último cuarto del siglo XVIII abriendo
el horizonte de la cultura y la educación, al proyecto alentado por
los positivistas mexicanos.
El siglo
XIX mexicano, como sabemos es un período sumamente accidentado; la primera
mitad está poblada de levantamientos, de invasiones, de pérdidas territoriales,
de inestabilidad política. De escasez, de saqueos, de desastres naturales,
de enfermedades y de epidemias. A la complejidad de la población y de
la diversidad de sus culturas, se aúna la extensión del país y las dificultades
de comunicación, los vaivenes de su economía. En el último tercio del
XIX, se logra una relativa estabilidad -la paz porfiriana-, un mejoramiento
relativo de las condiciones de vida impulsado por el industrialismo
incipiente y un ambiente favorable para el desarrollo de círculos intelectuales
y las aportaciones culturales de sectores medios altos, que marcan la
condición de la escuela básica como una institución fundamentalmente
urbana.
Entre
el punto de partida y el de llegada del arco histórico que señalé, en
diversos aspectos de la educación básica se suceden infinitas transformaciones,
casi imperceptibles, en el orden de las ideas y de las prácticas escolares,
indicios de la manera en que diversas esferas sociales encaran el problema
de la formación popular; se formulan problemas y se da curso a elaboraciones
teóricas desde el anonimato de la vida diaria en las escuelas, fermento
que cristaliza en momentos particulares, en realizaciones concretas
que por momentos resultan sorprendentemente espectaculares. Ambas fechas,
en la que inicia y en la que concluye este texto, están atravesadas
por un movimiento en espiral que ofrece la sensación de avance en el
orden de las ideas educativas, por las paradojas y las aporías en las
realizaciones educativas concretas... En medio de todo ello la sociedad
mexicana aprendió a darle nombre a su escuela primaria, a conceptualizar
cada una de sus facetas y de sus procesos, a reconocer a cada uno de
los actores que participan en ella.
A continuación
explicaré algunos de los aspectos más relevantes de este proceso.
1.
La Escuela primaria, un espacio acotado.
La noción
de escuela, del latín schola que heredamos por vía del Virreinato de
la Nueva España, como institución es muy antigua. Ya en los textos latinos,
de Cicerón, aparece como el tiempo de descanso que se destina al estudio
o bien a alguna otra ocupación literaria y artística; en el siglo VIII
Alcuino la refiere al espacio relativamente libre que integraba a un
grupo de intelectuales con fines de enseñanza o bien de realización
de otras tareas culturales vinculadas con el artesanado; ya en el siglo
XIII la encontramos definida por Alfonso X, como "ayuntamiento de maestros
et de escolares que es fecho en algunt logar con voluntad et con entendimiento
de aprender los saberes". ![[MCT 666]](../../imagenes/mcommnt.gif) Sin embargo, a pesar de las sucesivas transformaciones de esta noción,
en ella persisten sus componentes ineludibles: personas reunidas en
un lugar determinado que se vinculan entre sí mediante un determinado
saber.
Sin embargo, a pesar de las sucesivas transformaciones de esta noción,
en ella persisten sus componentes ineludibles: personas reunidas en
un lugar determinado que se vinculan entre sí mediante un determinado
saber.
1.1
Diversos tipos de escuelas de primeras letras.
En el
caso de México las instituciones inician un paulatino proceso de modernización
hacia el último cuarto del siglo XVIII, impulsado tanto por la voluntad
de la Corona Española como proyección de las Reformas Borbónicas, como
por las condiciones locales, que poco a poco definirán el contorno de
la escuela primaria como una de las instituciones privilegiadas en el
ámbito del Estado Moderno que, resulta interesante hacerlo notar, surge
principalmente de la solución que se le daría a las escuelas de primeras
letras de los niños pobres en contraposición con otras ofertas educativas
que procedían de iniciativas particulares.
El siglo
XVII había presenciado otros modelos educativos que recogieron las experiencias
y las vivencias de la vida de la comunidad inmediata al niño, integrada
no sólo por sus padres sino también por otros parientes, por vecinos,
por amigos, donde el niño y la niña aprendían a ser uno más de ellos
y a sobrevivir asimilando respectivamente las ocupaciones del padre
y de la madre, la de los adultos del propio género. La educación del
pueblo se llevaba a cabo en espacios abiertos, en el terreno de lo que
hoy llamaríamos educación no formal. A ella se integraba la intervención
de la Iglesia que, fiel a su misión pastoral fortalecida por el Concilio
de Trento, se ocupaba de impartir a niños y jóvenes la doctrina cristiana
en espacios más delimitados, más cercanos a los de la educación formal.
![[MCT 667]](../../imagenes/mcommnt.gif) Como una opción más para los niños cuyos padres podían hacerlo, estaban
las escuelas particulares de los preceptores del gremio, donde se aprendía
algo de lectura y de escritura. Como un dato curioso me parece interesante
señalar que una de las expresiones más frecuentes en nuestro vocabulario
cotidiano tiene su origen en una de las prácticas que ahí existían,
ya muy consolidada para 1786: los maestros agremiados estaban habituados,
cuando los alumnos no tenían con qué pagar sus enseñanzas -algunos de
ellos subsistían realizando tareas sencillas por las que obtenían alguna
remuneración-, aceptaban gratuitamente a los niños de balde.
Como una opción más para los niños cuyos padres podían hacerlo, estaban
las escuelas particulares de los preceptores del gremio, donde se aprendía
algo de lectura y de escritura. Como un dato curioso me parece interesante
señalar que una de las expresiones más frecuentes en nuestro vocabulario
cotidiano tiene su origen en una de las prácticas que ahí existían,
ya muy consolidada para 1786: los maestros agremiados estaban habituados,
cuando los alumnos no tenían con qué pagar sus enseñanzas -algunos de
ellos subsistían realizando tareas sencillas por las que obtenían alguna
remuneración-, aceptaban gratuitamente a los niños de balde.
![[MCT 668]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Hacia
las dos últimas décadas del siglo XVIII, 1782 para ser más precisos,
el Ayuntamiento se muestra interesado por la "fundación de escuelas
gratuitas de primeras letras que serían sostenidas por el municipio
y ubicadas en las partes pobres de la ciudad" ![[MCT 669]](../../imagenes/mcommnt.gif) y así se irán perfilando las escuelas de primeras letras, orientadas
al aprendizaje de la doctrina, de la lectura, la escritura y el cálculo.
Para entonces podemos apreciar diversos tipos de escuelas en las que
continúa siendo determinante la participación de la Iglesia, situación
que, por lo demás, no era vista con malos ojos por el Ayuntamiento y
los poderes locales quienes, incluso, instaban a los religiosos a que
cumplieran con sus deberes y las establecieran en diversas zonas. Finaliza
ese siglo con las siguientes modalidades: 1. Escuelas gratuitas, dependientes
de conventos y parroquias; estas últimas se conocerían como escuelas
pías
y así se irán perfilando las escuelas de primeras letras, orientadas
al aprendizaje de la doctrina, de la lectura, la escritura y el cálculo.
Para entonces podemos apreciar diversos tipos de escuelas en las que
continúa siendo determinante la participación de la Iglesia, situación
que, por lo demás, no era vista con malos ojos por el Ayuntamiento y
los poderes locales quienes, incluso, instaban a los religiosos a que
cumplieran con sus deberes y las establecieran en diversas zonas. Finaliza
ese siglo con las siguientes modalidades: 1. Escuelas gratuitas, dependientes
de conventos y parroquias; estas últimas se conocerían como escuelas
pías![[MCT 670]](../../imagenes/mcommnt.gif) y harían las veces de escuelas de caridad atendiendo gratuitamente a
los vagos, a los hijos de las viudas y otros; 2. Escuelas gratuitas,
financiadas con recursos procedentes de sociedades de beneficencia;
3. Escuelas gratuitas, para niños y para niñas por separado, financiadas
por Ayuntamiento y municipios; 4. Escuelas particulares, a cargo de
maestros autorizados por el gremio; 5. Amigas públicas gratuitas, para
niñas de escasos recursos, a cargo de laicos organizados en cofradías;
6. Amigas particulares, donde una mujer proporcionaba algunos rudimentos
de religión, a veces de lectura, y cuidaba a niños muy pequeños y a
las niñas;
y harían las veces de escuelas de caridad atendiendo gratuitamente a
los vagos, a los hijos de las viudas y otros; 2. Escuelas gratuitas,
financiadas con recursos procedentes de sociedades de beneficencia;
3. Escuelas gratuitas, para niños y para niñas por separado, financiadas
por Ayuntamiento y municipios; 4. Escuelas particulares, a cargo de
maestros autorizados por el gremio; 5. Amigas públicas gratuitas, para
niñas de escasos recursos, a cargo de laicos organizados en cofradías;
6. Amigas particulares, donde una mujer proporcionaba algunos rudimentos
de religión, a veces de lectura, y cuidaba a niños muy pequeños y a
las niñas;![[MCT 671]](../../imagenes/mcommnt.gif) 7. Escuelas de castellano, establecidas en las parcialidades o pueblos
de indios y financiadas por el gobierno civil.
7. Escuelas de castellano, establecidas en las parcialidades o pueblos
de indios y financiadas por el gobierno civil. ![[MCT 672]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Y si a
finales del siglo XVIII proliferaban las escuelas particulares en comparación
con las gratuitas, en el curso del siglo XIX, en la medida en que se
va definiendo y consolidando la oferta de escuela pública la balanza
se inclinará hacia el otro lado. Si en 1844, JOAQUÍN BARANDA
reconoce: 1. Escuelas conventuales, a cargo de los franciscanos, dominicos,
agustinos y mercedarios; 2. Escuelas dependientes de los Colegios Mayores;
3. Escuelas públicas, sostenidas por fondos públicos de diferentes fuentes
de la sociedad, ![[MCT 673]](../../imagenes/mcommnt.gif) al aproximarse el fin del siglo, los tipos de escuelas eran: 1. Escuelas
públicas, establecidas en ciudades o bien en zonas rurales; 2. Escuelas
particulares, fueran laicas o bien religiosas, pero que, evidentemente,
quedaron opacadas por lo compacto del proyecto de la educación primaria
nacional.
al aproximarse el fin del siglo, los tipos de escuelas eran: 1. Escuelas
públicas, establecidas en ciudades o bien en zonas rurales; 2. Escuelas
particulares, fueran laicas o bien religiosas, pero que, evidentemente,
quedaron opacadas por lo compacto del proyecto de la educación primaria
nacional.
¿Qué es
lo que aconteció en el curso de ese siglo para que la sociedad definiera
la escuela en la que quería y podía formar a sus ciudadanos, una escuela
a la altura de su destino como Nación?
Indudablemente,
en el largo camino hacia la modernidad, los mexicanos -ya no criollos,
mestizos, ni indios- se fueron percibiendo desde nuevos lugares, con
otras exigencias y otros proyectos; éste fue el impulso que se proyectó
a la renovación de sus instituciones; en él se funda la lógica propia
de la escuela primaria como institución moderna, consecuente con el
moderno Estado mexicano. Desde ahí recreará sus atributos y con ello,
sus exigencias y su lugar en la sociedad; ganará en complejidad y también
en la especialización de sus discursos y de sus prácticas. Y esto lo
podemos seguir en sus transformaciones, a partir de diversos indicios;
uno de ellos es el espacio físico que la alberga.
1.2
El espacio escolar.
La escuela,
como institución, no es un espacio abierto; procede a partir de sucesivas
acotaciones. Una de las más evidentes es la del lugar en que lleva a
cabo sus funciones.
Los años
que se suceden entre 1780 y 1836, diversos documentos que atañen a la
Instrucción Pública revelan que la construcción de edificios escolares
no se manifestó como una necesidad. Para tal efecto se adaptaron todo
tipo de locales: iglesias, conventos, habitaciones de las viviendas,
cuartos de las vecindades, hospitales abandonados. Muchas veces sin
las mínimas condiciones de luz y ventilación y, ni por asomo, servicios
sanitarios. ![[MCT 674]](../../imagenes/mcommnt.gif) En
este contexto representaron un avance primero las Escuelas Pías, que
disponían de dos locales pensados ex profeso, uno para la lectura, equipado
con gradería, y otro para la escritura, amueblado con mesabancos, donde
los alumnos pasaban de una habitación a otra en la medida en que dominaban
las habilidades que ahí les enseñaban, tardáranse los meses o los años
que se tardaran para ello. En realidad cada habitación constituía una
escuela en sí misma o una clase, pues ya planteaba un incipiente principio
de distribución del espacio relacionado con el aprendizaje a realizar
que rompía con el modelo de enseñanza individual. En
este contexto representaron un avance primero las Escuelas Pías, que
disponían de dos locales pensados ex profeso, uno para la lectura, equipado
con gradería, y otro para la escritura, amueblado con mesabancos, donde
los alumnos pasaban de una habitación a otra en la medida en que dominaban
las habilidades que ahí les enseñaban, tardáranse los meses o los años
que se tardaran para ello. En realidad cada habitación constituía una
escuela en sí misma o una clase, pues ya planteaba un incipiente principio
de distribución del espacio relacionado con el aprendizaje a realizar
que rompía con el modelo de enseñanza individual.
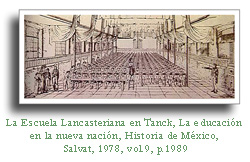 El
otro avance lo representan las Escuelas Lancasterianas, El
otro avance lo representan las Escuelas Lancasterianas,![[MCT 675]](../../imagenes/mcommnt.gif) que hacía 1820 introducen un nuevo sistema de enseñanza
que hacía 1820 introducen un nuevo sistema de enseñanza cuya aplicación requería de una sala espaciosa capaz de albergar a doscientos
o más escolares distribuidos en largas mesas y bancos de diez en diez.
En el local, además del mobiliario, a lo largo de la sala quedaban espaciosos
corredores donde los mismos grupos de diez alumnos con su monitor se
reunían en semicírculos para llevar a cabo diversos ejercicios de lectura
o cálculo. Este modelo de escuela se impuso casi durante todo el siglo
XIX, si tomamos en cuenta que la Compañía Lancasteriana impactó de manera
decisiva la educación elemental del país de 1822 a 1890, primero como
asociación privada que ofrecía instrucción básica gratuitamente; después,
a partir de 1842, colaborando directamente con el gobierno, pues se
le delegó la Dirección de Instrucción Primaria en la Ciudad de México,
con una amplia red de subdirectores en los Estados para ponerla en práctica.
cuya aplicación requería de una sala espaciosa capaz de albergar a doscientos
o más escolares distribuidos en largas mesas y bancos de diez en diez.
En el local, además del mobiliario, a lo largo de la sala quedaban espaciosos
corredores donde los mismos grupos de diez alumnos con su monitor se
reunían en semicírculos para llevar a cabo diversos ejercicios de lectura
o cálculo. Este modelo de escuela se impuso casi durante todo el siglo
XIX, si tomamos en cuenta que la Compañía Lancasteriana impactó de manera
decisiva la educación elemental del país de 1822 a 1890, primero como
asociación privada que ofrecía instrucción básica gratuitamente; después,
a partir de 1842, colaborando directamente con el gobierno, pues se
le delegó la Dirección de Instrucción Primaria en la Ciudad de México,
con una amplia red de subdirectores en los Estados para ponerla en práctica.
![[MCT 676]](../../imagenes/mcommnt.gif)
La sociedad
mexicana se mostró cada vez más sensible al problema de las condiciones
físicas de la escuela; diversos informes de maestros y visitas de inspección
manifiestan esta preocupación en diversos términos que atañen a las
condiciones higiénicas, a la salud social del ambiente, a las condiciones
de seguridad, a las necesidades propias del desarrollo infantil, a las
quejas que se acumulan al respecto en diversos sectores de la población
a lo largo del período que abordamos en este texto. Por otra parte,
si en nuestros días vemos con naturalidad que las escuelas primarias
públicas, y la gran mayoría de las privadas, tengan un edificio propio,
la situación del siglo XIX, aun en los momentos de mayores realizaciones
teóricas y de mayor consolidación legislativa, fue muy diferente, pues
un alto porcentaje de locales, ya al finalizar el siglo, se alquilaban
y no reunían las mínimas condiciones para la instrucción; algunos se
encontraban en tales condiciones de descuido que eran causa de no pocos
accidentes. Esto llegó a representar una fuerte erogación que significó
un problema más en cuanto al financiamiento de la instrucción pública.
Sin lugar
a dudas, hacia la última parte del siglo XIX, las agendas de los Congresos
de Instrucción Pública manifiestan preocupaciones ya muy definidas en
torno al edificio y al mobiliario escolar, debidamente fundamentadas
en el conocimiento de la psicología infantil, de la higiene y de otras
disciplinas emergentes. El Congreso Higiénico-Pedagógico de 1882, planteaba
la necesidad de un local construido a propósito, independiente de las
viviendas o de la casa del maestro como era costumbre, y bien ubicado.
Algunos de estos problemas relacionados con las condiciones de los locales
que ocupan las escuelas primarias, se vuelven a tratar particularmente
en el Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública (1889-1990), siempre
desde la perspectiva de los avances teóricos y la abstracción de la
normatividad, y no desde la perspectiva de lo que realmente sucedía
en las escuelas del país. Particularmente ilustrativo en este sentido,
resulta uno de los informes del Ayuntamiento de la Ciudad de México,
donde el regidor Manuel Domínguez da cuenta de la situación que continuaba
vigente aún en 1898:
En
brevísimas palabras describiré esos humildes templos de la ciencia:
son de ordinario casa de 50 a 60 pesos de renta, es decir, viviendas
de pocas y reducidas piezas, de las que algunas toma para habitación
el director o directora, quedando las otras, las peores muchas veces,
para amontonar en el reducido espacio que comprenden, un centenar o
más de educandos .
Ahí respiran, ahí estudian, ahí casi agonizan esas infelices creaturas,
entre el fastidio que a todo niño ocasiona la quietud requerida por
el estudio y una atmósfera pesada y deficiente. [...] al salir tropiezan
con otro mal: como en el mismo edificio en que se encuentra la escuela,
hay otras habitaciones, y en éstas diversas familias cuya educación
no es siempre correcta, resulta que los niños escuchan palabras o pueden
presenciar escenas que la moral repugna. .
Ahí respiran, ahí estudian, ahí casi agonizan esas infelices creaturas,
entre el fastidio que a todo niño ocasiona la quietud requerida por
el estudio y una atmósfera pesada y deficiente. [...] al salir tropiezan
con otro mal: como en el mismo edificio en que se encuentra la escuela,
hay otras habitaciones, y en éstas diversas familias cuya educación
no es siempre correcta, resulta que los niños escuchan palabras o pueden
presenciar escenas que la moral repugna. ![[MCT 677]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Todavía
habría mucho por hacer para superar esta situación...
En fin,
si la manera en que el espacio físico de la escuela se va delineando
y definiendo en el curso del tiempo nos comunica el significado que
la escuela adquiere para la sociedad ilustrada del México del siglo
XIX, también recrea los sentidos del espacio de relaciones que ahí ocurren:
se definen los papeles y atribuciones que han de jugar sus actores principales,
los juegos especulares de sus imágenes sociales.
1.3
Los actores escolares.
El siglo
XIX representa uno de los momentos cruciales de transformación y modernización
de la sociedad mexicana en diferentes esferas y niveles de profundas
resonancias en diversas facetas de la vida cotidiana. Sabemos que a
la complejidad creciente de los grupos sociales, corresponde una mayor
complejidad de sus funciones, también una especialización creciente
de sus instituciones y la recreación de los papeles atribuidos a los
actores. Las transformaciones y definiciones que vive la educación elemental,
particularmente a lo largo de ese siglo, son una muestra fehaciente
de la modernización de esas sociedades. Las imágenes y representaciones
sociales en relación con sus principales protagonistas constituyen uno
de los indicios más valiosos al respecto. 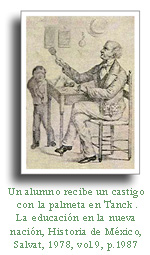
En el
caso del maestro de instrucción elemental, durante ese período, transita
del oficio a la profesión; es decir, el punto de partidaradica en los
servicios contratados por las familias que tenían los recursos para
hacerlo como la forma posible de este tipo de instrucción a finales
del siglo XVIII. Oferta que, sin embargo, estaba mediada por el control
corporativo, pues eran los gremios de la antigua sociedad novohispana,
particularmente el Gremio de Maestros del Nobilísimo Arte de Primeras
Letras, que databa de 1601, ![[MCT 678]](../../imagenes/mcommnt.gif) el que otorgaba las autorizaciones o licencias para enseñar por cuenta
propia o bien para establecer una escuela y que, asimismo, vigilaba
esta actividad. La crisis de los gremios, sigue al inicio de la vida
independiente del país, pues las iniciativas ilustradas ponían en tela
de juicio el espíritu de las corporaciones. Así, en la medida en que
avanza el siglo XIX , es el poder público, primero a través de los Ayuntamientos;
después a través de los Municipios y el Estado el que cada vez asume
con mayor amplitud y peso esta función. Es decir, la instrucción pasó
de la tutela del gremio al ejercicio libre de la profesión (1821-1866);
después, con el triunfo de los liberales, a una profesión controlada
por los Municipios (1867-1884) y, finalmente, a una profesión regulada
por el Estado.
el que otorgaba las autorizaciones o licencias para enseñar por cuenta
propia o bien para establecer una escuela y que, asimismo, vigilaba
esta actividad. La crisis de los gremios, sigue al inicio de la vida
independiente del país, pues las iniciativas ilustradas ponían en tela
de juicio el espíritu de las corporaciones. Así, en la medida en que
avanza el siglo XIX , es el poder público, primero a través de los Ayuntamientos;
después a través de los Municipios y el Estado el que cada vez asume
con mayor amplitud y peso esta función. Es decir, la instrucción pasó
de la tutela del gremio al ejercicio libre de la profesión (1821-1866);
después, con el triunfo de los liberales, a una profesión controlada
por los Municipios (1867-1884) y, finalmente, a una profesión regulada
por el Estado. ![[MCT 679]](../../imagenes/mcommnt.gif) Y si bien en un principio las exigencias y pruebas para el preceptor
estaban puestas exclusivamente en un comportamiento intachable y la
preparación rudimentaria que tenían los interesados en obtener la licencia,
el interés que fueron adquiriendo la escuelas de primeras letras trasladó
esas mismas exigencias a la certificación de los estudios dada por una
institución especializada: los maestros empíricos fueron desplazados
por los maestros que seguían una trayectoria de entrenamiento ad hoc
primero en las Academias de Maestros y después en las Escuelas Normales,
que se fueron consolidando hacia la segunda mitad del XIX.
Y si bien en un principio las exigencias y pruebas para el preceptor
estaban puestas exclusivamente en un comportamiento intachable y la
preparación rudimentaria que tenían los interesados en obtener la licencia,
el interés que fueron adquiriendo la escuelas de primeras letras trasladó
esas mismas exigencias a la certificación de los estudios dada por una
institución especializada: los maestros empíricos fueron desplazados
por los maestros que seguían una trayectoria de entrenamiento ad hoc
primero en las Academias de Maestros y después en las Escuelas Normales,
que se fueron consolidando hacia la segunda mitad del XIX.
Este proceso
también nos comunica las imágenes y representaciones que tenía la sociedad
mexicana del maestro. En un principio se trataba de una ocupación como
cualquier otra que no las tenía todas consigo: no gozaba de la simpatía
popular ni a menudo constituía una opción para quienes se dedicaban
a ella, que por lo demás escasamente sabían leer y escribir y no tenían
otras posibilidades de ingresos, pero se le toleraba. Muchos relatos
autobiográficos y otras fuentes nos dan a conocer esta situación:
Sólo
la maldita pobreza me puede haber metido de escuelero; ya no tengo vida
con tanto muchacho condenado; ¡qué traviesos que son y qué tontos! Por
más que hago no puedo ver a uno aprovechado. ¡Ah, fucha en el oficio
tan maldito! ¡Sobre que ser maestro de escuela es la última droga que
nos puede hacer el diablo!.... ![[MCT 680]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Esta situación
se prolongó hasta muy avanzada la vida independiente; sin embargo, cada
vez fue objeto de críticas más severas, como lo muestran algunas de
las participaciones en el Segundo Congreso Pedagógico (1891) que cuestionan
la ocupación del maestro, 'tierra de nadie':
Entonces
el estudiante destripado, el abogado sin negocios, el ingeniero sin
ingenio, la viuda desolada, la anciana achacosa y la beata paupérrima,
creían que lo más fácil y adecuado para acabar bursátiles penurias era
abrir una escuela y hacer deletrear a los niños el Silabario de San
Miguel y hacerlos pintar palote y trazar malos garrapatos.
![[MCT 681]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Un aspecto
significativo de los juegos de imágenes y representaciones sociales
en torno a la figura del maestro de primeras letras, lo constituyen
los modales y la presentación personal que ellos se exigían a sí mismos
y que los demás le exigían. Así, el preceptor de las escuelas de principios
del siglo XIX tenía particular cuidado de estos aspectos: "Caracterizaba
su traje un frac, no negro, sino tenebroso, con faldones de movimiento
espontáneo", nos dice don Guillermo Prieto. ![[MCT 682]](../../imagenes/mcommnt.gif) La falta de reconocimiento social, más bien de un franco desprestigio,
fue una de las marcas del oficio que prevaleció muchas décadas después
de la Independencia; la compensación de tal situación, aunada a las
exigencias de conducta intachable, explica "la costumbre de los maestros
de tratarse en público con gran cortesía y de creerse situados en la
cumbre de la cultura y de los buenos modales. Los que habían abrazado
la profesión por gusto siempre hablaban de lo sublime de su labor, comparada
no pocas veces con el magisterio de Cristo".
La falta de reconocimiento social, más bien de un franco desprestigio,
fue una de las marcas del oficio que prevaleció muchas décadas después
de la Independencia; la compensación de tal situación, aunada a las
exigencias de conducta intachable, explica "la costumbre de los maestros
de tratarse en público con gran cortesía y de creerse situados en la
cumbre de la cultura y de los buenos modales. Los que habían abrazado
la profesión por gusto siempre hablaban de lo sublime de su labor, comparada
no pocas veces con el magisterio de Cristo". ![[MCT 683]](../../imagenes/mcommnt.gif) A horcajadas de los siglos XIX y XX, encontramos nuevamente imágenes
del maestro porfiriano preocupado por su presentación, quejándose por
la "absoluta falta de ropa; además -decían- la gente es demasiado exigente
juzgando por apariencias".
A horcajadas de los siglos XIX y XX, encontramos nuevamente imágenes
del maestro porfiriano preocupado por su presentación, quejándose por
la "absoluta falta de ropa; además -decían- la gente es demasiado exigente
juzgando por apariencias". ![[MCT 684]](../../imagenes/mcommnt.gif)
La paulatina
modernización de la escuela rudimentaria y la expansión de las redes
escolares, a la vez que incidió en la preocupación por la preparación
de los preceptores, en sus procesos identitarios y en su dignificación
social, en la medida en que fueron vistos como una de las piezas clave
de los ambientes ilustrados, pues la familia y los poderes civiles depositarán
en ellos las posibilidades de la transformación de la sociedad. De este
modo, se fue configurando un modo de ser particular, un modo de hacer
y de vivir plenamente identificados con la tarea docente: para la enseñanza
y por la enseñanza, no solamente de la enseñanza, plenamente conscientes
de su responsabilidad con los demás, que se señala en todos los tonos:
"los daños causados por una mala educación son por lo general irreparables,
de mayor trascendencia social y no de tan fácil conocimiento como los
ocasionados por la impericia de un médico, de un abogado, de un ingeniero".
![[MCT 685]](../../imagenes/mcommnt.gif) Las nuevas exigencias de su desempeño delimitan la especialización de
sus funciones; su identidad quedaría definida frente a otras ocupaciones
y profesiones.
Las nuevas exigencias de su desempeño delimitan la especialización de
sus funciones; su identidad quedaría definida frente a otras ocupaciones
y profesiones.
Sin embargo,
el lugar de reconocimiento que el maestro había ganado ante sí mismo
y ante los demás, no necesariamente fue acompañado de una remuneración
digna, de mejores condiciones de vida, de una comprensión más profunda
de su trabajo. Los polos de tensión entre su valoración y devaluación,
entre la idealización de su trabajo y su estigmatización, ya estaban
presentes desde esos siglos y se escuchan directamente por boca de los
maestros, que oscilan entre sus deberes con la sociedad y la exaltación
del oficio y el rechazo más absoluto: "los discípulos son "un fardo
insoportable, un peso que nos agobia, una carga que nos abruma". ![[MCT 686]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Sólo que
en la escuela, como institución moderna, converge otra institución,
también moderna, a saber: la familia conyugal, con nuevos atributos
y deslindes, descubre el sentimiento de la maternidad y el sentido de
protección a la infancia. De tal modo, asume como una de sus tareas
primordiales la de cuidar a sus hijos y la de proporcionarles instrucción,
recurriendo para ello a personas e instituciones especialmente preparadas
con ese fin. Todo esto acontece en el ámbito de los procesos de urbanización
creciente y de aspiraciones más próximas a las de las sociedades letradas.
Estas
nuevas imágenes sociales nos remiten a las familias urbanas medianamente
acomodadas que cobran conciencia del papel que tienen en relación con
la crianza de los hijos; una de sus principales preocupaciones es la
de proporcionarles instrucción para lo cual recurrían a preceptores, o bien a los maestros y escuelas
de la época -a horcajadas de los siglos XVIII y XIX, sobre todo particulares;
conforme avanza el XIX, las que abundan son las gratuitas-. La expansión
cada vez mayor de las redes escolares impulsadas por la consolidación
del proyecto ilustrado favorece, también la emergencia de los padres
de familia como actores en la trama de relaciones de la vida escolar,
interviniendo en ella de diferentes formas: defendiendo a sus hijos,
exigiéndole a los maestros, solicitando a las autoridades el establecimiento
de más escuelas, etc.
para lo cual recurrían a preceptores, o bien a los maestros y escuelas
de la época -a horcajadas de los siglos XVIII y XIX, sobre todo particulares;
conforme avanza el XIX, las que abundan son las gratuitas-. La expansión
cada vez mayor de las redes escolares impulsadas por la consolidación
del proyecto ilustrado favorece, también la emergencia de los padres
de familia como actores en la trama de relaciones de la vida escolar,
interviniendo en ella de diferentes formas: defendiendo a sus hijos,
exigiéndole a los maestros, solicitando a las autoridades el establecimiento
de más escuelas, etc.
Pero la
situación de las familias urbanas, muchas veces letradas propiamente
dichas, difería de otros modelos familiares que son propios del aislamiento
de los núcleos de población indígena y de los poblados rurales, así
como de los sectores urbanos pauperizados: las escuelas gratuitas, de
la Iglesia y del Ayuntamiento, en principio, desde finales del XVIII,
atienden a niños pobres donde la situación familiar es otra, pues colaboran
en las tareas domésticas y en la economía familiar, de modo que la necesidad
de instrucción se percibe de otra manera; inclusive suele considerarse
como una pérdida de tiempo: "[a los padres] los ayudan desde chiquillos
en sus trabajos según la edad, ya en la milpa, en traer leña ... y las
hembras, en cargar a sus hermanitos, moler, tortear, demotar algodón,
hilar", como lo informan algunos reportes de Yucatán hacia 1789,![[MCT 687]](../../imagenes/mcommnt.gif) que son frecuentes en todas las regiones del país. Esta situación, como
sabemos, es uno de los campos donde se libra la batalla por la obligatoriedad
de la escuela elemental durante el siglo XIX, fortalecida por las prescripciones
que tratan de establecerla ya desde 1820 pero que ni aun a fuerza de
propuestas y de leyes de instrucción pública (1842; 1867; 1888) se llevaría
a la práctica cabalmente por falta de condiciones.
que son frecuentes en todas las regiones del país. Esta situación, como
sabemos, es uno de los campos donde se libra la batalla por la obligatoriedad
de la escuela elemental durante el siglo XIX, fortalecida por las prescripciones
que tratan de establecerla ya desde 1820 pero que ni aun a fuerza de
propuestas y de leyes de instrucción pública (1842; 1867; 1888) se llevaría
a la práctica cabalmente por falta de condiciones.
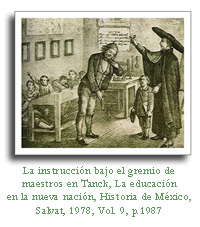 Otra
de las acotaciones de la modernidad en la que convergen la escuela y
la familia, son las nociones tempranas de escolar y de pupilo, desplazadas
hacia finales del XIX por la de educando, como una etapa de la vida
moldeable, maleable, susceptible de ser corregida y canalizada hacia
comportamientos aceptados socialmente, período de la vida determinante
por sus procesos de adquisición. Las edades en las cuales el escolar
puede acceder a la instrucción rudimentaria, en principio están marcadas
a partir de la propia dinámica de la vida social y su integración de
lleno a la vida de los adultos. Así, por ejemplo, hacia finales del
siglo XVIII, en que la edad para casarse, entre las capas más amplias
de la población, se daba alrededor de los catorce años para los hombrecitos
y hacia los doce para las mujercitas, la edad para ir a la escuela rudimentaria
se estableció de cinco a doce años para los primeros, y de cinco a diez
para las segundas. Otra
de las acotaciones de la modernidad en la que convergen la escuela y
la familia, son las nociones tempranas de escolar y de pupilo, desplazadas
hacia finales del XIX por la de educando, como una etapa de la vida
moldeable, maleable, susceptible de ser corregida y canalizada hacia
comportamientos aceptados socialmente, período de la vida determinante
por sus procesos de adquisición. Las edades en las cuales el escolar
puede acceder a la instrucción rudimentaria, en principio están marcadas
a partir de la propia dinámica de la vida social y su integración de
lleno a la vida de los adultos. Así, por ejemplo, hacia finales del
siglo XVIII, en que la edad para casarse, entre las capas más amplias
de la población, se daba alrededor de los catorce años para los hombrecitos
y hacia los doce para las mujercitas, la edad para ir a la escuela rudimentaria
se estableció de cinco a doce años para los primeros, y de cinco a diez
para las segundas. ![[MCT 688]](../../imagenes/mcommnt.gif) Más adelante, hacia 1842, con otra de las iniciativas de ley para hacer
obligatoria la escuela básica, se establece otro rango para cursarla:
de siete a quince años, en tanto que hacia 1869 se señalan los cinco
años de edad para iniciarla sin precisar límite de edad. Ya en torno
al último cuarto del XIX iniciativas de diverso tipo, tales como la
Ley sobre Instrucción Primaria en el Distrito y Territorios Federales
(1888) y los acuerdos del Primer Congreso Pedagógico (1889-1890), establecen
la edad escolar obligatoria que nos es familiar: de seis a doce años
para ambos sexos. En esta última delimitación de edades influyó de manera
significativa la percepción de la relación entre la edad de los escolares,
su comportamiento y el tipo de aprendizajes que podían realizar, datos
que servirían de base para clasificarlos en grupos que facilitarán el
trabajo de los maestros. Las aportaciones de la psicología evolutiva,
fruto de la difusión del evolucionismo y de la consolidación de la psicología
como disciplina autónoma de la filosofía, fueron decisivas al respecto,
ya que propiciaron el desarrollo de una nueva noción para orientar la
actividad de los niños en edad escolar: la de edades o etapas formativas,
que permitirían ir afinando el concepto inicial e ir precisando, a partir
de este fundamento, otros conceptos referidos a la vida escolar: además
del de clase y grupo, el de la enseñanza cíclica o concéntrica, como
medida frente a la saturación de los contenidos y la fatiga escolar
que de ello derivaba. Esta organización cíclica de los contenidos de
estudio quedó claramente establecida en el Reglamento para las escuelas
nacionales primarias de niños de 1879 -antecedido en 1878 por el de
primarias y secundarias de niñas-.
Más adelante, hacia 1842, con otra de las iniciativas de ley para hacer
obligatoria la escuela básica, se establece otro rango para cursarla:
de siete a quince años, en tanto que hacia 1869 se señalan los cinco
años de edad para iniciarla sin precisar límite de edad. Ya en torno
al último cuarto del XIX iniciativas de diverso tipo, tales como la
Ley sobre Instrucción Primaria en el Distrito y Territorios Federales
(1888) y los acuerdos del Primer Congreso Pedagógico (1889-1890), establecen
la edad escolar obligatoria que nos es familiar: de seis a doce años
para ambos sexos. En esta última delimitación de edades influyó de manera
significativa la percepción de la relación entre la edad de los escolares,
su comportamiento y el tipo de aprendizajes que podían realizar, datos
que servirían de base para clasificarlos en grupos que facilitarán el
trabajo de los maestros. Las aportaciones de la psicología evolutiva,
fruto de la difusión del evolucionismo y de la consolidación de la psicología
como disciplina autónoma de la filosofía, fueron decisivas al respecto,
ya que propiciaron el desarrollo de una nueva noción para orientar la
actividad de los niños en edad escolar: la de edades o etapas formativas,
que permitirían ir afinando el concepto inicial e ir precisando, a partir
de este fundamento, otros conceptos referidos a la vida escolar: además
del de clase y grupo, el de la enseñanza cíclica o concéntrica, como
medida frente a la saturación de los contenidos y la fatiga escolar
que de ello derivaba. Esta organización cíclica de los contenidos de
estudio quedó claramente establecida en el Reglamento para las escuelas
nacionales primarias de niños de 1879 -antecedido en 1878 por el de
primarias y secundarias de niñas-. ![[MCT 689]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Los pedagogos
de la época, por su parte, recuperaron el principio de integración cíclica,
como uno de los fundamentos del método activo, precisando la necesidad
de que:
[...]
desde que el niño comience a ejercitarse en una enseñanza, se le dé
idea de toda ella, de modo que el programa de cada grado o sección de
la escuela o clase presente un todo completo, en el sentido que contenga
todas las partes en que dicha enseñanza se divida. [...] En tal concepto,
los niños de cada sección deberán dar, no una parte de la asignatura
como es común que suceda, sino el conjunto de ellas desde un principio,
de modo que todas las secciones estudien la asignatura completa, variando
en cada una sólo por la mayor intensidad y extensión. ![[MCT 690]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Otra acotación
interesante respecto a la población que asistía a las escuelas elementales,
es la distinción de género. Las soluciones que dieron las sociedades
de esos tiempos fueron diversas y las oportunidades que se abrieron
dependieron de la mentalidad y recursos de las diferentes capas sociales.
Como tendencia general se aprecia a lo largo del XIX una importante
diferenciación en la educación de niños y niñas; quizá la necesidad
de la instrucción femenina se fue generando no por sí misma, sino por
el papel que los sectores más o menos acomodados le atribuían a la mujer
en la familia moderna.
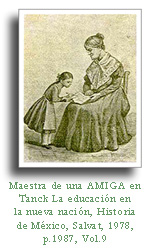 Al
finalizar el siglo XVIII, las niñas que procedían de familias de escasos
recursos recibían la enseñanza de los rudimentos en las Amigas particulares
y Amigas públicas gratuitas -como la anexa al Colegio de las Vizcaínas,
primera institución educativa laica de México, que atendía a las niñas
criollas acomodadas- que, a pesar de que sus maestras también fueran
autorizadas por el Gremio, no estaban consideradas en el reglamento
respectivo. No fue sino en el curso de las dos primeras décadas del
siglo XIX cuando la educación femenina empezó a percibirse como un problema
y a ensayarse diversas alternativas que superaran las carencias de las
Amigas. 1823 resultó ser una fecha decisiva para proyectar la educación
mexicana, cuyo marco sería el de la Constitución Política del país;
ahí se decretaba la creación de escuelas de instrucción elemental para
las niñas y para los adultos. Sin embargo, los planes de estudio para
este nivel a lo largo del siglo muestran una tendencia a diferenciar
los contenidos de los niños y de las niñas, en detrimento de temas constitucionales
(1832), de cálculo y científicos (1865) según la mentalidad en juego
en los diferentes momentos de la época. Se puede decir que no es sino
hasta los acuerdos del Primer Congreso Pedagógico (1889) que se plantean
los mismos contenidos para ambos. Algunas estadísticas durante el Porfiriato,
sin embargo, muestran un número de escuelas de niños y de niñas equilibrado
entre sí. Al
finalizar el siglo XVIII, las niñas que procedían de familias de escasos
recursos recibían la enseñanza de los rudimentos en las Amigas particulares
y Amigas públicas gratuitas -como la anexa al Colegio de las Vizcaínas,
primera institución educativa laica de México, que atendía a las niñas
criollas acomodadas- que, a pesar de que sus maestras también fueran
autorizadas por el Gremio, no estaban consideradas en el reglamento
respectivo. No fue sino en el curso de las dos primeras décadas del
siglo XIX cuando la educación femenina empezó a percibirse como un problema
y a ensayarse diversas alternativas que superaran las carencias de las
Amigas. 1823 resultó ser una fecha decisiva para proyectar la educación
mexicana, cuyo marco sería el de la Constitución Política del país;
ahí se decretaba la creación de escuelas de instrucción elemental para
las niñas y para los adultos. Sin embargo, los planes de estudio para
este nivel a lo largo del siglo muestran una tendencia a diferenciar
los contenidos de los niños y de las niñas, en detrimento de temas constitucionales
(1832), de cálculo y científicos (1865) según la mentalidad en juego
en los diferentes momentos de la época. Se puede decir que no es sino
hasta los acuerdos del Primer Congreso Pedagógico (1889) que se plantean
los mismos contenidos para ambos. Algunas estadísticas durante el Porfiriato,
sin embargo, muestran un número de escuelas de niños y de niñas equilibrado
entre sí.
Respecto
a la población infantil que asiste a las escuelas de primeras letras
gratuitamente, sean éstas gratuitas propiamente dichas o particulares
que aceptan escolares que no pagan, no debemos perder de vista que es
el núcleo que ya a horcajadas de los siglos XVIII y XIX constituye el
germen de los que será la escuela pública plantea muchas de las dificultades,
problemas y carencias que se han debido atender de diversas formas.
Los generalizados ausentismo y deserción escolar, que desde muy temprano
constatan los maestros, nos remiten a la elemental falta de alimentación,
de ropa, de vivienda; a condiciones de salud y a enfermedades endémicas
y epidémicas; al trabajo infantil como parte sustancial de la economía
familiar que los poderes locales, religiosos y civiles, fueron enfrentando
de distinta manera en el curso de esos siglos. Liberales y conservadores
asumirían, desde distintos lugares y con varias soluciones, la necesidad
de ofrecer educación a los pobres, obligación que cada vez asumirá con
más energía el Estado. Una solución interesante a fines del Porfiriato,
es la inclusión de médicos escolares ![[MCT 691]](../../imagenes/mcommnt.gif) como parte del Cuerpo de Inspectores.
como parte del Cuerpo de Inspectores.
1.4
El tiempo escolar.
Ahora
bien la escuela elemental como institución moderna está acotada no sólo
por el espacio, sino también por el tiempo, que a su vez es una construcción
específica de cada sociedad y de cada cultura. Y si bien los tiempos
de la escuela están en consonancia con el ritmo de la vida social que
los marca y los explica, también presentan su propia especificidad.
En términos generales, podemos decir que los tiempos de la escuela transitan
del 'tiempo que no cuenta' al tiempo que se transforma en un factor
de considerable importancia para organizar la vida social y económica
del país; de la laxitud a la precisión; de la casi inexistencia de marcos
de temporalidad a la exigencia de mayor prontitud y eficiencia, de mayor
rendimiento y mejores resultados, acordes con los valores y comportamientos
que privilegia la vida moderna. La creciente racionalización del tiempo
y del espacio escolar marchará de la mano con los procesos de modernización
de las distintas esferas de la vida social y del incipiente industrialismo
de nuestro país.
En los
siglos anteriores al XIX no se percibe una delimitación precisa de los
tiempos escolares; las nociones de jornada escolar, de semana escolar,
de año escolar y de duración de las lecciones, sin las cuales en nuestros
días sería impensable la escuela, en ese entonces no existían. Los tiempos
dedicados primero a la doctrina y después a los rudimentos de la instrucción
en general, eran connaturales a la vida social en la que jugaban un
papel prioritario las necesidades de las familias y de la comunidad.
Sin embargo, en el transcurso del siglo XIX vemos sucederse ante nosotros
el movimiento propio del tiempo de la escuela básica: pasan ante nuestros
ojos las escuelas pías con dos clases donde no había límite de tiempo
para pasar de una a otra, a la disposición propia de las Escuelas Lancasterianas
que promovían a los alumnos de una sección a otra según el dominio que
de un contenido dado realizaba el alumno y, además, con un puntual elenco
de actividades variadas administradas en tiempos precisos, consecuentes
con los principios pedagógicos del sistema.
Sin embargo,
como tendencia general, se puede señalar un hecho que en sí mismo es
una evidencia: en el proyecto del Reglamento General de Instrucción
Pública de 1823 el tiempo en que se ha de cursar la primaria no
constituye una preocupación; ésta la vemos aparecer hasta el plan de
1853, que establece: "Tales enseñanzas deberán impartirse por dos años
y medio y nunca menos de un año a niños de extraordinaria capacidad".
![[MCT 692]](../../imagenes/mcommnt.gif) Tendremos que esperar hasta 1891 para que la enseñanza primaria se organice
en enseñanza primaria elemental, que se cursaría en cuatro años, y en
enseñanza primaria superior, en dos años.
Tendremos que esperar hasta 1891 para que la enseñanza primaria se organice
en enseñanza primaria elemental, que se cursaría en cuatro años, y en
enseñanza primaria superior, en dos años. ![[MCT 693]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Asistimos
también a la paulatina precisión de las jornadas escolares donde, hacia
finales del siglo XVIII y varias décadas del XIX, los niños asistían
a la escuela de las 8 ó 9 horas a las 17 horas, con un receso a mediodía
para comer. En realidad se daba aproximadamente una hora de margen a
la entrada, ya que los niños se entretenían por el camino, bien porque
no tenían recursos para desayunar y debían esperar a que sus padres
les consiguieran algo, porque no tenían ropa para presentarse, o simplemente
porque se entretenían jugueteando por el camino. Las Escuelas Lancasterianas
(1822-1890) por su parte, casi a lo largo del siglo XIX, impusieron
un horario similar, pues en la mañana trabajaban de las 8.30 a las 12
horas, con un receso de 12 a 15 horas para comer, y otras tres horas
de clases por la tarde. El sábado por la tarde se enseñaba educación
civil. ![[MCT 694]](../../imagenes/mcommnt.gif) Un horario similar estableció el Reglamento interior para las Escuelas
Nacionales Primarias (1884), con jornadas de 8 a 12 horas y de 14
a 17 horas, combinando dificultad de las materias con las horas más
apropiadas para su estudio. Mayor precisión se logró tres años después
(1887), cuando se establecieron los horarios, siempre discontinuos,
de acuerdo con las edades de los niños: los de primer año, de 9.30 a
11.30 horas; los de segundo, de 9 a 12 horas; los de tercero, de 8.30
a 12 horas y los de cuarto año, de 8 a 12 horas; la sesión vespertina
era de 15 a las 17 horas. La primaria superior asistía de 8 a 11.45
y de 14.45 a 17.
Un horario similar estableció el Reglamento interior para las Escuelas
Nacionales Primarias (1884), con jornadas de 8 a 12 horas y de 14
a 17 horas, combinando dificultad de las materias con las horas más
apropiadas para su estudio. Mayor precisión se logró tres años después
(1887), cuando se establecieron los horarios, siempre discontinuos,
de acuerdo con las edades de los niños: los de primer año, de 9.30 a
11.30 horas; los de segundo, de 9 a 12 horas; los de tercero, de 8.30
a 12 horas y los de cuarto año, de 8 a 12 horas; la sesión vespertina
era de 15 a las 17 horas. La primaria superior asistía de 8 a 11.45
y de 14.45 a 17. ![[MCT 695]](../../imagenes/mcommnt.gif) En
este contexto, destaca el refinamiento que implicaron los acuerdos del
Primer Congreso Pedagógico respecto a la moderna distribución del tiempo
escolar, fundamentada en las más avanzadas teorías pedagógicas del momento:
"Duración de las clases (primer año veinte minutos, segundo veinticinco,
tercero treinta, cuarto cuarenta, con media hora de descanso a discreción);
semana de cinco días, año escolar de 10 meses". En
este contexto, destaca el refinamiento que implicaron los acuerdos del
Primer Congreso Pedagógico respecto a la moderna distribución del tiempo
escolar, fundamentada en las más avanzadas teorías pedagógicas del momento:
"Duración de las clases (primer año veinte minutos, segundo veinticinco,
tercero treinta, cuarto cuarenta, con media hora de descanso a discreción);
semana de cinco días, año escolar de 10 meses". ![[MCT 696]](../../imagenes/mcommnt.gif)
La gestión
de los tiempos escolares configuraría uno de los índices del rendimiento
de las instituciones, acorde con la mentalidad propia de la modernidad.
En fin,
nadie dudaría de los avances y redefinición que la educación popular
logró durante el siglo XIX en el orden de las ideas, de las teorías,
de las leyes y de los reglamentos y disposiciones; las limitaciones
y carencias de la vida escolar real y concreta en los ambientes conflictuados
política, cultural y económicamente, diferían de los planteamientos
teóricos y normativos. A raíz de los Congresos Pedagógicos y lo que
ahí se planteó, un articulista de un famoso diario capitalino, El Siglo
XIX, contrastaba:
Desde
nuestras altas montañas se ven siempre sobresalir campanarios dominando
la escuela donde maestros con más hambre que ciencia enseñan a medio
leer a niños medio desnudos, mal nutridos y ya empeñados por las palabras
antipatrióticas del cura [...]. Hay en toda la nación algo como un cortante
color gris, la constante mezcla de lo grande y lo pequeño. ![[MCT 697]](../../imagenes/mcommnt.gif)
2.
La escuela primaria, cristalización de las utopías ilustradas.
Las tradiciones
europeas que convergen en el movimiento de la Ilustración, desde diversas
tendencias y antagonistas, son el fermento intelectual de la vida cultural
del siglo XIX; el centro desde el cual se instituyen y regulan otras
formas de vida social, se avizoran otros valores a partir de los cuales
hombres y mujeres percibirían el mundo desde lugares renovados, recrearían
el sentido de su existencia construyendo nuevos modelos de relación
social y nuevos modelos educativos acordes con sus aspiraciones y su
visión del mundo. Es decir, se recrea la utopía como apuesta de futuro,
como proyecto de recreación de la vida social y personal.
Ciertamente
los siglos de las Reformas Religiosas que emprendiera el Occidente,
bajo el signo de la disidencia respecto a la Iglesia instituida y de
la contrarreforma católica, habían quedado atrás, pero no su intención
de fondo: operar una restauración en la vida de los hombres y de las
sociedades, en sus instituciones y en sus saberes. Y si el gran recurso
de los reformadores religiosos para redimir a los seres humanos de sus
males y del deterioro en el que habían caído, era la educación, ahora
para la Ilustración decimonónica, con otras banderas y desde otras consignas,
atravesada por un proceso de creciente secularización, apuesta, asimismo,
al carácter redentor de la educación. Comparte el anhelo de los reformadores:
la transformación de la vida social, la construcción de un nuevo orden
a partir de la formación de hombres nuevos.
2.1
Escuela, valores y modelos formativos.
Así, el
México del siglo XIX inaugura su independencia de la Corona Española
y, partícipe de las utopías sociales, económicas y culturales europeas,
proyecta su futuro en la imagen que poco a poco dibuja del Estado Moderno
que se concreta en la República, capaz de preservar la paz mediante
la justicia y la igualdad de oportunidades entre los individuos. Los
intelectuales ilustrados veían en él la posibilidad de que la sociedad
mexicana superara todos sus males, que procedían de la ignorancia y
el oscurantismo que se habían enseñoreado de amplios sectores de la
población durante los tres siglos de la Colonia; para dar el gran paso,
la medida necesaria era la instrucción de los ciudadanos para hacerlos
conscientes de sus obligaciones y conocedores de sus derechos, sustento
de toda forma de igualdad y libertad; trabajadores, leales y comprometidos
con el proceso de modernización que requería la nueva Nación mexicana.
La construcción de un nuevo orden en lo político, lo económico y lo
social sólo sería posible a partir de la formación de otra mentalidad,
de otro ser moral en esa masa ignorante y pobre; del desarrollo de un
vasto programa civilizador cuya bandera favorita sería la de proporcionar
los rudimentos de la lectura, de la moral cívica y de la religión a
todo el pueblo. Filósofos, legisladores, maestros de escuela, se darían
a la tarea de pensar la formación del ciudadano virtuoso, de regularla,
de plantear métodos, programas y contenidos, así como las alternativas
más concretas para renovar las prácticas escolares. Lucas Alamán estaba
absolutamente convencido de que:
Los
males de la población: suciedad, despilfarro, embriaguez, hábito de
trabajar sólo para lo indispensable, pueden corregirse de golpe con
el único remedio de mejor educación civil y religiosa. La "Ilustración"
es uno de los más poderosos modelos de prosperidad de una nación. ![[MCT 698]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Pero
los sueños de transformación social y las utopías educativas de los pensadores
mexicanos del siglo XIX, se toparían con la compleja realidad del país,
con los problemas de financiamiento de las escuelas en una atmósfera de
inestabilidad política y social, así como de altibajos económicos. Los
programas educativos del siglo XIX se vieron atravesados por las disputas
permanentes entre liberales y conservadores, entre monarquistas y republicanos,
entre federalistas y centralistas que asumirían, cada cual a su manera,
la contienda por la instrucción popular. En medio de todo ello se construyó
la escuela básica que nosotros heredamos.
Las autoridades
eclesiásticas y civiles que, en la medida en que avanza el siglo XIX
se irán redefiniendo e intercambiando funciones, habían asumido como
consigna instaurar el orden entre la población, combatiendo toda expresión
de desorden y de peligro social; para ello, uno de los más poderosos
aliados era la escuela, pues ésta sería una de las instituciones abocadas
a dar una ocupación a niños y jóvenes hambrientos, descuidados, sometidos
a ambientes violentos, corruptos y viciosos. Hacia el último cuarto
del siglo XVIII, momento del que partimos en el desarrollo de este texto,
la escuela se planteaba como la medida idónea para preservar a la población
joven de los peligros y los males del mundo, como una de las tareas
moralizadoras que había asumido fundamentalmente la Iglesia desde los
orígenes de la evangelización y que después hará suya el Ayuntamiento:
"se limpiarían las calles de chiquillos y ladronzuelos y se enseñaría
el debido respeto a las nuevas autoridades". ![[MCT 699]](../../imagenes/mcommnt.gif)
La tarea
ordenadora que emprendieran esos siglos implicó privilegiar algunos
valores sobre otros para dar juego al programa de regeneración social;
éstos normarían la acción de la escuela, por lo menos como aspiración.
A horcajadas de los siglos XVIII y XIX la moralización de la sociedad
se planteaba desde la perspectiva de la religión en términos de obediencia
y respeto planteados en los siguientes términos: "Respetar y temer a
Dios, a los santos de su particular devoción, al sacerdote, al padre,
al cacique o al jefe político parecía ser la clave para entender la
aculturación infantil", señala Staples. ![[MCT 700]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Don Guillermo
Prieto nos comunica muy bien los modelos de educación infantil que prevalecían
a principios del XIX:
El
ideal de un niño consistía en que se estuviese quietecito horas enteras,
en saber un buen trozo del Catecismo, de memoria, en oficiar el rosario
en las horas tremendas, comer con tenedor y cuchillo, dar las gracias
a tiempo, besar la mano a los padres y decir que quería ser emperador,
santo sacerdote o, cuando menos, mártir del Japón.
En
cuanto a la niña, le era permitido dar sus ojitos y sus piernitas a
los amigos, hacer comida con sus muñecas, ir a la iglesia con los ojos
bajos, comer poco... rezar mucho y no querer jugar al merolico con sus
primos, sino ser monja.![[MCT 701]](../../imagenes/mcommnt.gif)
La
persistencia del modelo catequístico que dominó la vida colonial persistió
muchas décadas después; la formulación de preguntas y respuestas preelaboradas
repetidas por los niños mecánicamente, denotaba una forma de pensar y
de sentir mediada por la autoridad en cuestión, que nos remite a una interpretación
del mundo y del sentido de la vida humana en él, próximo a la cosmovisión
teocéntrica. Ahí el niño y el adulto aprendían lo que se esperaba de ellos.
Los catecismos religiosos han servido, a partir de la Colonia hasta nuestros
días, para instruir a la población en las verdades que debían saber los
cristianos, para introducirlos a la doctrina religiosa; resulta interesante
que en plena vida independiente, a mediados del siglo XIX (1853), se decretara
a los niños media hora de religión por la mañana y por la tarde empleando
aún el famosísimo Catecismo del Padre Ripalda .![[MCT 702]](../../imagenes/mcommnt.gif) En realidad el catecismo constituyó un género literario y un modelo educativo
que se aplicó a otros campos; así, unos cuantos años después del inicio
de la vida independendiente, bajo la influencia de los republicanos franceses
y españoles, Gómez Farías introduce en la escuela básica el empleo de
los catecismos políticos para instruir -introducir en la doctrina cívica-,
con los mismos parámetros del modelo catequístico, al ciudadano virtuoso,
en relación con el código de deberes y derechos, a veces ostensiblemente
cargado a favor de las obligaciones y la obediencia, para con la Nación,
que también fomentaba el sentido respeto a las jerarquías y de obediencia
a las autoridades y superiores, la obediencia y la docilidad -en este
contexto se publica Cartilla social o breve instrucción sobre los derechos
y obligaciones de la sociedad civil (1833), de José Gómez de la Cortina-.
La práctica de escribir catecismos políticos, que no necesariamente desplazaron
a los religiosos ya que coexistieron con ellos, se prolonga a lo largo
del XIX adecuando sus contenidos a la educación civil en turno. El comportamiento
virtuoso, sea desde la perspectiva de la religión o bien de la sociedad
civil, sería el paradigma educativo favorecido por el México liberal.
En realidad el catecismo constituyó un género literario y un modelo educativo
que se aplicó a otros campos; así, unos cuantos años después del inicio
de la vida independendiente, bajo la influencia de los republicanos franceses
y españoles, Gómez Farías introduce en la escuela básica el empleo de
los catecismos políticos para instruir -introducir en la doctrina cívica-,
con los mismos parámetros del modelo catequístico, al ciudadano virtuoso,
en relación con el código de deberes y derechos, a veces ostensiblemente
cargado a favor de las obligaciones y la obediencia, para con la Nación,
que también fomentaba el sentido respeto a las jerarquías y de obediencia
a las autoridades y superiores, la obediencia y la docilidad -en este
contexto se publica Cartilla social o breve instrucción sobre los derechos
y obligaciones de la sociedad civil (1833), de José Gómez de la Cortina-.
La práctica de escribir catecismos políticos, que no necesariamente desplazaron
a los religiosos ya que coexistieron con ellos, se prolonga a lo largo
del XIX adecuando sus contenidos a la educación civil en turno. El comportamiento
virtuoso, sea desde la perspectiva de la religión o bien de la sociedad
civil, sería el paradigma educativo favorecido por el México liberal.
Uno de
los valores articuladores de la vida social, que cobra mayor fuerza
en la medida en que nos adentramos en el siglo XIX, es el del trabajo,
estrechamente vinculado con la modernidad. El sentido del nec-otio,
de la ocupación, de la industriosidad, de cierta utilidad de los conocimientos,
se apodera cada vez más de la vida social; el ser humano se esfuerza
por dejar su huella en el mundo recreándolo y modelándolo con su trabajo.
Esto se proyecta en la producción de modelos educativos orientados por
la actividad y el orden, donde niños y jóvenes encuentran el sentido
de la actividad y del trabajo; se daría "mayor interés en promover hábitos
de industria y habilidades técnicas entre los educandos. No sólo se
esperaba producir un hombre religioso y moral sino un trabajador ordenado
y capaz", ![[MCT 703]](../../imagenes/mcommnt.gif) pues la inactividad, la desocupación, la vagancia eran la fuente de
muchos de los vicios que había que impugnar, perseguir e, incluso, castigar.
pues la inactividad, la desocupación, la vagancia eran la fuente de
muchos de los vicios que había que impugnar, perseguir e, incluso, castigar.
De este
modo la población decimonónica se preparaba para apropiarse del ideario
de Gabino Barreda que marcaría al Porfiriato: "Orden y progreso"; en
la educación se delega el avance de la Nación.
2.2
Contenidos de estudio y aspiraciones sociales.
Por lo
demás, los contenidos escolares, razón de ser de la enseñanza básica,
constituyen un importante indicio de la manera en que la sociedad mexicana
daba sentido a su vida. Si durante los tres siglos que duró la Colonia,
el mundo se interpretaba a través de las verdades religiosas y la lógica
de la salvación, correspondientes a la enseñanza de primeras letras
que se realizaba a fines del XVIII, paulatinamente se introducen un
sentido de utilidad en el aprendizaje integrando rudimentos de lectura,
de escritura y de cálculo, así como aquello que tuviera que ver con
el comportamiento moral y civil (1826, 1827), con la costura y el bordado
para las niñas y el dibujo para los niños. 1857, con el triunfo de los
liberales, marca un parteaguas en el que la historia sagrada y el catecismo
religioso desaparecen como contenidos escolares.
La percepción
del mundo a través de la ciencia y de las verdades positivas que poco
a poco se irían imponiendo, así como el desarrollo de una conciencia
cívica y nacional, que tendía al amor a la patria y a sus instituciones,
y una concepción integral del desarrollo humano, amplió el espectro
de materias de estudio entre las que se introducirán la instrucción
moral y cívica, lengua nacional (escritura y lectura), lecciones
de cosas ,
aritmética, ciencias físicas y naturales, geometría, geografía, historia,
dibujo, canto, gimnasia, labores manuales, como quedó establecido para
el plan de estudios de la escuela básica primaria en el Primer Congreso
Pedagógico de fines del Porfiriato. ,
aritmética, ciencias físicas y naturales, geometría, geografía, historia,
dibujo, canto, gimnasia, labores manuales, como quedó establecido para
el plan de estudios de la escuela básica primaria en el Primer Congreso
Pedagógico de fines del Porfiriato. ![[MCT 704]](../../imagenes/mcommnt.gif) Este espectro de contenidos se venía bosquejando desde décadas atrás,
como lo señala DÍAZ COVARRUBIAS en su informe de instrucción
pública:
Este espectro de contenidos se venía bosquejando desde décadas atrás,
como lo señala DÍAZ COVARRUBIAS en su informe de instrucción
pública:
La
tendencia a ampliar las materias de enseñanza en las escuelas primarias,
que no merece sin duda alguna una sola palabra de censura, es moderna
y aconsejada por el rápido progreso de las ciencias, muchos de cuyos
principios pueden y aun deben estar ya en el dominio universal. La idea
antigua de la instrucción primaria tenía que limitarse a lo que era
indispensable para constituir al hombre en ser verdaderamente social
y prácticamente racional, despertando sus facultades intelectuales y
cultivando sus inclinaciones afectivas. ![[MCT 705]](../../imagenes/mcommnt.gif)
También
resulta significativo, en cuanto a concepción del mundo y de la vida,
el hecho de que las familias acomodadas desde finales del XVIII y durante
todo el siglo XIX, a través del recurso de maestros particulares en calidad
de institutores y preceptores, tuvieran particular interés en introducir,
sobre todo a sus hijas, en los comportamientos más refinados que comprendían
desde normas de urbanidad hasta "idiomas, pintura, dibujo, baile y música
[...] caligrafía". ![[MCT 706]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Ahora
bien, el hecho de que la modernidad se orientara a establecer un nuevo
orden social implicaba, a la vez, una cuidadosa geografía del control
para fomentarlo o, en su caso, para conservarlo. En lo que se refiere
a la escuela rudimentaria, ¿cuáles fueron las tecnologías del orden
que se pusieron en marcha?
2.3
Tecnologías del orden.
La disciplina
resulta ser una de las prácticas de tal manera inherentes a la vida
escolar, que es difícil pensarla fuera de este contexto que le da un
sentido educativo; sin embargo, ésta nace en el espacio de las órdenes
religiosas y las prácticas de los conventos, como un instrumento para
dominar las pasiones y los pensamientos. En sus inicios es un instrumento
hecho de cuerdas y a veces con alambres, se empleaba para azotarse,
como penitencia. La disciplina escolar también nos remite al sometimiento
del comportamiento de los escolares a las normas establecidas, a la
sanción de todo lo que se considerara una falta, al estímulo de lo que
se tenía por conducta valiosa y deseable. En su significado de origen,
también se empleó en las escuelas de finales del XVIII y principios
del XIX, según consta en algunos relatos autobiográficos que describen
los implementos de castigo en uso: "Acá hay disciplinas, y de alambre,
que arrancan los pedazos; hay palmetas, orejas de burro, cormas, grillos
y mil cosas feas [...]". ![[MCT 707]](../../imagenes/mcommnt.gif)
El recurso
al castigo físico era una de las prácticas más favorecidas; la experiencia
que nos relata el Periquillo Sarniento era de lo más común:
Tal
era mi nuevo preceptor, de cuya boca se había desterrado la risa para
siempre [...]. Era de aquellos que llevan como infalible el cruel y
vulgar axioma de que la letra con sangre entra, y bajo este sistema
era muy raro el día que no me atormentaba. La disciplina, la palmeta,
las orejas de burro y todos los instrumentos punitorios estaban en continuo
movimiento sobre nosotros; y yo, que iba lleno de vicios, sufría más
que ninguno de mis condiscípulos los rigores del castigo. [...] cuando
iba o me llevaban a la escuela, ya entraba ocupado de un temor imponderable;
con esto mi mano trémula y mi lengua balbuciente ni podían formar un
renglón bueno ni articular una palabra en su lugar. Todo lo erraba,
no por falta de aplicación, sino por sobra de miedo. A mis yerros seguían
los azotes, a los azotes más miedo, y a más miedo más torpeza en mi
mano y en mi lengua, la que me granjeaba más castigo". ![[MCT 708]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Y
si bien las Cortes de Cádiz prohiben los castigos físicos en 1813, su
uso se prolongó hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX; la propia
Compañía Lancasteriana los establecía en su reglamento, aunque también
es cierto que tenía otros dispositivos para conservar el orden en la escuela,
tales como la cuidadosa organización de las actividades y los tiempos
de los alumnos, ya señalada por Lancaster -"Cuidar de que todos los discípulos
en la escuela tengan algo útil qué hacer y un motivo para hacerlo"-. En
estas escuelas se aplicaría también un sistema de premios y castigos para
fomentar el aprovechamiento y el comportamiento de los escolares que era
de esperarse; de este modo, se empleaban tarjetas conocidas 'divisa de
mérito', que destacaban lo que se consideraban cualidades: aplicación,
aprovechamiento y demás; que se complementaban con las de castigo, que
señalaban los déficit: desaplicación, desaseo, descuido, traducidos a
calificativos peyorativos. Uno de los mayores estímulos para los escolares
constituía en llegar a ser monitores.
Las prácticas
disciplinarias en la escuela, para el último cuarto del siglo XIX, no
habían cambiado sustancialmente; se seguían empleando los azotes, el
encierro en los calabozos o cuartos aislados, el retrasar el horario
de los alimentos, etc. PROTASIO TAGLE planteó algunas medidas
menos lesionantes, tales como "amonestación en público o en privado,
expulsión de clases por un día; en asuntos graves el maestro debía consultar
al director [...]. Los directores quedaban facultados para expulsar
en forma temporal o definitiva según lo requiriera el asunto". ![[MCT 709]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Una de
las disposiciones más avanzadas al respecto, es el Reglamento de
las Escuelas Nacionales Primarias de Diciembre de 1896, que estableció:
"En ningún caso se aplicarán en las escuelas oficiales o particulares,
castigos que degraden o envilezcan a los niños". ![[MCT 710]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Las correcciones
deseables, sin embargo, siguieron centradas en el sistema de premios
y castigos, sancionando las faltas y estimulando el aprovechamiento,
la puntualidad, la limpieza, la buena conducta. Esto dio origen, además,
a la demostración de conocimientos a través de los exámenes cuyos resultados
eran registrados en calificaciones y premiados de diversa manera: con
regalos, con monedas, con diplomas. Para 1889 los alumnos que concluían
bien la escuela primaria, recibían una boleta.
Es importante
señalar que las medidas de orden y corrección que formaban parte de
la realidad cotidiana de las escuelas no distaban del trato, muy generalizado
por cierto en amplios sectores de la población, de que eran objeto los
niños mexicanos y de otras latitudes. Un indicador de esta situación,
lo constituye el concurso sobre testimonios de maltrato infantil, abierto
por la Facultad Política de la Universidad de Zurich, Suiza, en los
siguientes términos:
Se
ofrecen premios de 2'000 francos a la mejor memoria sobre los malos
tratos a los niños por las personas encargadas de su custodia, y otra
cantidad igual para premiar los trabajos relativos al trabajo excesivo
de los niños impuestos por personas responsables de su cuidado o extraños
a quienes hayan sido confiados. Serán preferidos los informes de los
maestros de escuela y pueden presentarse escritos en Inglés, Francés,
Alemán o Italiano. ![[MCT 711]](../../imagenes/mcommnt.gif)
2.4
Método y sistema.
Los otros
grandes dispositivos que sirvieron para organizar la vida escolar en
sus diversos aspectos son el método y el sistema
y el sistema ,
cuyos deslizamientos semánticos durante el período que abordamos en
este texto, resultan particularmente significativos no sólo de la construcción
de la escuela básica mexicana, sino de la misma disposición del sistema
educativo nacional ,
cuyos deslizamientos semánticos durante el período que abordamos en
este texto, resultan particularmente significativos no sólo de la construcción
de la escuela básica mexicana, sino de la misma disposición del sistema
educativo nacional ,
sumum de los procesos de escolarización que la modernización de
la sociedad mexicana construía día con día. ,
sumum de los procesos de escolarización que la modernización de
la sociedad mexicana construía día con día.
Una de
las observaciones tempranas y recurrentes -al final de la Colonia- con
la que autoridades y padres de familia valoraban la eficacia-ineficacia
de los maestros, es precisamente la de su falta de sistema o método.
Las quejas y las críticas de autoridades y padres de familia al respecto
son constantes por la carencia de los criterios mínimos para la organización
de los alumnos, para la selección de actividades y su distribución,
para enseñar unos contenidos dados, para establecer orden en la vida
escolar, la presencia o ausencia de método.
Las imágenes
por las que transita la vida de las escuelas, aunada a la preparación
de los maestros, establecen un parteaguas entre los maestros supuestamente
preparados para su función y los maestros que carecen de elementos para
hacerlo; unos desconocen cómo dirigir a los niños y jóvenes y mantener
las mínimas condiciones para enseñarles algo, en tanto que los otros
saben cómo hacerlo, pues manejan el método o sistema para organizar
a los escolares y disponer lo que hay que aprender. De tal modo, el
parámetro para ponderar el curso de la vida escolar es, pues, el orden
o bien el desorden.
En este
sentido, uno de los criterios tempranos de organización de los alumnos
es el de su clasificación en secciones o grupos con fines de enseñanza,
que dará lugar a diversos sistemas que se van imponiendo y combinando
en el curso de las décadas. Uno de ellos, vinculado con el Virreinato
de la Nueva España, era el individual, de uso común en las Amigas, donde
la maestra atendía a un niño por vez -y se desentendía de todos los
demás-; empleaba la Cartilla o Silabario para uso de las escuelas-
sistema de lectura utilizado desde la Colonia hasta mediados del XIX-
con la cual, a la vez, le enseñaba letra por letra, sílaba por sílaba,
hasta formar palabras, y el Catecismo del Padre Ripalda para
instruir en las verdades religiosas. Otro sistema que supera algunas
deficiencias del individual, es el sistema simultáneo, siguiendo el
modelo de los Escolapios, cuyo desarrollo se basa en la organización
de dos secciones o grupos de niños, unos dedicados a la lectura y otros
a la escritura sucesivamente, pues hasta que no dominaban los contenidos
de una sección, no pasaban a la otra. 
Un avance
importante en este sentido lo representó el sistema de enseñanza mutua
o Sistema Lancasteriano, atribuido principalmente a Bell y Lancaster,
![[MCT 712]](../../imagenes/mcommnt.gif) como una solución a las necesidades de enseñanza y la carencia de maestros
para atender a una población que iba en aumento. En él encontramos importantes
principios de organización de la escuela que, si bien recogen experiencias
anteriores dispersas, aportan otros elementos de orden: el maestro trabaja
con instructores o monitores que selecciona, y entrena, de entre los
alumnos más aventajados quienes, a su vez, se hacen cargo de grupos
de diez escolares, que se llamaban decuriones; asimismo, los contenidos
de enseñanza -lectura, escritura, aritmética y doctrina cristiana- se
abordan de manera simultánea en el tiempo dedicado a la escuela, y no
sucesiva como antes, con una novedad más: los alumnos formaban parte
de diferentes grupos o secciones de acuerdo al aprovechamiento que fueran
logrando en cada uno de los contenidos. El sistema lancasteriano es
capaz de atender a numerosos alumnos en perfecto orden y silencio, lo
cual se obtiene con una constante actividad de modo que no se distraigan
ni se aburran, con órdenes constantes y muy precisas para efectuar los
desplazamientos en el local y con una distribución de actividades y
tiempos muy meticulosa, que constituiría, de hecho, la primera tabla
de horarios escolares. Si tenemos presente que la Compañía Lancasteriana
organizó la instrucción pública del país casi durante todo el siglo
XIX, podemos comprender que muchas de las críticas que tuvo este sistema
proceden de fin de siglo de los pedagogos reconocidos tales como ABRAHAM
CASTELLANOS y ENRIQUE RÉBSAMEN entre otros.
como una solución a las necesidades de enseñanza y la carencia de maestros
para atender a una población que iba en aumento. En él encontramos importantes
principios de organización de la escuela que, si bien recogen experiencias
anteriores dispersas, aportan otros elementos de orden: el maestro trabaja
con instructores o monitores que selecciona, y entrena, de entre los
alumnos más aventajados quienes, a su vez, se hacen cargo de grupos
de diez escolares, que se llamaban decuriones; asimismo, los contenidos
de enseñanza -lectura, escritura, aritmética y doctrina cristiana- se
abordan de manera simultánea en el tiempo dedicado a la escuela, y no
sucesiva como antes, con una novedad más: los alumnos formaban parte
de diferentes grupos o secciones de acuerdo al aprovechamiento que fueran
logrando en cada uno de los contenidos. El sistema lancasteriano es
capaz de atender a numerosos alumnos en perfecto orden y silencio, lo
cual se obtiene con una constante actividad de modo que no se distraigan
ni se aburran, con órdenes constantes y muy precisas para efectuar los
desplazamientos en el local y con una distribución de actividades y
tiempos muy meticulosa, que constituiría, de hecho, la primera tabla
de horarios escolares. Si tenemos presente que la Compañía Lancasteriana
organizó la instrucción pública del país casi durante todo el siglo
XIX, podemos comprender que muchas de las críticas que tuvo este sistema
proceden de fin de siglo de los pedagogos reconocidos tales como ABRAHAM
CASTELLANOS y ENRIQUE RÉBSAMEN entre otros. ![[MCT 713]](../../imagenes/mcommnt.gif)
El sistema
simultáneo o colectivo, más avanzado que el que arriba mencioné, preveía
que el maestro tenía la capacidad de atender a todos los escolares que
aprendían todos los contenidos juntos. En la medida en que avanzó el
siglo XIX y los maestros se prepararon más, se impuso este sistema pero
partiendo del la base de que los escolares se clasificaban en grupos
homogéneos en relación con la edad y los contenidos que manejaban. El
maestro distribuía su atención entre cada grupo mientras que los demás
realizaban otras actividades. Este sistema fue aprobado por el Primer
Congreso Pedagógico. ![[MCT 714]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En este
mismo sentido de sistema, pues, se va haciendo cada vez más necesaria
la clasificación de los escolares y su disposición de grupos o clases
articuladas en un todo, que será la arquitectura de lo que conocemos
como sistema educativo nacional, acorde con las concepciones positivistas
que se fueron imponiendo hacia la segunda mitad del XIX, cuyo bosquejo
temprano ya lo encontramos en el proyecto de 1827 para organizar la
enseñanza en "tres partes" ![[MCT 715]](../../imagenes/mcommnt.gif) referidas a lo que hoy llamaríamos niveles. La labor de la Compañía
Lancasteriana, a lo largo de las décadas que colaboró con la educación
pública, contribuyó a regular y a uniformar las prácticas escolares.
referidas a lo que hoy llamaríamos niveles. La labor de la Compañía
Lancasteriana, a lo largo de las décadas que colaboró con la educación
pública, contribuyó a regular y a uniformar las prácticas escolares.
Por su
parte el uso temprano del método aparece vinculado con los exámenes
practicados por el Gremio de Maestros para otorgar licencias para enseñar.
Ya desde entonces, uno de sus principales significados se refiere a
la disposición de las condiciones necesarias para la buena marcha de
la instrucción y se transforma en uno de los principales parámetros
para valorar la enseñanza. Por lo general, el método se define en relación
con particulares contenidos o materias de aprendizaje. Así, se transita
por diversos momentos que amplían el espectro de posibilidades en relación
con el enriquecimiento de los contenidos de enseñanza y van particularizando
y sistematizando las experiencias en determinados campos. Me explico:
a lo largo del período que abordamos en este texto, podemos distinguir
dos grandes tendencias en relación con este campo de problemas: podemos
afirmar que desde finales del siglo XVIII hasta el inicio del Porfiriato
(1876) domina lo que pudiéramos llamar método antiguo, que se caracteriza
por prácticas repetitivas, contenidos memorísticos e imitación de modelos,
que fomentaban el sentido de autoridad, la obediencia, la docilidad.
Sin embargo, el marcar ciertos principios de organización en la marcha
de la enseñanza, no nos debe hacer perder de vista las particularidades
y avances en cada campo de contenidos que se van sucediendo a lo largo
del siglo. Por ejemplo, en relación con los métodos de lectura, en 1820
se da un cambio importante en la medida en que los maestros van optando
por el silabeo en vez del deletreo. ![[MCT 716]](../../imagenes/mcommnt.gif) Respecto a esta tendencia que dominó el escenario de la vida escolar
durante tantas décadas, resulta sugerente escuchar a Porfirio Díaz,
hacia 1896, refiriéndose a los cambios recientes según los cuales "los
métodos anticuados y rutinarios que hace aún ocho años se practicaban
en la inmensa mayoría de las escuelas públicas, se han substituido con
una sola tendencia uniforme y dominadora y un método superior y racional".
Respecto a esta tendencia que dominó el escenario de la vida escolar
durante tantas décadas, resulta sugerente escuchar a Porfirio Díaz,
hacia 1896, refiriéndose a los cambios recientes según los cuales "los
métodos anticuados y rutinarios que hace aún ocho años se practicaban
en la inmensa mayoría de las escuelas públicas, se han substituido con
una sola tendencia uniforme y dominadora y un método superior y racional".
![[MCT 717]](../../imagenes/mcommnt.gif)
La otra
gran tendencia que florece durante el Porfiriato, cristaliza en el método
de enseñanza objetiva y en las lecciones de cosas, antídoto contra el verbalismo de las lecciones
orales. Para ello, diversas aportaciones se conjugan, entre las que
se cuenta la influencia positivista de Barreda, que recoge los avances
científicos de la época, como lo expresa Díaz Covarrubias:
y en las lecciones de cosas, antídoto contra el verbalismo de las lecciones
orales. Para ello, diversas aportaciones se conjugan, entre las que
se cuenta la influencia positivista de Barreda, que recoge los avances
científicos de la época, como lo expresa Díaz Covarrubias:
A
esta necesidad que hoy siente el mundo moderno, el mundo del trabajo,
de la industria y de la influencia definitiva de las ciencias positivas,
corresponde la nueva faz que está tomando la instrucción primaria con
el sistema conocido bajo el nombre de Lecciones sobre las cosas". ![[MCT 718]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Asimismo,
los desarrollos de la psicología evolutiva, de la higiene escolar, de
la psicopedagogía y las innovaciones de los afamados pedagogos del tercer
tercio del XIX radicados en Veracruz, entre los que se cuentan ENRIQUE
LAUBSCHER, Enrique Rébsamen y CARLOS A. CARRILLO, sólo por
mencionar algunos, que introducen al país las teorías de Comenio, Froebel,
Pestalozzi, Rousseau, Herbart, Spencer, entre otros, reconocen como principio
de toda enseñanza la manera en que se realiza el aprendizaje: "El conocimiento
del mundo material lo adquirimos por medio de nuestros sentidos. Los objetos
y diversos fenómenos del mundo exterior, son la materia sobre la que primeramente
se ejercitan nuestras facultades". ![[MCT 719]](../../imagenes/mcommnt.gif)
A partir
de ello, se pondrán en juego muchos otros principios relacionados con
la buena marcha de la enseñanza:
La
marcha natural de la educación es de lo simple a lo complejo; de lo
conocido a lo correspondiente desconocido; de los hechos a las causas;
cosas antes que nombres, ideas antes que palabras; elementos antes que
reglas". ![[MCT 720]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Por
otra parte, los problemas del método también se expresan en los textos
escolares favorecidos por diversos motivos, puesto que muchas veces su
difusión dependía de la influencia de los usos europeos en boga y las
concesiones locales para su publicación, en tanto que otras estaban directamente
prohibidos por las autoridades religiosas o civiles, también constituyeron
otra de las expresiones y opciones en relación con el método, pues el
autor vertía ahí una determinada forma de transmitir conocimientos. Sin
ir más lejos, los catecismos y las cartillas, si bien su uso temprano
procede de la Colonia en relación con los contenidos mínimos de doctrina
religiosa y rudimentos de lectura, como ya lo señalábamos, también es
cierto que, avanzando los siglos constituyeron un recurso para poner a
disposición de grandes sectores de población diversos contenidos presentados
en sus aspectos más elementales. El método que ahí se sigue indudablemente
es repetitivo, memorístico y basado en la autoridad, acorde con los valores
que se fomentaban. Otro ejemplo, lo tenemos en los diversos métodos de
lectura, no exentos de polémicas, que se concentraron en los textos de
autores tales como Enrique Rébsamen, Luis G. Mantilla, GREGORIO TORRES
QUINTERO, etc., o bien en relación con el caso de la enseñanza de
la historia, también motivo de debate, a través de los textos del propio
Rébsamen, de Guillermo Prieto, de Justo Sierra.
Finalmente,
puede decirse que en las nociones de método y sistema se inscriben las
aspiraciones, inicialmente de los ilustrados liberales y posteriormente
de los científicos positivistas, para darle uniformidad a la enseñanza
a través de los contenidos y su organización, de los procesos seguidos
en su desarrollo, de los implementos y útiles -entre los que se incluyeron
los libros de texto desde finales del XIX-, de la distribución de tiempos
y actividades, de la valoración de resultados, del sistema de estímulos
y castigos. A la legislación y los reglamentos respectivos correspondería
normarla y dar juego a las particularidades de cada región, siempre
en medio de los vaivenes y polémicas del centralismo y el federalismo.
Todos
los debates, reflexiones y medidas que se dieron en torno a la uniformidad
de la enseñanza a lo largo del XIX, implicarían la gestión de las autoridades
en turno -Iglesia, Cabildo, Ayuntamiento, Municipio, Estado- para asumir
las riendas de lo que se enseñaba, de cómo se enseñaba y de quién lo
enseñaba para decidir sobre ello.
2.5
Inspectores.
Estas
disposiciones, orientadas a regular y a darle organicidad a las prácticas
educativas, eran acordes por lo demás con la vocación universalista
del espíritu ilustrado y se erigieron en la máxima aspiración de la
República: la unidad nacional se podría lograr a partir de la uniformidad
de la enseñanza que permitiría superar las diferencias y desigualdades.
Estos propósitos desde muy temprano requirieron de un sistema de vigilancia
no sólo de los maestros sobre los educandos, expresión de las tecnologías
del orden, que se implementó a partir de la figura del Cuerpo Inspector
de las escuelas (1827). La vigilancia y control se ejercería no sólo
por parte del maestro hacia los instructores, ni de los instructores
hacia los escolares, sino de las autoridades escolares hacia los maestros
para reconocer las condiciones en que trabajaban, su desempeño, los
métodos que empleaban, la disciplina que administraban, las dificultades
y carencias que constataban. Todo esto a partir de un sistema de visitas
e intercambio de informes razonados que se van tornando más complejos
y más fundamentados cada vez. La figura del inspector fue recreada a
partir de la Ley reglamentaria de instrucción obligatoria (1891), que
preveía la creación de un Consejo Superior de Instrucción Primaria que
vigilaría la marcha técnica y administrativa de las escuelas a través
de un cuerpo de inspectores. ![[MCT 721]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Las diversas
tecnologías del orden aportaron experiencias y reflexiones que dieron
lugar a la construcción de saberes especializados en relación con la
escuela como bien público, con sus actores, con sus prácticas cotidianas,
que se conocerán genéricamente como pedagogía moderna, uno de los frutos más preciados del siglo XIX que al Porfiriato
le correspondió el mérito de cosechar. No por casualidad la profesión
de maestro de escuela elemental fue una de las más estimuladas y valoradas
durante el Porfiriato
moderna, uno de los frutos más preciados del siglo XIX que al Porfiriato
le correspondió el mérito de cosechar. No por casualidad la profesión
de maestro de escuela elemental fue una de las más estimuladas y valoradas
durante el Porfiriato![[MCT 722]](../../imagenes/mcommnt.gif) de manera directamente proporcional al auge de la llamada época de oro
de la escuela elemental; del mismo modo, la vocación educadora que maduró
en esta época dio lugar a una pléyade de educadores de diversas profesiones
y ocupaciones: periodistas, literatos, médicos, abogados, hombres de
Estado.
de manera directamente proporcional al auge de la llamada época de oro
de la escuela elemental; del mismo modo, la vocación educadora que maduró
en esta época dio lugar a una pléyade de educadores de diversas profesiones
y ocupaciones: periodistas, literatos, médicos, abogados, hombres de
Estado.
A modo
de Conclusión:
Los primeros
pasos en la educación popular mexicana se dieron desde la perspectiva
de la enseñanza religiosa; sobre el esfuerzo desplegado por los evangelizadores
de estas latitudes, se yuxtapondría después el de la civilización ilustrada
de los amplios sectores de la población mexicana, que es el ambiente
en el que la escuela básica construye los rasgos que la definen como
tal y en el que adquiere un lugar privilegiado en la vida de la sociedad.
Puede decirse que en el transcurso del siglo XIX la escuela de primeras
letras transita, grosso modo, de las imágenes desordenadas, caóticas,
irregulares y ruidosas de la vida escolar, a las de una escuela dominada
por el trabajo, el silencio y el orden, que quiere tener cada cosa en
su lugar y un lugar para cada cosa...
Los cambios
se sucedieron de manera lenta, casi imperceptible, no exentos de fracturas,
de resistencias, de contradicciones y de consecuencias. Sin embargo,
la escuela básica del Porfiriato finalmente logró asumir que su tarea,
más que instruir, era educar .
Laubscher y Rébsamen, Ildefonso Estrada, primero; más adelante Justo
Sierra y Ezequiel A. Chávez, coincidirían en que la tarea más importante
de la escuela era incidir en el desarrollo integral y armónico del niño;
esto es, en el desenvolvimiento de sus aspectos físico, intelectual,
moral y estético. .
Laubscher y Rébsamen, Ildefonso Estrada, primero; más adelante Justo
Sierra y Ezequiel A. Chávez, coincidirían en que la tarea más importante
de la escuela era incidir en el desarrollo integral y armónico del niño;
esto es, en el desenvolvimiento de sus aspectos físico, intelectual,
moral y estético. ![[MCT 723]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Éste será
el legado del siglo XIX a la escuela primaria de la Revolución Mexicana,
pero también le hereda los déficit que, a pesar de grandes esfuerzos,
no había logrado superar del todo, tales como la insuficiente atención
a la vasta y compleja tarea de la educación indígena y de la escuela
rural, que los maestros revolucionarios asumirán como bandera.
|