Siglo
XIX y XX

Area
de Historia del Estado y la Sociedad.
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
1.1. La historia de la educación.
 Los
primeros estudios sobre historia de la educación
Los
primeros estudios sobre historia de la educación![]() en México se inclinaron con la elaboración de monografías generales o
sobre un periodo específico, los trabajos se centraron en proyectos, planes
en México se inclinaron con la elaboración de monografías generales o
sobre un periodo específico, los trabajos se centraron en proyectos, planes![]() ,
programas
,
programas![]() y propuestas educativas; biografías de educadores
y propuestas educativas; biografías de educadores![]() y pedagogos;
y pedagogos;![]() o estudios de caso sobre escuela
o estudios de caso sobre escuela![]() y algunas historias institucionales.
y algunas historias institucionales.![]() Del mismo modo, la periodización giró en torno a las grandes épocas de
la historia política en México: el México Antiguo, la Conquista y la Colonia;
el México Independiente (1821-1876); el Porfiriato (1876-1910); la educación
revolucionaria
Del mismo modo, la periodización giró en torno a las grandes épocas de
la historia política en México: el México Antiguo, la Conquista y la Colonia;
el México Independiente (1821-1876); el Porfiriato (1876-1910); la educación
revolucionaria![]() (1917-1934); la educación socialista
(1917-1934); la educación socialista![]() (1934-1940) y la época Posrevolucionaria (1940-1990), generalmente por
periodos presidenciales sexenales.
(1934-1940) y la época Posrevolucionaria (1940-1990), generalmente por
periodos presidenciales sexenales. ![]()
Dentro de
esta etapa es importante mencionar los trabajos del Centro de Investigaciones
Sociales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CISINAH) en
antropología educativa desde el año de 1974, de Francisco Larroyo o Ernesto
Meneses Morales![]() con su importante obra que abarca, en varios tomos, desde 1821 hasta 1988
y el Seminario de Historia de la Educación del Colegio de México coordinado
por Josefina Vázquez.
con su importante obra que abarca, en varios tomos, desde 1821 hasta 1988
y el Seminario de Historia de la Educación del Colegio de México coordinado
por Josefina Vázquez.
Luz Elena
Galván y Susana Quintanilla ![]() señalan al año de 1981 como el momento en el que la historiografía de
la educación en México llegó al final de la etapa de producción de textos
"dirigidos a un público amplio que intentaban proporcionar un panorama
global de la evolución del sistema educativo mexicano"
señalan al año de 1981 como el momento en el que la historiografía de
la educación en México llegó al final de la etapa de producción de textos
"dirigidos a un público amplio que intentaban proporcionar un panorama
global de la evolución del sistema educativo mexicano"![]() ,
,![]() con la publicación de los Ensayos sobre historia de la educación en México
coordinado por Josefina Vázquez y el libro editado por la Secretaría
de Educación Pública
con la publicación de los Ensayos sobre historia de la educación en México
coordinado por Josefina Vázquez y el libro editado por la Secretaría
de Educación Pública![]() (SEP) a cargo de FERNANDO SOLANA ,
(SEP) a cargo de FERNANDO SOLANA ,![]() titular de esa dependencia, texto que fue dirigido a los maestros del
sistema educativo mexicano, a través de su distribución gratuita, y después
editado por la propia Secretaría y el Fondo de Cultura Económica en la
colección denominada "SEP'ochentas
titular de esa dependencia, texto que fue dirigido a los maestros del
sistema educativo mexicano, a través de su distribución gratuita, y después
editado por la propia Secretaría y el Fondo de Cultura Económica en la
colección denominada "SEP'ochentas![]() "
en una edición de bolsillo y de bajo costo, para su venta a un público
amplio.
"
en una edición de bolsillo y de bajo costo, para su venta a un público
amplio.
No podemos
olvidar los textos ya clásicos de John Britton, de David Raby, de Ramón
Eduardo Ruiz, además de los de Mary Kay Vaughan![]() que, desde la mirada de la historiografía norteamericana, hicieron un
gran aporte a la historiografía de la educación mexicana durante las décadas
de 1970 y 1980, al utilizar fuentes y métodos poco utilizados en el análisis
histórico hasta ese momento, además de llevar las discusiones de la historia
de la educación hacia el "debate nacional e internacional acerca de Revolución"
Mexicana (1910-1917) "y el desarrollo del México moderno", utilizaron
"modelos y referentes teóricos entonces en boga".
que, desde la mirada de la historiografía norteamericana, hicieron un
gran aporte a la historiografía de la educación mexicana durante las décadas
de 1970 y 1980, al utilizar fuentes y métodos poco utilizados en el análisis
histórico hasta ese momento, además de llevar las discusiones de la historia
de la educación hacia el "debate nacional e internacional acerca de Revolución"
Mexicana (1910-1917) "y el desarrollo del México moderno", utilizaron
"modelos y referentes teóricos entonces en boga". ![]()
En la década
de 1980 los investigadores de la historia de la educación en México empezaron
a incursionar en la historia social y en la historia regional. El Centro
de Investigaciones Sobre Antropología Social (CIESAS antiguo CISINAH)
y el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigaciones
y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN))
fueron los pioneros en este campo, a ellos se han ido sumando una buena
cantidad de investigadores e historiadores de la educación en distintas
partes del país, que han tomado la estafeta de la historia social y regional,
sus resultados se pueden apreciar en las memorias de los encuentros
nacionales (e internacionales) de historia de la educación.![]()
En la primera de estas instituciones: el CIESAS, Luz Elena Galván ha coordinado durante once años el Seminario de Investigación Educativa que se ha constituido en un espacio en el que confluyen investigadores educativos de distintas disciplinas, entre ellos los historiadores, es importante resaltar que esta confluencia de investigadores con diferentes formaciones en las ciencias sociales ha enriquecido, en lo particular, el desarrollo de la historia social de la educación, puesto que los distintos temas que se presentan reciben el tratamiento antropológico, sociológico, etnográfico, pedagógico e histórico, entre otros.
En el DIE,
de la misma forma, en la segunda mitad de la década de 1980 se inició
un Seminario sobre la educación socialista en México y la respuesta de
la sociedad en distintas regiones, organizado por Susana Quintanilla y
dirigido por Mary Kay Vaughan (de la Universidad de Chicago en Illinois)![]() , este Seminario abrió las puertas a la historia regional de la educación.
, este Seminario abrió las puertas a la historia regional de la educación.
No se puede
dejar fuera de este proceso la labor desarrollada en algunos estados de
la república: México, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Morelos
y Puebla entre los más destacados en los que se hace historia de caso,
social y regional; así como la suma de esfuerzos que han constituido los
encuentros nacionales de historia de educación.
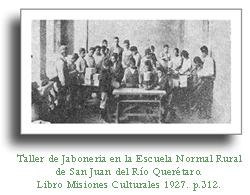
Los temas
que se han abordado intentan penetrar a la vida cotidiana de la escuela![]() y de la comunidad, buscan a los actores sociales de la educación: maestros,
alumnos
y de la comunidad, buscan a los actores sociales de la educación: maestros,
alumnos![]() ,
padres de familia, autoridades educativas, civiles, religiosas y militares;
indagan sobre la cultura, mentalidades, lectura y la cultura escritura,
es decir, intentan descubrir la relación que tuvieron los procesos
educativos
,
padres de familia, autoridades educativas, civiles, religiosas y militares;
indagan sobre la cultura, mentalidades, lectura y la cultura escritura,
es decir, intentan descubrir la relación que tuvieron los procesos
educativos![]() con su entorno social.
con su entorno social.
La historia social de la educación en México es un campo de investigación que se fue consolidando durante la década de 1990, cada vez se sumaron más investigadores desde diversas disciplinas de las ciencias humanas a ella, cada bienio participan más ponentes y asistentes en los encuentros nacionales, asimismo, en el Congreso Nacional de Investigación Educativa la historia de la educación ha ganado un espacio por merito propio.
Un área
que ha sido poco estudiada en este campo es la concerniente a la relación
entre educación y su entorno económico, hace falta mucha investigación
acerca de la interacción entre educación y economía, no obstante que gran
parte del discurso, pedagogías![]() y teorías educativas desarrolladas desde finales del siglo XVIII, por
economistas, pedagogos y políticos, tanto a nivel nacional como internacional,
insistieron en que la educación era un factor de importancia primordial
para el desarrollo económico
y teorías educativas desarrolladas desde finales del siglo XVIII, por
economistas, pedagogos y políticos, tanto a nivel nacional como internacional,
insistieron en que la educación era un factor de importancia primordial
para el desarrollo económico![]() de los pueblos.
de los pueblos.
La historia económica de la educación se ha estudiado muy poco. Ello sucede incluso a nivel latinoamericano; los temas en los que se agruparon las mesas de trabajo en el IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana celebrado en Santiago de Chile en mayo de 1998, así lo muestran:
- 1.
Historia de las Ideas Educacionales en América
Latina,
- 2. Historia de la Instituciones Educacionales en América Latina,
- 3. Influencia Recíproca entre los Países Latinoamericanos,
- 4. Historia de los Movimientos Socioculturales en Latinoamérica,
- 5. Aplicación del Conocimiento Científico a la Educación,
- 6. Los Protagonistas de la Educación Latinoamericana, y
- 7. Personas e Ideas en el Desarrollo Educativo.
- 2. Historia de la Instituciones Educacionales en América Latina,
1.2. La historia económica y la educación.
A pesar de que los historiadores de la economía, sobre todo los que han reconstruido los procesos de industrialización afirman que la educación es un factor de importancia primordial para que estos procesos se lleven a cabo, no han pasado del nivel teórico.
Douglass
North pionero de la Nueva Historia Económica (New Economic History)![]() norteamericana propone tres factores básicos para que se pueda generar
el desarrollo económico de un país: "el primero es la técnica
norteamericana propone tres factores básicos para que se pueda generar
el desarrollo económico de un país: "el primero es la técnica![]() ;
el segundo es la inversión en la gente
;
el segundo es la inversión en la gente![]() [o la inversión en capital humano]
[o la inversión en capital humano]![]() y el tercero es la eficiencia de la organización económica".
y el tercero es la eficiencia de la organización económica". ![]() Desde el punto de vista de este autor para el buen desarrollo de la técnica
y de la tecnología en un país "se requiere de grandes cantidades de educación
" y añade que son necesarias grandes "inversiones en capital humano".
No obstante que Douglass hace esos planteamientos teóricos en el primer
capítulo del texto denominado: (Teoría, estadística e historia")
Desde el punto de vista de este autor para el buen desarrollo de la técnica
y de la tecnología en un país "se requiere de grandes cantidades de educación
" y añade que son necesarias grandes "inversiones en capital humano".
No obstante que Douglass hace esos planteamientos teóricos en el primer
capítulo del texto denominado: (Teoría, estadística e historia") ![]() ,
en el resto del libro no se hace estudio de la inversión en capital humano
que hubo en los Estados Unidos, como es sabido esta corriente de la historia
económica basa gran parte de sus reconstrucciones históricas en el uso
de información estadística, el autor no ofrece información de alfabetización
,
en el resto del libro no se hace estudio de la inversión en capital humano
que hubo en los Estados Unidos, como es sabido esta corriente de la historia
económica basa gran parte de sus reconstrucciones históricas en el uso
de información estadística, el autor no ofrece información de alfabetización![]() o población escolar.
o población escolar.![]()
La historia norteamericana fue analiza a través de una visión general del desarrollo económico norteamericano, y después por periodos y temas: economía colonial, la expansión norteamericana (1790-1815), industrialización, aceleración del desarrollo económico, la economía sureña, el papel del gobierno, los transportes, la expansión territorial, el gigante industrial, el periodo de las guerras mundiales.
El texto
contiene gráficos (30), mapas (2) y cuadros (23) de estos últimos sólo
uno ofrece datos sobre educación, se denomina: "Comparación internacional
de poblaciones escolares nacionales" en el año de 1850 y ofrece el porcentaje
de estudiantes![]() con respecto a la población total en países de Europa Occidental y los
Estados Unidos con el fin de ofrecer un panorama comparativo, pero el
autor no hace análisis de la información que presenta.
con respecto a la población total en países de Europa Occidental y los
Estados Unidos con el fin de ofrecer un panorama comparativo, pero el
autor no hace análisis de la información que presenta. ![]() Douglass
no analiza el cuadro, ni mucho menos hace una reconstrucción y análisis
de la inversión en la formación de capital humano en los Estados Unidos.
Douglass
no analiza el cuadro, ni mucho menos hace una reconstrucción y análisis
de la inversión en la formación de capital humano en los Estados Unidos.
Los historiadores de la economía en México no han incursionado en la historia de la educación, sus estudios se han centrado en la industrialización, las finanzas, el comercio, los empresarios y las empresas.
Manuel Cazadero
hizo un análisis de las revoluciones industriales, para él han existido
tres revoluciones industriales que a su vez generaron cambios estructurales
en tres ámbitos de la sociedad: a. En la "estructura de innovaciones tecnológicas",
b. "en la estructura global" y c. En la "economía mundial". ![]()
No obstante que Cazadero plantea la idea de que la revolución industrial generó, a escala mundial y de forma gradual:
un conjunto de profundas transformaciones sociales que también revisten carácter estructural y que deben de tener lugar antes y durante la revolución industrial en la sociedad destinada a asimilar la nueva tecnología, haciendo posible internalizarla.
Considera que la educación jugó un papel de gran relevancia en los cambios estructurales globales generados por la revolución industrial, sobre todo en la Segunda Revolución, añade además que:
...el éxito del proceso industrializador habría sido imposible sin el extraordinario impulso que Alemania dio a la educación y al cultivo de la ciencia. Una de las características más importantes del sistema educativo fue el empeño en cuidar su calidad en todos niveles. Así, los presupuestos destinados a educar a la niñez no sólo crecieron a medida que lo hacía la economía, sino que representaban un porcentaje siempre creciente de la riqueza nacional.![[MCT 458]](../../imagenes/mcommnt.gif)
 Esa
descripción acerca de la educación no la hace ni para Inglaterra, ni para
Francia, ni para el Japón, o para los Estados Unidos sólo realiza un análisis
del gasto total destinado a educación en el periodo 1969-1970 durante
la Segunda Revolución Industrial, afirma que el objetivo de esta asignación
es "proporcionar a la nueva sociedad industrial los trabajadores lo suficientemente
educados que ésta necesita para existir" y añade que este requisito (la
existencia de fuerza de trabajo instruida) es "innecesario en las etapas
preindustriales e incluso parcialmente necesario durante la Primera Revolución
Industrial", pero en la Segunda es requisito indispensable la existencia
de "obreros dotados [incluso] de estudios superiores a los básicos [como
los] técnicos y científicos con preparación universitaria".
Esa
descripción acerca de la educación no la hace ni para Inglaterra, ni para
Francia, ni para el Japón, o para los Estados Unidos sólo realiza un análisis
del gasto total destinado a educación en el periodo 1969-1970 durante
la Segunda Revolución Industrial, afirma que el objetivo de esta asignación
es "proporcionar a la nueva sociedad industrial los trabajadores lo suficientemente
educados que ésta necesita para existir" y añade que este requisito (la
existencia de fuerza de trabajo instruida) es "innecesario en las etapas
preindustriales e incluso parcialmente necesario durante la Primera Revolución
Industrial", pero en la Segunda es requisito indispensable la existencia
de "obreros dotados [incluso] de estudios superiores a los básicos [como
los] técnicos y científicos con preparación universitaria".
Pero Cazadero
considera que la educación más que un factor de impulso a la Revolución
Industrial fue un efecto generado por los cambios operados en la nueva
estructura industrial. ![]() Aun así dedica poco espacio a la descripción y análisis de los sistemas
educativos como resultado del proceso industrializador.
Aun así dedica poco espacio a la descripción y análisis de los sistemas
educativos como resultado del proceso industrializador.
Uno de los
estudios más recientes acerca de la industrialización en México (publicado
a fines del año de 1997), hace un recorrido desde la época colonial hasta
el siglo XX, es interesante observar como de los siete artículos que forman
el texto, sólo en uno de ellos se hace mención de forma breve a la educación.
Así el libro se compone de materiales que estudian: la manufactura colonial,
la industria en el siglo XIX, el cambio tecnológico durante el porfiriato
(1877-1911), la industria durante la Revolución Mexicana (1910-1917),
la concentración industrial de 1925 a 1940, el periodo 1940-1960 y la
industria de 1950 a 1980. ![]()
En el texto se cuestiona en principio la relación entre la primera y segunda revoluciones industriales y el proceso de industrialización en México, la relación entre estabilidad política y el proceso de desarrollo industrial y la política económica en México. Pero los autores nunca se preguntan acerca de los cambios en la estructura social generados por este proceso y mucho menos por el proceso educativo.
Únicamente
en el artículo de Walther L. Bernecker se hace una pequeña alusión a la
educación como parte del proceso de industrialización durante el siglo
XIX, al afirmarse que: los políticos mexicanos del periodo 1821-1876 buscaban
el progreso "hasta alcanzar la modernidad", de tal forma que "la educación
sería el camino idóneo para construir la nación", para lograr esa meta
"habría que inculcar los conocimientos elementales![]() ,
la alfabetización
,
la alfabetización![]() ,
la aculturación de los indígenas y de las 'masas populares', y valores
éticos que prepararían a la sociedad...", para el autor es de especial
atención "la educación artesanal"
,
la aculturación de los indígenas y de las 'masas populares', y valores
éticos que prepararían a la sociedad...", para el autor es de especial
atención "la educación artesanal"![]() ,
puesto que para él se convirtió en uno de los "intereses centrales de
los proyectos educativos y del fomento de las artes e industrias".
,
puesto que para él se convirtió en uno de los "intereses centrales de
los proyectos educativos y del fomento de las artes e industrias". ![]() Mas no existe una reconstrucción y análisis del proceso educativo y mucho
menos en relación con la economía.
Mas no existe una reconstrucción y análisis del proceso educativo y mucho
menos en relación con la economía.
En el año
de 1989 se llevó a cabo en Valencia, España el X Congreso Internacional
de Historia Económica, dentro de éste se desarrolló la sesión denominada
"A-5: Educación y crecimiento económico desde la Revolución Industrial",
de esta reunión se desprendió el texto editado por Gabriel Tortella que
lleva el mismo título de la sesión. ![]()
El texto es interesante puesto que se integró con trabajos de historiadores económicos que analizaron la relación entre educación y economía, está dividido en los siguientes capítulos:
"Educación, alfabetización y crecimiento económico",
"El rol de la educación en la construcción económica de la Nación",
"Las fallas de la educación técnica y el retraso económico" y,
"Oferta y demanda: el Estado y el sector privado en la educación"
El objetivo
del texto es "contribuir al debate sobre las nuevas investigaciones de
historiadores económicos desde la perspectiva de la larga duración y las
diferencias entre las experiencias nacionales y regionales".![]()
Como se
menciona en el objetivo, los artículos se refieren a distintos países
y regiones: en cuanto a la relación entre educación y desarrollo económico
se presentan los casos de Inglaterra, Japón, Puebla (del que hablaremos
más adelante), Rusia y España. En este apartado los autores intentan encontrar
la correspondencia entre educación y economía: Susan B. Hanley (Japón),
Boris N. Mironov (Rusia) y Clara E. Núñez (España),![]() los tres autores parten de la hipótesis que asegura la existencia de una
relación causal entre educación y economía, en donde la primera es una
variable independiente, es decir, que al mejorar la educación de los individuos
se propicia el crecimiento económico.
los tres autores parten de la hipótesis que asegura la existencia de una
relación causal entre educación y economía, en donde la primera es una
variable independiente, es decir, que al mejorar la educación de los individuos
se propicia el crecimiento económico.
Este mismo supuesto es criticado por Stephen Nicholas al hacer un ensayo de interpretación acerca de la alfabetización y su impacto en la revolución industrial inglesa ("Literacy and the Industrial Revolution"), como se puede apreciar Nicholas es más específico en su estudio, puesto que, sólo se refiere a la revolución industrial, mientras que los otros autores se refieren en general al crecimiento económico propiciado por la alfabetización y la educación en los países que estudian.
Nicholas
parte de la crítica a la teoría del capital humano: la alfabetización
de la población como una inversión en la formación de mano de obra para
la industria, este autor asegura que en Bretaña al momento de su industrialización,
no se debe de tomar a la alfabetización de la mano de obra como una inversión,
tal y como lo planteaba Adam Smith en "La Riqueza de las Naciones", quién
comparaba a "un hombre educado con una máquina de alto costo que reintegra
su costo inicial",![]() pero los resultados de la investigación histórica hacen suponer a Nicholas
que la educación más bien fue un bien de consumo
pero los resultados de la investigación histórica hacen suponer a Nicholas
que la educación más bien fue un bien de consumo![]() ,
en términos económicos una "sociedad desarrollada, puede tener 'mucha
educación' o del mismo modo puede tener 'poca educación', [concluye afirmando
que] más educación formal
,
en términos económicos una "sociedad desarrollada, puede tener 'mucha
educación' o del mismo modo puede tener 'poca educación', [concluye afirmando
que] más educación formal![]() no siempre es mejor", refiriéndose a que no sólo la cantidad de educación
es importante sino también la calidad". Añade que no se debe de olvidar
que la educación es sólo un factor en la creación de la fuerza de trabajo,
puesto que "aparentemente la capacitación en el trabajo
no siempre es mejor", refiriéndose a que no sólo la cantidad de educación
es importante sino también la calidad". Añade que no se debe de olvidar
que la educación es sólo un factor en la creación de la fuerza de trabajo,
puesto que "aparentemente la capacitación en el trabajo![]() y 'aprender haciendo'
y 'aprender haciendo'![]() son métodos alternativos para la adquisición de habilidades por los trabajadores".
son métodos alternativos para la adquisición de habilidades por los trabajadores".
![]()
Nicholas
analiza la información cuantitativa existente acerca de la alfabetización
en Gran Bretaña: el perfil de la alfabetización, los patrones regionales
de alfabetización, la alfabetización y la movilidad regional, los inmigrantes
irlandeses y los niveles de alfabetización![]() en Inglaterra, alfabetización y habilidades.
en Inglaterra, alfabetización y habilidades. ![]()
Acerca del
rol de la educación en la construcción económica de la Nación se presentan
materiales sobre Finlandia (Timo Myllyntaus), Hungría (Ivand Berend),
India (Priyatosh Maitra) y Suecia (Anders Nilsson y Lars Pettersson).
![]()
Myllyntaus
analiza la forma como Finlandia se transformó de una sociedad campesina
tradicional en una economía moderna e industrializada, a través de la
implantación, a partir de la segunda mitad del siglo XIX de un sistema
educativo ![]() que
contemplaba la alfabetización/, la educación primaria,
que
contemplaba la alfabetización/, la educación primaria,![]() la educación secundaria
la educación secundaria![]() y la educación superior. Para concluir, este autor, afirma que la alfabetización
es una "condición necesaria para una industrialización exitosa", pero
añade que "por sí sola no es condición suficiente", para que se dé el
crecimiento económico es necesaria la existencia de un contexto cultural
y socio-político significativos, suficientes en cantidad y calidad para
que propicien el surgimiento de una sociedad industrial moderna.
y la educación superior. Para concluir, este autor, afirma que la alfabetización
es una "condición necesaria para una industrialización exitosa", pero
añade que "por sí sola no es condición suficiente", para que se dé el
crecimiento económico es necesaria la existencia de un contexto cultural
y socio-político significativos, suficientes en cantidad y calidad para
que propicien el surgimiento de una sociedad industrial moderna. ![]()
Berend describe cómo durante los siglos XIX y XX se forjó en Hungría un sistema educativo en todos sus niveles con el que el país fue integrando los elementos de la modernidad e industrialización alcanzada en la segunda mitad del siglo XX.
En el tema
de la educación técnica se abordan los siguientes países: Gran Bretaña
e Inglaterra ![]() (Derek H. Aldcroft y Michael Sanderson) estos dos autores analizan el
proceso educativo de esas regiones durante el siglo XX con mayor énfasis
en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945 hasta la década
de 1980) y concluyen que gran parte de los problemas económicos que sufrieron
la Gran Bretaña e Inglaterra durante este periodo se deben, entre otras,
a las deficiencias en el sistema educativo y, sobre todo, en la educación
técnica, que llevó al país al atraso tecnológico.
(Derek H. Aldcroft y Michael Sanderson) estos dos autores analizan el
proceso educativo de esas regiones durante el siglo XX con mayor énfasis
en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945 hasta la década
de 1980) y concluyen que gran parte de los problemas económicos que sufrieron
la Gran Bretaña e Inglaterra durante este periodo se deben, entre otras,
a las deficiencias en el sistema educativo y, sobre todo, en la educación
técnica, que llevó al país al atraso tecnológico. ![]() Los otros países de los que se habla de la educación técnica en relación
con la economía son: Polonia (Józef Orczyk) y Rusia/URSS (Harley Blazer).
Los otros países de los que se habla de la educación técnica en relación
con la economía son: Polonia (Józef Orczyk) y Rusia/URSS (Harley Blazer).
![]()
Finalmente
el tema acerca de la oferta y la demanda educativa![]() en los sectores estatal y privado se tratan los casos de Buenos Aires,
Argentina, Francia y Corea.
en los sectores estatal y privado se tratan los casos de Buenos Aires,
Argentina, Francia y Corea. ![]()
2. La relación entre educación y economía
2.1.
Educación y proceso económico. 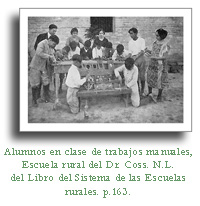
Los textos citados anteriormente nos permiten observar la posible relación entre la educación y la economía, fenómeno que al parecer, tomó mayor importancia a partir de la Revolución Industrial, la economía de mercado y el triunfo del liberalismo como ideología predominante en el llamado mundo occidental, estos procesos generaron una aparente necesidad de población abierta a aceptar más rápidamente los cambios tecnológicos, las transformaciones en las relaciones de producción y en la cultura que en las sociedades anteriores al siglo XVIII.
Por ejemplo:
el proceso de alfabetización![]() se llevó en España casi un siglo, a decir de Clara Eugenia Núñez, de tal
forma, que se logró pasar del umbral a la alfabetización universal
se llevó en España casi un siglo, a decir de Clara Eugenia Núñez, de tal
forma, que se logró pasar del umbral a la alfabetización universal![]() de 1860 a 1930, pero, todavía, en el año de 1901 el sistema educativo
español distaba mucho de tener las características estructurales que le
permitieran abarcar a la mayoría de la población. No existía un organismo
del Estado que se encargara de ella, de tal manera que "la gravedad del
problema escolar variaba entre unas regiones y otras debido [...] a la
distinta capacidad de financiación de los municipios locales", la solución
consistió en la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes en 1901 que tendría asignados fondos generales del Estado para su
distribución a las distintas regiones y provincias del país.
de 1860 a 1930, pero, todavía, en el año de 1901 el sistema educativo
español distaba mucho de tener las características estructurales que le
permitieran abarcar a la mayoría de la población. No existía un organismo
del Estado que se encargara de ella, de tal manera que "la gravedad del
problema escolar variaba entre unas regiones y otras debido [...] a la
distinta capacidad de financiación de los municipios locales", la solución
consistió en la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes en 1901 que tendría asignados fondos generales del Estado para su
distribución a las distintas regiones y provincias del país. ![]() Curiosamente en la creación de la Secretaría de Educación Pública mexicana
en 1921 se argumentó una situación similar.
Curiosamente en la creación de la Secretaría de Educación Pública mexicana
en 1921 se argumentó una situación similar.
Las investigaciones
de Núñez para España, la llevaron a encontrar la existencia de una fuerte
regionalización en las tasas de alfabetización, que coincidían con los
procesos de desarrollo económico de las provincias y regiones de ese país.
En primer lugar las pautas de alfabetización entre la población rural
y urbana se encuentran a favor de la segunda gracias a la mayor concentración
"en los núcleos urbanos" de actividades que requieren de comunicaciones
escritas, como el "comercio o la administración". ![]()
Dentro de
ello, se dan una serie de "pautas regionales y provinciales", puesto que
la transición hacia la alfabetización universal![]() no "fue uniforme en toda la península",
no "fue uniforme en toda la península",![]() la "submeseta" norte se alfabetizó más rápido que la sur y, en apariencia,
esos niveles de alfabetización diferenciada poseen una fuerte relación
con la actividad económica. En la submeseta norte se encuentran las regiones
más industrializadas de España como Vizcaya y Barcelona; algunas que se
habían distinguido como centros comerciales: Cádiz, la propia Barcelona,
Madrid y Santander. "La relación entre atraso económico y analfabetismo
parece aún más evidente, como pone de manifiesto la escasísima alfabetización
del sureste peninsular".
la "submeseta" norte se alfabetizó más rápido que la sur y, en apariencia,
esos niveles de alfabetización diferenciada poseen una fuerte relación
con la actividad económica. En la submeseta norte se encuentran las regiones
más industrializadas de España como Vizcaya y Barcelona; algunas que se
habían distinguido como centros comerciales: Cádiz, la propia Barcelona,
Madrid y Santander. "La relación entre atraso económico y analfabetismo
parece aún más evidente, como pone de manifiesto la escasísima alfabetización
del sureste peninsular". ![]()
Núñez encontró
que esta relación se dio en otros países europeos como Italia en donde
el norte "más adelantado económicamente, con una industria y agricultura",
tenía a la mayoría de su población alfabetizada, mientras que en el sur
el atraso económico era ancestral y "lo era también por su baja alfabetización".
![]()
A la par
con la regionalización de la alfabetización y su relación con el desarrollo
económico Núñez encontró que se deben de estudiar las diferencias existentes
entre la alfabetización masculina y la femenina. La masculina se ajustó
a pautas más regionales que la femenina, "aparentemente los hombres sabían
leer y escribir en mayor número en aquellas zonas que habían experimentado
una cierta prosperidad económica", como en Castilla la Vieja o el puerto
de Santander. Y en las regiones en donde se estaba efectuando el proceso
de industrialización (Cataluña y el País Vasco) "la difusión de la alfabetización
entre la población masculina fue más rápida". ![]()
La menor
alfabetización de la mujer pudo generar en España un conflicto entre dos
sistemas culturales distintos, "el tradicional" que descansaba en una
población mayoritariamente analfabeta y "anclada en un pasado estático":
la femenina". En el otro extremo estaba el "moderno" representado por
una población masculina que tenía mayores facilidades de acceso a la alfabetización.
Este conflicto aparentemente se reflejó en el proceso de desarrollo económico.
![]()
Jorge Padua
analizó los resultados de la educación en América latina desde otro punto
de vista. ![]() Este autor tomó el analfabetismo en esa región del Continente como piedra
angular de su estudio, poniendo en el tablero de la discusión la existencia
de otros factores que están presentes en los procesos de alfabetización
de la población, así como el impacto que ello tiene en la economía. Dichos
factores corresponden a la estructura socio-económica, los elementos culturales
y los sistemas de producción imperantes en un país o región.
Este autor tomó el analfabetismo en esa región del Continente como piedra
angular de su estudio, poniendo en el tablero de la discusión la existencia
de otros factores que están presentes en los procesos de alfabetización
de la población, así como el impacto que ello tiene en la economía. Dichos
factores corresponden a la estructura socio-económica, los elementos culturales
y los sistemas de producción imperantes en un país o región.
El estudio de Padua va de lo general a lo particular: inicia con un "diagnóstico general" del área (Latinoamérica) que le permite observar tendencias y establecer modelos de comportamiento en cuanto a la escolarización, el alfabetismo, el analfabetismo y la diferenciación por sexo de estos dos últimos rubros. Para tomar después tres casos y compararlos entre ellos: Argentina, Perú y México.
De manera tal, que pone de manifiesto que los procesos de escolarización y alfabetización en América latina han estado directamente relacionados con fenómenos demográficos, económicos, sociales y culturales. En tanto la distinción social, es importante resaltar las diferentes oportunidades de acceso al sistema escolarizado que se tienen dependiendo de la clase social a la que se pertenezca, así:
Varios países han mantenido sus tasas [de escolarización] relativamente estacionarias, particularmente Nicaragua, Haití, Honduras, Guatemala, Bolivia y El Salvador. Es decir, la situación educacional en cuanto a la penetración al sistema parece no haber cambiado sustantivamente para las distintas generaciones lo que hace pensar que la escolarización es fuertemente dependiente de la estructura de clases, de factores ecológicos y de la producción. En otros términos, perecería que la asistencia a la escuela es un fenómeno de las clases altas y medias altas urbanas.![[MCT 482]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Aunado a la pertenencia a la clase social está la distribución espacial de la población y la distinción étnica, elemento este último que no ha estado presente en los estudios sobre el analfabetismo en Europa, pero en Latinoamérica es de suma importancia tomarlo en cuenta como una limitante para tener acceso al sistema educativo, por lo que, la población urbana se ve más beneficiada que la rural, no obstante, es importante añadir que en las ciudades también existen sectores sociales marginados de todo acceso a la educación:
De los actores sociales, son quizá las clases medias urbanas y las clases altas tradicionales las que ejercen mayor presión sobre el sistema educacional. Las primeras [...] por su influencia como grupo de presión por su predominio entre los que manejan el sistema (maestros, planificadores, funcionarios); las segundas por la gran resistencia abierta o solapada, consciente o inconsciente, organizada o espontánea, contra las tendencias e innovaciones.![[MCT 483]](../../imagenes/mcommnt.gif)
En tanto
las clases campesinas y los distintos grupos étnicos no pueden ejercer
presión sobre las autoridades políticas y educativas, por lo que, "la
oferta educacional cuando existe es mínima y de muy baja calidad. De ahí
su marginación y las altas tasas de analfabetismo". ![]()
El tercer factor que incide sobre la alfabetización y la escolarización en América latina son los sistemas de producción altamente desiguales en esta región. Latinoamérica conoce las grandes urbes con una infraestructura de servicios, comercial e industrial impresionante, con sus grandes contrastes en la distribución de la riqueza en donde se impone la necesidad de contar con elementos educativos en todos los niveles, desde el primario hasta el superior.
En contra parte, el campo latinoamericano, en gran medida, está sumergido en una agricultura de subsistencia, que no requiere de grandes conocimientos, ni técnicas innovadoras por lo que, la demanda educacional disminuye. Padua encontró que en la Argentina:
Las zonas de alta alfabetización, correspondientes a Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego, representan tanto a la zona rica en tierras húmedas de la pampa central-este, trigueras y ganaderas de alto rendimiento y de alta concentración industrial, cuando al extremo sur, de escasa población, con distribución de la tierra predominantemente en latifundios, con núcleos proporcionalmente importantes de población de origen alemán e inglés, y mano de obra migrante temporaria de origen chileno: en este sector, no sólo la población indígena está más aislada, sino además en un proceso de franca extinción (el analfabetismo es más alto).![[MCT 485]](../../imagenes/mcommnt.gif)
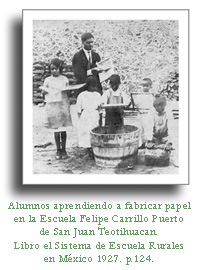
Esto significa
que puede existir alguna relación entre economía y educación, puesto que
los sistemas educativos evolucionan a la par del desarrollo económico
alcanzado por un país o región, en este caso la educación sería un "efecto
de la economía", así esto explicaría porque las naciones pobres no pueden
salir de su condición sólo con un rápido e intenso desarrollo de sus sistemas
educativos. ![]() Latapí encontró una correspondencia entre el Producto Nacional Bruto (PNB)
y el gasto en educación: los "países más ricos gastan una mayor proporción
de su PNB en educación que países menos ricos", en 1966 los Estados Unidos
gastaban el 10% de su PNB contra el 3% o menos que dedicaban los latinoamericanos.
Latapí encontró una correspondencia entre el Producto Nacional Bruto (PNB)
y el gasto en educación: los "países más ricos gastan una mayor proporción
de su PNB en educación que países menos ricos", en 1966 los Estados Unidos
gastaban el 10% de su PNB contra el 3% o menos que dedicaban los latinoamericanos.
![]()
En el mismo
sentido, la educación condicionaría a la economía, existen múltiples factores
de la educación que inciden sobre la economía, por lo menos, en tres de
los elementos de la producción: capital, trabajo y tecnología. El capital
no es un bien que se genere por sí mismo, para ser producido necesita
de la acción del hombre. La fuerza de trabajo entre mejor calificada y
especializada esté, su actuación en el mercado de trabajo será más provechosa,
las economías modernas necesitan echar mano de una fuerza de trabajo "diversificada
y diferenciada por sectores y ramas económicas", así vemos transformarse
a los oficios, ocupaciones y profesiones, del mismo modo que vemos desaparecer
a los que no se pueden adaptar a los cambios que imponen los procesos
de innovación científica y tecnológica. ![]()
La tecnología:
el progreso tecnológico se sirve desde el siglo XIX en gran medida de
los avances y descubrimientos en la investigación científica y en la enseñanza
superior. ![]() De tal forma que los tres factores (capital, trabajo y tecnología) dependen
en un alto grado de una población con distintos grados educativos que
van desde la instrucción elemental hasta la educación superior.
De tal forma que los tres factores (capital, trabajo y tecnología) dependen
en un alto grado de una población con distintos grados educativos que
van desde la instrucción elemental hasta la educación superior.
Analizar la relación existente entre educación y economía conlleva algunas dificultades, hasta ahora podemos estar de acuerdo en que son dos variables que están intensamente relacionadas en los procesos sociales, pero dilucidar "cual es dependiente y cual independiente" es el problema que esta en el fondo de la discusión. Esto se debe, como vimos en los planteamientos de Latapí, a que la educación es un factor ambivalente, es decir, que es un "bien de inversión y un bien de consumo" a un mismo tiempo:
Como bien de inversión, la educación se convierte en una variable independiente, o explicativa, en el proceso de modernización económica. No cabría distinguirla, en este caso, de las inversiones en capital físico porque se pretende mejorar la calidad productiva del ser humano, y no, por ejemplo, la de una finca agrícola. Como bien de consumo, sin embargo, la educación es función, entre otros del nivel de desarrollo alcanzado. En términos generales, cuanto mayor sea el nivel de renta de una determinada sociedad, mayor será su consumo en educación.![[MCT 490]](../../imagenes/mcommnt.gif)
Para Clara
E. Núñez la educación es claramente una variable independiente, puesto
que en las sociedades en donde existe una menor alfabetización de la población
es "menor el componente de consumo que el de inversión", por lo que, la
educación como tal se comporta en mayor medida como una "variable independiente"
que como una variable dependiente y, por consiguiente, en una variable
"explicativa". ![]()
Esta historiadora piensa que la educación permite mejorar las habilidades y capacidades productivas del ser humano y, por ende, su repercusión en los sectores productivos y de servicios se dejarán sentir ampliamente.
Es de todos
nosotros conocida la destrucción de centros urbanos, plantas industriales,
infraestructura de comunicaciones y transportes, así como, las incalculables
pérdidas humanas causadas por la acción devastadora de los distintos ejércitos,
durante la Segunda Guerra Mundial, a grado tal, que la recuperación tan
acelerada no se puede explicar únicamente por las inyecciones de capital
del Plan Marshall norteamericano, sino que, a decir de Gabriel Tortella,
en gran parte se debió gracias al excedente de población alfabetizada
con que se contaba![]() -habría que preguntarse si para el Japón se una situación similar.
-habría que preguntarse si para el Japón se una situación similar.
A esa acumulación
de población alfabetizada se le ha denominado capital humano: capital
porque es un recurso sobre el cual se invierte para generar mejores satisfactores
a futuro y humano porque precisamente son los seres humanos quien reciben
la educación, así esta última, se convierte en la "forma más frecuente
de inversión en capital humano".![]()
En apariencia,
entonces, la educación y la alfabetización, es decir, la formación de
capital humano facilitan la adopción de "avances tecnológicos en la agricultura
y en la industria", así como la modernización de los "sectores comercial
y financiero" de una sociedad. ![]() La necesidad que tienen los sectores productivos y de servicios de mano
de obra educada es generada por el "incremento de las bases científicas
para realizar los avances tecnológicos" a partir del siglo XIX. Recordemos
que las innovaciones tecnológicas en las primeras fases de la Revolución
Industrial se realizaron sobre la marcha, esto es, sin más conocimiento
que el que daba la observación y la práctica cotidiana en el uso de la
maquinaria.
La necesidad que tienen los sectores productivos y de servicios de mano
de obra educada es generada por el "incremento de las bases científicas
para realizar los avances tecnológicos" a partir del siglo XIX. Recordemos
que las innovaciones tecnológicas en las primeras fases de la Revolución
Industrial se realizaron sobre la marcha, esto es, sin más conocimiento
que el que daba la observación y la práctica cotidiana en el uso de la
maquinaria.![]()
No obstante
lo anterior, no se debe de ver a la habilidad de leer y escribir de la
fuerza de trabajo como un elemento "mágico" que inicie el desarrollo económico
en cualquier sociedad, está claro que la "alfabetización es una condición
necesaria para la industrialización, pero no es la única", se deben de
conjuntar con ella una serie de elementos sociales, políticos y culturales
que propicien el tan ansiado desarrollo económico. ![]() Hasta ahora, parecen confundirse dos procesos sobre los que la educación
repercute favorablemente, ellos son: el desarrollo económico y la Revolución
Industrial.
Hasta ahora, parecen confundirse dos procesos sobre los que la educación
repercute favorablemente, ellos son: el desarrollo económico y la Revolución
Industrial.
En cuanto
al primer elemento: la generación del desarrollo económico, se supone
que la alfabetización de la población permite generar los cambios estructurales
necesarios para que el crecimiento económico acelerado pueda convertirse
en desarrollo, al incidir en la aceptación y adopción de innovaciones
técnicas, de nuevas formas de organización del trabajo y facilitar la
formación de sistemas bancarios y financieros modernos. Durante el siglo
diecinueve la población analfabeta europea era más renuente a utilizar
documentos fiduciarios como el "papel moneda, los depósitos bancarios,
o las letras de cambio", del mismo modo que, la población alfabetizada
mostraba "mayores habilidades empresariales, comerciales, de mercadotecnia
y mayor adaptabilidad a la movilidad geográfica y social". ![]()
 En
tanto, la Revolución Industrial depende de la cantidad y calidad de la
fuerza de trabajo, que, además, esté aglutinada en áreas específicas a
través de los procesos de urbanización; de la calidad educativa dependerán
las habilidades que la mano de obra tenga para desarrollar distintos trabajos.
En
tanto, la Revolución Industrial depende de la cantidad y calidad de la
fuerza de trabajo, que, además, esté aglutinada en áreas específicas a
través de los procesos de urbanización; de la calidad educativa dependerán
las habilidades que la mano de obra tenga para desarrollar distintos trabajos.
![]() Los viejos oficios desaparecieron paulatinamente para dar paso a la formación
de "un proletariado diferenciado", conocedor de nuevos oficios y nuevas
profesiones como la ingeniería, incluso se formó una "elite de trabajadores
alfabetizados: capataces, oficiales y mecánicos", surgió, también, un
sector de operarios "subalfabetizados"
Los viejos oficios desaparecieron paulatinamente para dar paso a la formación
de "un proletariado diferenciado", conocedor de nuevos oficios y nuevas
profesiones como la ingeniería, incluso se formó una "elite de trabajadores
alfabetizados: capataces, oficiales y mecánicos", surgió, también, un
sector de operarios "subalfabetizados"![]() para el manejo de algunos equipos e, incluso, hubo algunas ocupaciones
para las que no fue "esencial la alfabetización".
para el manejo de algunos equipos e, incluso, hubo algunas ocupaciones
para las que no fue "esencial la alfabetización". ![]()
Las evidencias históricas muestran la posible existencia de una correlación entre economía y educación, es decir, que son dos procesos -el económico y el educativo- dependientes el uno del otro y se ha llegado a pensar que la variable independiente podría ser la educación, por lo que cabría esperar que una alfabetización alta de la población sería un elemento causal de un crecimiento económico fuerte o, incluso, motivar el desarrollo económico. Pero la educación es un factor fundamental para la economía, mas no el único.
La teoría
indica que la educación propicia un entorno cultural favorable a la adopción
de la tecnología y los cambios en los sistemas productivos favoreciendo
el crecimiento económico, es decir, que "la ignorancia o el atraso educativo
de la población es un poderoso obstáculo al desarrollo económico de un
determinado país al dificultar su especialización". ![]() Por lo que, algunos estudiosos de la economía han empezado a considerar
no sólo al capital físico, sino también al capital humano como un elemento
que contribuye al crecimiento económico. Educar a la población supone
mejorar sus habilidades y capacidades de trabajo, por lo tanto supone
también una mejora en la productividad individual y colectiva.
Por lo que, algunos estudiosos de la economía han empezado a considerar
no sólo al capital físico, sino también al capital humano como un elemento
que contribuye al crecimiento económico. Educar a la población supone
mejorar sus habilidades y capacidades de trabajo, por lo tanto supone
también una mejora en la productividad individual y colectiva.
Para Clara Eugenia Núñez la educación:
...contribuye no sólo a mejorar el grado de especialización de la mano de obra y, por tanto, su productividad, sino también a hacerla más receptiva a las necesidades de una economía en continua evolución y más proclive a desarrollar y adoptar las ideas, técnicas y productos que contribuyen a la modernización económica.![[MCT 501]](../../imagenes/mcommnt.gif)
De acuerdo con esas teorías, para Núñez, existen tres formas de analizar la relación entre educación y crecimiento económico, a saber:
a. Tasa de alfabetización
b. Relación entre alfabetización y renta
c. Diferencial sexual de la alfabetización
Esta autora
afirma que la tasa de alfabetización es un indicador adecuado del nivel
educativo de la población porque es el producto mismo del proceso educativo
y es, también, un indicador de la formación del capital humano. ![]()
La relación
entre la alfabetización y la renta representan la interacción que se efectúa
entre el "stock educativo y nivel de desarrollo", y el diferencial sexual
de la alfabetización "permite concluir que una distribución equilibrada
del stock educativo en ambos sexos es clave para el proceso de desarrollo
económico". ![]() Puesto que la alfabetización de la mujer mejora la calidad de la familia
al tener un impacto en "las tasas de fertilidad, mortalidad infantil e
incluso sobre la escolarización de los niños y su nivel de rendimiento
en la escuela".
Puesto que la alfabetización de la mujer mejora la calidad de la familia
al tener un impacto en "las tasas de fertilidad, mortalidad infantil e
incluso sobre la escolarización de los niños y su nivel de rendimiento
en la escuela". ![]()
Kaser ![]() realizó series temporales, con información a partir de 1850, entre el
Producto Nacional Bruto (PNB, también conocido como PIB) y cinco indicadores
educativos: Tasas de escolarización; relación entre estudiantes de primaria,
secundaria y educación superior. Relación alumno / profesor; gasto total
por alumno en los tres niveles educativos (primario, secundario y superior),
y sueldo de los profesores como porcentaje del PNB per capita, para algunos
países industrializados.
realizó series temporales, con información a partir de 1850, entre el
Producto Nacional Bruto (PNB, también conocido como PIB) y cinco indicadores
educativos: Tasas de escolarización; relación entre estudiantes de primaria,
secundaria y educación superior. Relación alumno / profesor; gasto total
por alumno en los tres niveles educativos (primario, secundario y superior),
y sueldo de los profesores como porcentaje del PNB per capita, para algunos
países industrializados. ![]() Kaser tomó en cuenta el desfase temporal entre la edad escolar y
la "edad modal de entrada en la fuerza laboral"
Kaser tomó en cuenta el desfase temporal entre la edad escolar y
la "edad modal de entrada en la fuerza laboral"![]() y llegó a la conclusión de que a "niveles similares de PNB, per capita,
cuanto mayor sea el número de niños actualmente en la escuela, mayor será
la tasa de crecimiento del PNB durante el decenio siguiente".
y llegó a la conclusión de que a "niveles similares de PNB, per capita,
cuanto mayor sea el número de niños actualmente en la escuela, mayor será
la tasa de crecimiento del PNB durante el decenio siguiente". ![]()
El desfase
temporal permite obtener un coeficiente de determinación seguro al correlacionar
alfabetización y renta. El "mejor ajuste" fue el encontrado por Núñez
"con un desfase de 35 años [...] aproximadamente" equivalente "a la vida
activa de un trabajador adulto". ![]() Por ello es que los países subdesarrollados que han tenido crecimiento
económico se han visto "presionados a mejorar sus niveles de educación"
buscando erradicar el analfabetismo lo más pronto posible.
Por ello es que los países subdesarrollados que han tenido crecimiento
económico se han visto "presionados a mejorar sus niveles de educación"
buscando erradicar el analfabetismo lo más pronto posible.
La distribución
regional y el diferencial sexual de la tasa de alfabetización permiten
obtener un grado de representatividad mayor de los impactos de la alfabetización
en la economía, así por ejemplo: en la España del siglo XIX "la sustitución
del modelo familiar tradicional al moderno pudo verse entorpecida por
el bajo nivel de alfabetización de la mujer". ![]() Desde este punto de vista, la "alfabetización de la mujer" tiene impacto
en el desarrollo económico al mejorar la calidad de la población, reduce
el tamaño de la familia y amplía los niveles de salud e higiene en el
hogar.
Desde este punto de vista, la "alfabetización de la mujer" tiene impacto
en el desarrollo económico al mejorar la calidad de la población, reduce
el tamaño de la familia y amplía los niveles de salud e higiene en el
hogar. ![]()
Núñez pudo
apreciar una fuerte "consistencia" en los resultados que obtuvo al "correlacionar
renta y alfabetización" cuando tomó en cuenta el diferencial sexual que
afecta a la segunda variable y con la aplicación del desfase temporal
que oscila entre los 15 y 35 años para que una "determinada acumulación
de capital humano tenga efectos sobre la economía del país en cuestión".
![]()
3. Educación y economía en la historia mexicana.
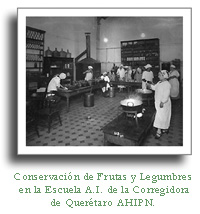 Como
hemos visto a lo largo del presente ensayo los objetivos de la educación
han variado en el transcurso del tiempo, durante la época medieval la
tarea de educar se centraba en la enseñanza del culto religioso y la catequización
de la población, básicamente se dirigía a los hijos de la nobleza y de
los gobernantes. Por lo que, no se veía una relación directa entre educación
y economía, la alfabetización de la población era restringida, hasta principios
del siglo XVIII, pocas sociedades podían presumir de tener más del 30%
de su población alfabetizada, ello no era necesario a los ojos de los
gobernantes de los distintos imperios y reinos. En algunos casos los niños
y jóvenes eran enviados a los talleres de oficios como aprendices, se
firmaba un contrato en el que se especificaban las condiciones de trabajo
y pago del niño o joven, además, de recibir instrucción en el oficio hasta
alcanzar el rango de oficial y, en ocasiones, también se le enseñaba a
leer y escribir.
Como
hemos visto a lo largo del presente ensayo los objetivos de la educación
han variado en el transcurso del tiempo, durante la época medieval la
tarea de educar se centraba en la enseñanza del culto religioso y la catequización
de la población, básicamente se dirigía a los hijos de la nobleza y de
los gobernantes. Por lo que, no se veía una relación directa entre educación
y economía, la alfabetización de la población era restringida, hasta principios
del siglo XVIII, pocas sociedades podían presumir de tener más del 30%
de su población alfabetizada, ello no era necesario a los ojos de los
gobernantes de los distintos imperios y reinos. En algunos casos los niños
y jóvenes eran enviados a los talleres de oficios como aprendices, se
firmaba un contrato en el que se especificaban las condiciones de trabajo
y pago del niño o joven, además, de recibir instrucción en el oficio hasta
alcanzar el rango de oficial y, en ocasiones, también se le enseñaba a
leer y escribir. ![]()
No obstante,
en la Europa occidental los sistemas educativos se empezaron a desarrollar
desde el siglo XVI, "aproximadamente entre 1550 y 1650 se había producido
en Inglaterra, incluso antes de la Revolución Industrial, una auténtica
revolución educativa, alrededor de 1660 cerca de la mitad de los jóvenes
de ese país sabían leer y escribir". ![]()
A partir de entonces, los reyes y soberanos impulsaron la creación de sistemas educativos, encontramos que a lo largo del siglo XVIII: Francia, Austria, Suecia, la Rusia Zarista y, como se vio, Inglaterra fueron los países que más fuertemente impulsaron la creación de sistemas educativos. En los recién independizados Estados Unidos de Norteamérica (1776) sus políticos más prominentes como Jefferson y Lincoln estimaban necesaria la educación de la población.
Para el siglo XIX, la corriente se extendió hacia los países de Europa del este, a las nuevas repúblicas latinoamericanas y hasta el Japón, pero la situación era muy distinta durante este siglo, mientras que, para los nuevos países de América y los europeos orientales la cuestión era iniciar los sistemas educativos, tratar de abatir los altos niveles de analfabetismo y lograr poner los sistemas educativos al servicio de la economía; las potencias de Europa occidental y los Estados Unidos trabajaban en el fomento de la ciencia y la tecnología a través de sus sistemas de educación superior.
Como se
mencionó líneas atrás en México casi no existen investigaciones históricas
que relacionen a la educación con la economía, podemos citar a Jorge Padua,
Mary Kay Vaughan, María de los Angeles Rodríguez y Dorothy Tank. ![]() Desde
la teoría económica Ignacio Llamas desarrolló una investigación en la
que evaluó la relación entre la educación y el mercado de trabajo en México.
Desde
la teoría económica Ignacio Llamas desarrolló una investigación en la
que evaluó la relación entre la educación y el mercado de trabajo en México.
![]()
Padua propone seis líneas de investigación alrededor del problema educación-industrialización-cambio tecnológico:
- 1.
Los incrementos en la producción y en la productividad
están estrechamente asociados a la dinámica de la tecnología y de los
cambios tecnológicos que ocurren en el interior del aparato productivo.
- 2. Las estrategias de maximización de rendimientos y eficiencia generalizada en la explotación de recursos y en la organización del trabajo, requieren del uso efectivo de habilidades técnicas a todos los niveles del sistema de producción.
- 3. Las fases de desarrollo asociadas al crecimiento y al fortalecimiento de actividades productivas a gran escala, requieren tanto de reacomodamientos en la estructura de la economía, como de una fuerza de trabajo con calificaciones y habilidades técnicas especificas.
- 4. La educación formal e informal
 es un agente clave e imposible de evadir en el logro de los procesos
de transformación.
es un agente clave e imposible de evadir en el logro de los procesos
de transformación.
- 5. Las estrategias de industrialización, ya sea en sectores intensivos en mano de obra, intensivos en capital, o intensivos en tecnología y mano de obra con altos grados de calificación, requieren de estrategias educativas distintas, en un plano general y no simplemente a niveles de diversificación de la oferta.
- 6. La dinámica global de estos procesos requiere de marcos institucionales que haga de la utilización de estas nuevas estrategias algo con sentido y beneficio tangibles a los principales agentes involucrados en el proceso global de transformación."
![[MCT 516]](../../imagenes/mcommnt.gif)
- 2. Las estrategias de maximización de rendimientos y eficiencia generalizada en la explotación de recursos y en la organización del trabajo, requieren del uso efectivo de habilidades técnicas a todos los niveles del sistema de producción.
Estas propuestas se constituyeron en la guía de investigación de Padua, que lo llevaron a iniciar con una visión general del proceso educativo mexicano para después tomar el caso particular de Las Truchas.
El texto inicia con un el planteamiento acerca de la educación y desarrollo, las teorías del desarrollo y el papel de la educación en el progreso, para desembocar en el sistema educacional mexicano. Después da la ubicación geográfica de la zona conurbada de la desembocadura del Río Balsas: el desarrollo industrial, la estructura y dinámica de la población, el sistema de educación formal y la micro región de Lázaro Cárdenas.
Por su parte,
Mary Kay Vaughan hizo una investigación para el caso poblano durante el
porfiriato, tratando de relacionar el crecimiento económico con la alfabetización![]() .Vaughan
encontró un estancamiento en la alfabetización masculina de ese estado
entre 1895 y 1910, pasó del 17 al 22%, fenómeno para el que encuentra
explicación por los "bajos niveles de demanda de mano de obra alfabetizada
en la agricultura y la industria",
.Vaughan
encontró un estancamiento en la alfabetización masculina de ese estado
entre 1895 y 1910, pasó del 17 al 22%, fenómeno para el que encuentra
explicación por los "bajos niveles de demanda de mano de obra alfabetizada
en la agricultura y la industria", ![]() postura que se acentuó por un "estancamiento en la producción de granos
y textiles, después de 1900, con la pobreza de las villas agrarias. Estos
factores fortalecieron la resistencia socio-cultural a la adquisición
de la alfabetización".
postura que se acentuó por un "estancamiento en la producción de granos
y textiles, después de 1900, con la pobreza de las villas agrarias. Estos
factores fortalecieron la resistencia socio-cultural a la adquisición
de la alfabetización". ![]() Otro fenómeno que percibió, esta autora, fue una alfabetización femenina
mayor que la masculina en gran parte del estado, debido, a la apertura
de escuelas para mujeres, a la penetración mercantil y a cambios culturales
en la percepción del papel de la mujer en la familia y la sociedad.
Otro fenómeno que percibió, esta autora, fue una alfabetización femenina
mayor que la masculina en gran parte del estado, debido, a la apertura
de escuelas para mujeres, a la penetración mercantil y a cambios culturales
en la percepción del papel de la mujer en la familia y la sociedad. ![]()
Para encontrar
la relación entre alfabetización, escolarización y crecimiento económico
entre 1895 y 1910 dividió al estado en cuatro regiones que "reflejan su
geografía, comercio y producción utilizando los censos nacionales de 1895,
1900 y 1910. De los cuales tomó la información sobre alfabetización y
escolaridad (inscripción, escuelas y gasto), así como los indicadores
económicos (propiedad, población económicamente activa en agricultura,
porcentaje de enganchados como peones acacillados, crecimiento poblacional,
inmigración e ingresos municipales. ![]()
Estas cuatro
regiones son: El Corredor Central; la Región de las Haciendas; la Frontera
Norte y la Frontera Sur. El Corredor Central de Puebla ![]() fue la región que tuvo más penetración comercial, no obstante, experimento
una "declinación en la
fue la región que tuvo más penetración comercial, no obstante, experimento
una "declinación en la 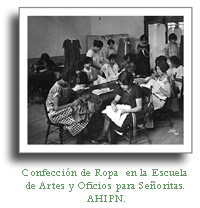 escolarización
escolarización![]() y alfabetización masculina" que se emparenta con "la caída de la producción
textil", un proceso inflacionario y "el empobrecimiento de las comunidades
agrarias", mientras la alfabetización masculina descendió, la femenina
aumentó entre 1895 y 1910. La relación entre economía y educación se acentúa
en esta región, por ejemplo, Huejotzingo era el distrito de la Región
Central más alfabetizado, también, era uno de los más ricos gracias a
su alta producción en haciendas graneleras, pulqueras y en la industria
textil. En el periodo de 1895 a 1900, la alfabetización se incrementó,
pero de 1900 a 1910 la tendencia se revirtió, debido al empobrecimiento
de los pequeños agricultores, el estancamiento en la industria textil
y la inmigración de población analfabeta,
y alfabetización masculina" que se emparenta con "la caída de la producción
textil", un proceso inflacionario y "el empobrecimiento de las comunidades
agrarias", mientras la alfabetización masculina descendió, la femenina
aumentó entre 1895 y 1910. La relación entre economía y educación se acentúa
en esta región, por ejemplo, Huejotzingo era el distrito de la Región
Central más alfabetizado, también, era uno de los más ricos gracias a
su alta producción en haciendas graneleras, pulqueras y en la industria
textil. En el periodo de 1895 a 1900, la alfabetización se incrementó,
pero de 1900 a 1910 la tendencia se revirtió, debido al empobrecimiento
de los pequeños agricultores, el estancamiento en la industria textil
y la inmigración de población analfabeta,![]() abatiendo las tasas de alfabetización y escolarización.
abatiendo las tasas de alfabetización y escolarización. ![]()
En la Región
de Central de las Haciendas ![]() se dio una "lenta declinación de la alfabetización", que fue más grave
entre la población femenina, al mismo tiempo, la región se caracterizó
por su "alta pobreza" y estancamiento productivo. Por ejemplo, la escolaridad
bajo y la pobreza generó "desurbanización, fractura de la estructura ocupacional,
decrecimiento poblacional y caída de los salarios agrícolas", así la población
con mayor escolarización emigró hacia otras regiones del estado.
se dio una "lenta declinación de la alfabetización", que fue más grave
entre la población femenina, al mismo tiempo, la región se caracterizó
por su "alta pobreza" y estancamiento productivo. Por ejemplo, la escolaridad
bajo y la pobreza generó "desurbanización, fractura de la estructura ocupacional,
decrecimiento poblacional y caída de los salarios agrícolas", así la población
con mayor escolarización emigró hacia otras regiones del estado. ![]()
En las Fronteras
Norte y Sur, al contrario de lo sucedido en las regiones centrales, se
experimentó un incremento "sustancial" de la alfabetización, tanto masculina,
como femenina, incremento para el que Vaughan encontró correlación con
el crecimiento económico de las regiones, pero, al relacionar la alfabetización
con la "diversificación ocupacional" encontró un "impacto negativo" en
los enclaves industriales, puesto que permitieron la inmigración de población
analfabeta y el empobrecimiento de los pueblos que oponían una resistencia
cultural a la alfabetización.![]()
![]()
Los ingenios
azucareros en los distritos de Acatlán, Chiautla, Tehuacán y Matamoros
(productores de caña y ron) necesitaban de grandes cantidades de fuerza
de trabajo y motivaban el incremento de la alfabetización a través de
urbanización, comercialización y diversificación ocupacional. En Acatlán
el ingenio no había "modernizado sus procesos industriales", por lo que
las tasas de alfabetización se mantuvieron estables en ese distrito. ![]()
Vaughan concluye que en el estado de Puebla la alfabetización de 1895 es un buen indicador del ingreso de 1910. Pero no es un buen indicador del crecimiento de la propiedad, la población, la inmigración, la caída de la producción agrícola y la disminución de los trabajadores agrícolas.
Entre 1895
y 1910, el corredor central y los distritos de haciendas, las regiones
más alfabetizadas en 1895, sufrieron un retraso económico. Mientras que
en las regiones fronterizas, con poca alfabetización en 1895, su crecimiento
fue acompañado por un ascenso de la alfabetización en función de la escolaridad,
inmigración de población alfabeta y la diversificación de las ocupaciones.
![]()
Finaliza
argumentando que el caso de Puebla "puede servir para ilustrar" ciertas
teorías acerca de las dificultades de industrializarse en países con baja
alfabetización: "la dependencia tecnológica en la modernización de los
enclaves industriales, así como las limitaciones impuestas por el desarrollo
de un mercado nacional vulnerable" a los vaivenes externos "y el estado
de la agricultura impidieron sustancialmente el crecimiento económico
de México".![]() La baja alfabetización se debió a un mezcla de "condiciones sociales,
políticas, culturales e institucionales".
La baja alfabetización se debió a un mezcla de "condiciones sociales,
políticas, culturales e institucionales". ![]()
En el estudio
más reciente de Dorothy Tank de Estrada![]() analiza el establecimiento de escuelas, el gasto y la educación en los
"pueblos de indios" durante la el periodo 1750-1821, es interesante observar
como la fuente utilizada llevó, a esta autora, hacia un estudio sobre
el financiamiento de las escuelas y de la educación por los propios pueblos,
a través de la "caja de comunidad", "sus libros de cuentas, reglamentos
de bienes de comunidad, recibos y encuestas".
analiza el establecimiento de escuelas, el gasto y la educación en los
"pueblos de indios" durante la el periodo 1750-1821, es interesante observar
como la fuente utilizada llevó, a esta autora, hacia un estudio sobre
el financiamiento de las escuelas y de la educación por los propios pueblos,
a través de la "caja de comunidad", "sus libros de cuentas, reglamentos
de bienes de comunidad, recibos y encuestas".
Tank muestra
como las "cajas de comunidad", que era el espacio en donde se guardaban
los excedentes de pueblo para beneficio común sirvieron para el establecimiento
de escuelas y el pago de los salarios de los mentores de las mismas, en
aproximadamente 4,000 pueblos de la Nueva España, el estudio es interesante,
puesto que explora una veta, muy poco desarrollada en la historia de la
educación, que es precisamente el financiamiento educativo,![]() puesto que generalmente se ha dado como un hecho que dicho financiamiento
sólo ha recaído en el Estado.
puesto que generalmente se ha dado como un hecho que dicho financiamiento
sólo ha recaído en el Estado.
La educación
para el trabajo en el siglo XIX mexicano fue la preocupación que guió
a María Estela Eguiarte Sakar ![]() al estudiar la instrucción técnica en ese siglo, en su estudio Eguiarte
muestra la relación que pudo existir entre educación y necesidades económicas,
se centra en la ciudad de México y presenta información cualitativa y
cuantitativa de oficios en esta ciudad, su número, sus distintas modalidades
y sus características, así permite descubrir porque las antiguas escuelas
de artes y oficios (pioneras de la enseñanza técnica en México) tomaron
ese nombre, de tal forma, que nos acerca a la relación que se pudo dar
entre educación y mercado de trabajo, las escuelas de artes y oficios
parecen ser una respuesta a las necesidades de mano de obra para el trabajo
manufacturero. El ideal decimonónico en esta materia fue "preparar al
artesano en el trabajo manufacturero".
al estudiar la instrucción técnica en ese siglo, en su estudio Eguiarte
muestra la relación que pudo existir entre educación y necesidades económicas,
se centra en la ciudad de México y presenta información cualitativa y
cuantitativa de oficios en esta ciudad, su número, sus distintas modalidades
y sus características, así permite descubrir porque las antiguas escuelas
de artes y oficios (pioneras de la enseñanza técnica en México) tomaron
ese nombre, de tal forma, que nos acerca a la relación que se pudo dar
entre educación y mercado de trabajo, las escuelas de artes y oficios
parecen ser una respuesta a las necesidades de mano de obra para el trabajo
manufacturero. El ideal decimonónico en esta materia fue "preparar al
artesano en el trabajo manufacturero". ![]()
Eguiarte
no muestra que aun antes de la creación de las escuelas técnicas, ya se
planteaba la necesidad de establecer escuelas que desarrollaran "las habilidades
manuales" de los individuos para el trabajo industrial. Es interesante
observar como tanto los pensadores calificados por la historiografía tradicional
como liberales, como los denominados conservadores, confluían en la idea
de que la modernidad "pensada como un mejor desarrollo del trabajo y de
la obtención de manufacturas de más alta calidad, hizo de la educación
artesanal uno de los intentos centrales de los proyectos educativos y
del fomento de las artes e industrias durante el siglo XIX". ![]()
[María de
los Ángeles Rodríguez] ha planteado la relación entre economía, urbanización
y educación técnica, en sus estudios sobre el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), y el Sistema
de Institutos Tecnológicos en México.![]() En estos trabajos M. A. Rodríguez mostró cómo la evolución de la economía
en la Cd. de México (para los casos del IPN y la ESCA), así como, del
país en general y por regiones con su estudio sobre los Institutos Tecnológicos,
generó la necesidad de la creación de este tipo de escuelas, pues el crecimiento
y la diversificación económica hicieron surgir la necesidad de mano de
obra especializada y cuadros directivos para la industria, el comercio
y los servicios, fuerza de trabajo calificada que se tendría que formar
en escuelas técnicas. Esa fue la relación que la autora mostró en sus
trabajos sobre la educación técnica superior en México desde la segunda
mitad del siglo XIX y durante el siglo XX.
En estos trabajos M. A. Rodríguez mostró cómo la evolución de la economía
en la Cd. de México (para los casos del IPN y la ESCA), así como, del
país en general y por regiones con su estudio sobre los Institutos Tecnológicos,
generó la necesidad de la creación de este tipo de escuelas, pues el crecimiento
y la diversificación económica hicieron surgir la necesidad de mano de
obra especializada y cuadros directivos para la industria, el comercio
y los servicios, fuerza de trabajo calificada que se tendría que formar
en escuelas técnicas. Esa fue la relación que la autora mostró en sus
trabajos sobre la educación técnica superior en México desde la segunda
mitad del siglo XIX y durante el siglo XX.
Para la
autora el sistema de institutos tecnológicos tuvo un impacto favorable,
tanto en lo económico como en lo social, puesto q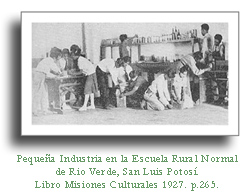 ue
"pocas instituciones sociales tienen la repercusión de que una educativa,
y en educación tecnológica ésta era una novedad dentro de un país que
hasta hace apenas medio siglo ha sido de producción agrícola".
ue
"pocas instituciones sociales tienen la repercusión de que una educativa,
y en educación tecnológica ésta era una novedad dentro de un país que
hasta hace apenas medio siglo ha sido de producción agrícola". ![]()
A lo largo
del texto la autora muestra como el sistema fue tomando forma, desde los
primeros proyectos de Institutos tecnológicos en cuatro ciudades del país,
sin olvidar la rica historia que se forjó, por lo menos desde el siglo
XIX cuando surgieron aquellas escuelas de artes y oficios. Supo navegar
entre los directivos y autoridades de los institutos para realizar una
historia que festejara cincuenta años de la educación técnica llevada
a distintas regiones del país, evadiendo naufragar en la historia anecdótica,
coyuntural y enaltecedora de los grandes personajes, para mostrar que
la historia de un sistema educativo, tiene distintos tiempos y distintos
actores sociales. ![]()
Es interesante observar que M. A. Rodríguez y su equipo percibieron a esta enseñanza como un producto social: "puede apreciarse que la educación tecnológica es un reflejo de la situación económica y social en lo general, en particular de los procesos de producción de bienes y servicios", que en el país generó el proceso de industrialización iniciado en la década de 1890. De tal forma, que mostró la relación existente entre la educación y la economía desde una perspectiva histórica. Una pregunta fue la guía metodológica del texto: "¿Qué necesidades genera el proceso de industrialización en la sociedad, en la economía y en la educación?"
Así, entre las necesidades y problemas propios de la industrialización se destacan, los siguientes:
La necesidad de mejorar los métodos y sistemas de producción, con miras a aumentar la productividad.
Aprovechar al máximo los recursos naturales.
Ampliar las redes de comunicación.
Por lo que, para la autora la creación de numerosos institutos regionales en distintas ciudades del país y una mayor participación de las universidades en diversos renglones de la educación tecnológica son consecuencia de ese crecimiento y diversificación económicas que hubo en el país.
Para describir y analizar la relación entre educación y economía el libro se divide en seis capítulos y un anexo:
- 1.
Proceso de formación de la enseñanza técnica.
2. Los primeros tecnológicos, 1948-1958.- 3. Estructura académica.
- 4. Investigación y posgrado.
- 5. Efecto social.
- 6. Vida institucional.
- 3. Estructura académica.
Podemos observar entonces como los estudios históricos sobre la educación técnica en México han visto de una manera natural la relación entre educación y economía, pues es claro que la intención de establecer este tipo de proyectos educativos siempre buscó tener un impacto favorable en la "modernización y desarrollo del económicos del país", la intención de establecer las escuelas técnicas fue la de formar mano de obra, como muestran M. A. Rodríguez y M. E. Eguiarte, para las distintas ramas industriales, para el comercio y para los servicios.
Entre los
años de 1992 a 1996 realicé una investigación en la que buscaba relacionar
a la educación con la economía de México en el periodo 1890-1980![]() ,
por lo que tomé datos sobre educación y economía, en ese estudio relacioné
series temporales sobre alfabetización, población y producto interno bruto
para intentar mostrar el impactó de la educación sobre el crecimiento
económico de México en el periodo antes citado.
,
por lo que tomé datos sobre educación y economía, en ese estudio relacioné
series temporales sobre alfabetización, población y producto interno bruto
para intentar mostrar el impactó de la educación sobre el crecimiento
económico de México en el periodo antes citado.
En este trabajo apliqué técnicas y métodos de la historia serial y cuantitativa que no se habían utilizado en investigaciones sobre historia de la educación, correlacioné la alfabetización con el Producto Interno Bruto (PIB) en distintos rubros alfabetización total y por sexo, contra PIB total, per capita, por población económicamente activa y por sector económico (primario, secundario y terciario).
No obstante, pude descubrir que los indicadores macroeconómicos y macroeducativos no eran suficientes para analizar el impacto de la educación en la economía mexicana, por lo que decidí tomar dos casos particulares en los que se seguí de cerca la distribución por regiones de la alfabetización, así como las características de las economías locales, tales ejemplos fueron los estados de Hidalgo y Nuevo León.
La elección de los casos fue sesgada, puesto que el proceso de alfabetización en Nuevo León aparentaba ser más exitoso, para el año de 1980 tenía una alfabetización total, masculina y femenina muy cercana al cien por ciento de la población mayor de 10 años, en contraste, Hidalgo apenas superaba el 70% en la total y masculina, mientras que la femenina estaba por debajo de esa cifra.
La situación parecía obvia: Nuevo León era un estado industrializado, de tal manera que parecía normal que tuviera una mayor alfabetización, además de que el proceso de alfabetización fue más acelerado, en 1895 contaba con el 38.87 % de población alfabetizada con el 20.88 % de hombres y el 17.99 % de mujeres. Mientras que en el estado de Hidalgo ese proceso fue lento en ese mismo año tenía el 10.46 % de población alfabetizada de los cuales el 6.93 % de población masculina y el 3.5. % de la femenina.
Como se
puede apreciar, a fines del siglo XIX, el estado de Nuevo León estaba
dejando el "Umbral de la alfabetización"![]() ,
mientras que Hidalgo lo hizo hasta el la década de 1960. Asimismo, Nuevo
León conoció la fase de"Transición a la alfabetización"
,
mientras que Hidalgo lo hizo hasta el la década de 1960. Asimismo, Nuevo
León conoció la fase de"Transición a la alfabetización"![]() entre el periodo que transcurrió entre 1910 y 1960, por su parte Hidalgo
dejó alcanzó la Transición hasta 1980. Finalmente Nuevo León llegó a la
"Alfabetización universal"
entre el periodo que transcurrió entre 1910 y 1960, por su parte Hidalgo
dejó alcanzó la Transición hasta 1980. Finalmente Nuevo León llegó a la
"Alfabetización universal"![]() a partir de la década de 1960, mientras que Hidalgo no la alcanzó en nuestro
periodo de estudio.
a partir de la década de 1960, mientras que Hidalgo no la alcanzó en nuestro
periodo de estudio.
También, se puede observar que el diferencial sexual fue más grande en Hidalgo a lo largo del periodo, sólo en el año de 1960 la alfabetización femenina estuvo más cercana a la masculina, pero en las otras décadas la situación siempre fue contraria. En Nuevo León, por su parte, el diferencial sexual fue menos pronunciado, hasta llegar al final del periodo (1980) estar en igualdad de circunstancias.
PROCESO DE ALFABETIZACIÓN. HIDALGO Y NUEVO LEÓN. 1895-1980.
|
AÑO
|
ESTADO
|
ALFABETIZACIÓN
PORCENTAJES
|
FASE
DEL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN
|
||||
|
TOTAL
|
MASC
|
FEM
|
|||||
|
1895
1895
|
HIDALGO
NUEVO LEÓN |
10.46
38.87 |
6.93
20.88 |
3.40
17.99 |
UMBRAL
TRANSICIÓN |
||
|
1900
|
HIDAGO
|
12.90
|
8.03
|
4.82
|
UMBRAL
|
||
|
1900
|
NUEVO
LEÓN
|
30.66
|
17.97
|
12.69
|
UMBRAL
|
||
|
1910
|
HIDALGO
|
16.13
|
9.65
|
6.57
|
UMBRAL
|
||
|
1910
|
NUEVO LEÓN
|
42.04
|
22.77
|
19.27
|
TRANSICIÓN
|
||
|
1921
|
HIDALGO
|
23.83
|
13.59
|
10.23
|
UMBRAL
|
||
|
1921
|
NUEVO LEÓN
|
57.18
|
28.92
|
28.25
|
TRANSICIÓN
|
||
|
1930
|
HIDALGO
|
26.51
|
15.73
|
10.78
|
UMBRAL
|
||
|
1930
|
NUEVO LEÓN
|
70.57
|
36.85
|
33.73
|
UNIVERSAL
|
||
|
1940
|
HIDALGO
|
27.18
|
15.12
|
11.98
|
UMBRAL
|
||
|
1940
|
NUEVO LEÓN
|
67.07
|
34.29
|
32.79
|
TRANSICIÓN
|
||
|
1950
|
HIDALGO
|
31.49
|
17.82
|
13.59
|
UMBRAL
|
||
|
1950
|
NUEVO LEÓN
|
73.81
|
37.13
|
36.68
|
UNIVERSAL
|
||
|
1960
|
HIDALGO
|
34.44
|
17.90
|
14.67
|
TRANSICIÓN
|
||
|
1960
|
NUEVO
LEÓN
|
79.80
|
29.78
|
29.44
|
UNIVERSAL
|
||
|
1970
|
HIDALGO
|
65.79
|
33.75
|
28.55
|
TRANSICIÓN
|
||
|
1970
|
NUEVO LEÓN
|
96.39
|
48.66
|
47.67
|
UNIVERSAL
|
||
|
1980
|
HIDALGO
|
69.81
|
37.57
|
32.12
|
TRANSICIÓN
|
||
|
1980
|
NUEVO
LEÓN
|
98.03
|
50.80
|
50.84
|
UNIVERSAL
|
||
FUENTE: Lazarín. 1996. Anexos estadísticos.
Después de analizar los datos generales de esos dos estados fue muy importante estudiar su composición regional, en donde pude apreciar la existencia de grandes diferencias educativas y económicas en las regiones que conforman a los estados en estudio.
Por ejemplo en Nuevo León el gran avance de su proceso alfabetizador se dio en la región central de Monterrey y los municipios conurbados que fueron absorbidos por el proceso industrializador de la ciudad regiomontana, pero las regiones al norte y sur de esa entidad basados en una economía agrícola de explotación del ixtle y de subsistencia tenían una pobreza impresionante y estaban por debajo del 70% de la alfabetización de su población.
En el estado de Hidalgo se dio una situación similar: las regiones de Tula y Cd. Sahagún presentaban alfabetización superior al 70%, mientras que en regiones como la Huasteca, Pachuca o El Mezquital la situación era muy precaria.
 La
región de Tula experimentó un gran crecimiento económico gracias a la
creación de una refinería petrolera y a un complejo de la Comisión Federal
de Electricidad a partir de los años sesentas y la zona conurabada a Cd.
Sahagún, Apam, en donde se estableció, en esa misma década, un complejo
constructor de automóviles (Diesel Nacional DINA -camiones- y Renault
-automóviles y camionetas) y de la Constructora Nacional de Carros de
Ferrocarril (CONCARRIL), fueron factores que presionaron para que no sólo
hubiese población alfabetizada sino para que hubiese distintos niveles
de educación, sobre todo técnica.
La
región de Tula experimentó un gran crecimiento económico gracias a la
creación de una refinería petrolera y a un complejo de la Comisión Federal
de Electricidad a partir de los años sesentas y la zona conurabada a Cd.
Sahagún, Apam, en donde se estableció, en esa misma década, un complejo
constructor de automóviles (Diesel Nacional DINA -camiones- y Renault
-automóviles y camionetas) y de la Constructora Nacional de Carros de
Ferrocarril (CONCARRIL), fueron factores que presionaron para que no sólo
hubiese población alfabetizada sino para que hubiese distintos niveles
de educación, sobre todo técnica.
En la región de Apam ese "boom" económico se vino abajo en los años ochentas cuando la CONCARRIL fue trasladada a Aguascalientes y Renautl quebró, de tal forma que ya no existió presión por mayores niveles educativos, puesto que la actividad económica predominante volvió a ser la agricultura.
A este respecto
Jean J. Schensul ![]() hizo un estudio interesante en el que mostraba como a la llegada de esas
empresas sus primeros obreros fueron campesinos, los hijos de éstos ya
eran obreros y después esos obreros calificados tuvieron que emigrar o
regresar al trabajo campesino que habían abandonado sus abuelos.
hizo un estudio interesante en el que mostraba como a la llegada de esas
empresas sus primeros obreros fueron campesinos, los hijos de éstos ya
eran obreros y después esos obreros calificados tuvieron que emigrar o
regresar al trabajo campesino que habían abandonado sus abuelos.
En la región de la Huasteca y El Mezquital con una economía agrícola de subsistencia y mayoría de población no hablante del español, al parecer la presión por la escolarización fue mínima y, mucho menos, la hubo por mayores grados educativos.
¿Qué significa la historia económica de la educación?
Es difícil ofrecer una definición de diccionario del concepto historia económica de la educación, de hecho no existe tal, podemos tomar como ejemplo los estudios que se han mencionado a lo largo de este ensayo que nos dan algunas pistas acerca de cómo reconstruir una historia económica de la educación, es claro que la teoría económica y la teoría social ofrecen muchas ideas, pero no podemos olvidar a las fuentes históricas, podemos plantear teorías y métodos de explicación muy sofisticados, pero mientras no los confrontemos con la información histórica cualitativa y cuantitativa y que, además, nos muestra la existencia de la relación entre economía y educación, no podremos asegurar que se esté construyendo una historia económica de la educación.
Como hemos podido observar a lo largo del presente ensayo, existen dos tendencias claras alrededor de la relación histórica educación-economía que, de alguna forma, se contraponen: una percibe a la educación como variable independiente de la economía, es decir, como elemento impulsor de la economía, ésta es una visión claramente liberal; la otra es planteada en el sentido opuesto, esto es, que la economía es la variable independiente y presiona al Estado y particulares por la construcción de un sistema educativo, entre más compleja es la economía genera más presión por el incremento de la educación en calidad, cantidad y niveles de enseñaza. Una tercer opción la presentó Llamas Huitrón al analizar la relación entre oferta de mano de obra educada, sus ingresos, su productividad, y por tanto, el impacto en la economía.
Se podría pensar también que se trata de procesos de sociales que ocurren de manera simultánea, por lo que resulta difícil establecer cual es la variable independiente, de tal forma, que la historia económica de la educación se debe empezar a construir es un campo poco explorado que al desarrollarse ofrecerá nuevas respuestas e interrogantes a la historia de la educación.
En el presente ensayo, también se puede percibir que hacen falta estudios desde la historia económica de la educación que nos permitan evaluar las teorías e hipótesis que se plantean desde la economía. Ubicar las distintas etapas del proceso económico de un país o región y analizar el correspondiente sistema educativo, también, en sus distintas etapas del proceso.
Es decir, abordar desde la historia el análisis de la relación educación-economía, nos permitirá sopesar con información fáctica esas teorías e hipótesis, puesto que es muy importante diferenciar las distintas épocas de una sociedad en las que funcionó un sistema educativo.
Otro factor de gran importancia que no se debe de perder de vista es la cuestión regional, es claro que un mismo país, la alfabetización, la alfabetización y la economía se sufren evoluciones desiguales. En las investigaciones que he realizado he podido constatar esa situación. Además de que la alfabetización se debe de observar como un proceso que esta sujeto a los distintos factores sociales, políticos y culturales que están presentes en un país o región, así como, los fenómenos de ruptura y continuidad.
No se puede ofrecer un recetario para la elaboración de la historia económica de la educación, como se muestra a lo largo de este ensayo, las teorías económicas y algunos trabajos de investigación histórica muestran dicha relación, pero aun no se esta en posibilidad de ofrecer explicaciones generales, ni existe una metodología específica.
La educación es proceso que depende de otros factores sociales para que su impacto se pueda observar en la economía, por ejemplo: se puede buscar su relación con las fuentes de trabajo, con los fenómenos de la demografía crecimiento poblacional, la distribución por edades, por sexo, por grupo étnico y geográfica, así como, la economía familiar y la distribución de la riqueza.
De tal forma, que la asistencia a la escuela, la escolarización, la presión por más y mejores niveles educativo se ve influido por la diferenciación de clases y sectores económicos, recordemos que Padua afirma que los sectores y altos y medios tienen más posibilidades de asistir a la escuela que los grupos marginados en la ciudad y el campo.
Por lo que, parece existir una fuerte influencia del sistema económico sobre la demanda educativa, sobre su cantidad y su calidad, no sólo es importante que llegue a los rincones más remotos de un país o región, podemos observar gran cantidad de ejemplos históricos que muestran que las escuelas no son iguales, aun siendo del mismo nivel educativo, en el Porfiriato las escuelas primarias estaban clasificadas como escuelas de primera, de segunda y de tercera. Las primeras estaban en las comunidades más pequeñas y las ultimas, generalmente, estaban en las ciudades o en las cabeceras de Distrito (un Distrito podía estar formado por varios municipios) y eran las únicas de organización completa, es decir, que tenían del primero al sexto años de estudios.
En definitiva,
la educación debe de analizarse como u proceso social ambivalente, en
ocasiones puede funcionar como variable independiente de la economía,
en otras situaciones puede ser un elemento dependiente de ella. Así deben
de realizar más estudios para buscar las modalidades y características
de la relación entre la educación y la economía que deben de ser analizados
como procesos históricos dinámicos, cambiantes y no estáticos.

![[Previous]](../../imagenes/prevsecc.gif)
![[Parent]](../../imagenes/parntsec.gif)
![[Next]](../../imagenes/nextsec.gif)